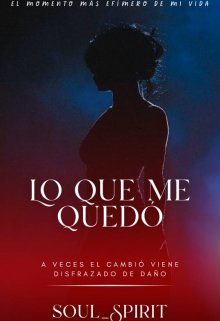Lo que me quedó
CAPITULO 23?
"Cada risa fue una grieta, cada trago una excusa, cada silencio un permiso. No estaba buscando perderme... pero dejé de buscarme, y eso fue suficiente."
---------------------------------------------------------------------------
Habían pasado ya mis primeras cuatro clases cuando me senté en la cafetería.
No recuerdo bien cómo llegué hasta ahí. Mis piernas funcionaban por inercia, como si alguien más las moviera por mí. Tenía la bandeja en las manos, el olor de la comida subiéndome por la nariz sin provocarme absolutamente nada, y ese ruido constante alrededor que nunca se apaga: cubiertos chocando, risas demasiado altas, voces que se superponen, pasos apurados.
Me senté en una mesa casi al fondo, la de siempre. No porque me gustara, sino porque nadie suele sentarse ahí. O eso creía.
Miré el plato frente a mí. Arroz, algo de pollo, una ensalada marchita. Empecé a comer despacio, más por costumbre que por hambre. Cada bocado me pesaba. No en el estómago, sino en la cabeza. Como si incluso masticar requiriera un esfuerzo que no estaba segura de poder sostener.
Pensé en Alexander.
Pensé en la mañana.
Pensé en la noche anterior, aunque intenté no hacerlo.
Siempre intento no hacerlo.
Respiré hondo. Me dije a mí misma que solo tenía que terminar de comer. Que después podía ir a sentarme bajo algún árbol, o encerrarme en el baño, o perderme en la biblioteca. Cualquier lugar donde no tuviera que hablar con nadie.
—¿Puedo sentarme contigo?
Levanté la vista.
Lucía.
Tenía su bandeja en las manos, el cabello recogido de manera simple, la misma expresión tranquila de siempre. No sonreía exageradamente. No parecía apurada. No parecía incómoda.
Asentí con la cabeza.
No porque quisiera, sino porque no encontré la energía para decir que no.
—Gracias —dijo, y se sentó frente a mí.
Seguimos comiendo en silencio.
Un silencio raro, porque no era tenso… pero tampoco cómodo.
Lucía comía despacio. No miraba el celular. No parecía distraída. De vez en cuando levantaba la vista, no para observarme directamente, sino como quien simplemente está presente.
Eso me incomodó.
—¿Día largo? —preguntó al cabo de unos minutos.
—Normal —respondí.
Era mentira, pero no tenía ganas de corregirme.
—Ya veo —dijo.
No insistió.
No preguntó por qué.
No trató de desmenuzar mi respuesta.
Eso me incomodó aún más.
Seguimos comiendo. El ruido alrededor parecía amplificarse. Me di cuenta de que estaba apretando el tenedor con más fuerza de la necesaria. Aflojé los dedos.
—Hoy tuve un examen sorpresa —comentó ella, como si nada—. Salí con la cabeza hecha un lío.
—¿Te fue mal?
—No —dijo—. Pero igual terminé cansada.
Asentí.
Cansada.
Esa palabra.
No dije nada.
Lucía bebió un sorbo de agua y me miró entonces directamente, sin invadir, sin clavarme los ojos.
—Tú te ves agotada.
Sentí algo dentro de mí tensarse.
—Es solo la semana —respondí rápido—. Nada raro.
—Entiendo.
Otra vez eso.
Entiendo.
Sin explicación.
Sin réplica.
Me llevé comida a la boca sin ganas. Tragué. Sentí un nudo formarse en la garganta y me obligué a ignorarlo.
—¿Sigues con muchas materias este semestre? —preguntó.
—Sí.
—Debe ser pesado.
—Lo es.
Otra pausa.
Lucía dejó los cubiertos a un lado. No había terminado de comer, pero tampoco parecía importarle. Apoyó los antebrazos sobre la mesa.
—Jane —dijo, y solo dijo mi nombre—, si en algún momento no quieres hablar, está bien.
La miré.
Fruncí ligeramente el ceño.
—No pasa nada —dije—. Estoy bien.
Ella asintió lentamente.
—Eso dices siempre.
Sentí un pinchazo.
No doloroso.
Incómodo.
—No sabía que me analizaras —respondí con un tono que no pretendía ser agresivo… pero lo fue un poco.
Lucía no se ofendió.
No se defendió.
—No te analizo —dijo—. Solo escucho.
Aparté la mirada.
Eso me molestó más de lo que debería.
Seguimos sentadas. El tiempo parecía estancado. Mi comida se enfrió. No la terminé.
—¿Sabes? —dijo de pronto—. A veces estar bien cansa más que estar mal.
La miré sin querer.
—¿Qué se supone que significa eso?
Lucía encogió los hombros.
—Nada profundo. Solo… que sostener algo por mucho tiempo también pesa.
Tragué saliva.
—No hablas mucho como los demás —dije.
—¿Eso es bueno o malo?
—No lo sé.
—Está bien no saberlo.
Silencio otra vez.
Empecé a sentir una presión extraña en el pecho. No ansiedad. No tristeza clara. Algo más difuso. Como si alguien estuviera tocando una puerta interna que yo llevaba años sin abrir.
—Lucía —dije sin pensar—, ¿por qué siempre estás tan… tranquila?
Ella sonrió apenas. No una sonrisa grande. Una pequeña, honesta.
—No siempre lo estoy.
—Pero lo pareces.
—Tal vez —respondió—. Aprendí a no correr de mí misma.
Esa frase se me quedó clavada.
—Yo corro todo el tiempo —dije, casi en un susurro.
Lucía no celebró esa confesión.
No la explotó.
—Lo sé.
La miré bruscamente.
—¿Cómo podrías saberlo?
—Porque cuando alguien corre —dijo con suavidad—, nunca se queda quieto del todo, incluso cuando está sentado.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Me levanté de la mesa.
—Tengo que irme —dije.
Lucía también se levantó, sin apuro.
—Está bien.
Tomé mi bandeja, la dejé donde correspondía. Sentí sus pasos a mi lado mientras salíamos juntas de la cafetería.
—Jane —me llamó antes de que nos separáramos—. No tienes que explicarme nada. Solo… no te castigues por sentir.
—No me conoces —respondí.
Lucía me sostuvo la mirada.
—Tal vez no —dijo—. Pero sé reconocer cuando alguien carga más de lo que admite.