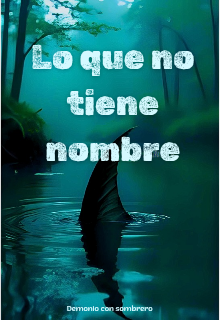Lo que no tiene nombre
Capítulo 15
El cañón de la pistola se apuntó hacia la gente junto al banco. Uno tras otro cayeron tras el disparo, y detrás de ellos — Tuyet.
Por dentro, todo en Dao se heló. Su cuerpo se convirtió en piedra, sus piernas en algodón, incapaces de moverse. La garganta paralizada por el miedo no le permitió gritar. Sus ojos se abrieron de horror, la respiración se volvió entrecortada, irregular, como si el aire hubiera desaparecido de golpe. El mundo alrededor se desdibujaba, el sonido del disparo resonaba en las paredes de su cabeza, recordándole aquella escena en la que la sangre brotó de la nuca de su hermana. Dao se quedó petrificada en su sitio, sin alcanzar a comprender lo ocurrido. Una sola bala había matado a la persona más querida del mundo.
Las lágrimas calientes empezaron a brotarle de los ojos. El vientre se le retorció por el dolor que crecía en su corazón.
—¡TUYET! —gritó Dao, y acto seguido alguien la tiró hacia un lado, cubriéndole la boca.
Dao rugió, arañando con las uñas al hombre que la sujetaba. Intentaba liberarse, gritar, hacer aunque fuese algo, pero en vano. La mano se apretó con más fuerza contra sus labios, impidiéndole pronunciar palabra alguna. Una espalda caliente rozaba la suya, en sus oídos se escuchaba otro latido. Dao giró bruscamente hacia atrás. Era Hoa. La sostenía pegada a él, escondiéndose bajo la pared de una casa, mientras en la calle resonaban nuevos gritos y disparos.
—Silencio, ¿de acuerdo? —susurró Hoa, inclinándose hacia el oído de la muchacha.
Dao sollozó cuando las lágrimas ya no pudieron contenerse en sus ojos. Resbalaban por sus mejillas, quemándole la piel con un dolor insoportable que desgarraba su cuerpo desde dentro. El corazón se rompía en pedazos, y con ellos — los recuerdos. Dao sorbió por la nariz, levantando la mano para secarse los ojos.
Hoa y Dao estaban sentados sobre el frío asfalto. El muchacho aflojó la presión de su mano sobre la boca de la niña, y con la otra comenzó a acariciarle el cabello ondulado, trenzado en dos coletas. Ese peinado lo había hecho Tuyet...
Al poco, Dao apartó la mano de Hoa, aspiró aire y exhaló por la boca. Las lágrimas aún rodaban por sus mejillas, goteando desde la barbilla. El chico giró el rostro de la niña hacia él, puso un dedo y comenzó a limpiar los cristales plateados de sus ojos y mejillas. Dao bajó la mirada, sin querer encontrarse con la de Hoa. Solo lo miró de reojo. Se notaba que él también apenas se contenía para no llorar.
Tuyet ya no estaba...
Ya no estaba.
Ese pensamiento flotaba en la oscuridad de la mente de Dao, en el vacío y el abismo. No tenía peso, ni carga, ni nada. Simplemente...
La chica sorbió por la nariz, escuchando por fin el murmullo. El latido dejó de ocupar espacio en sus oídos, permitiéndole percibir el silencio. Dao se volvió hacia la calle donde estaban tendidos los cuerpos. Por dentro, todo volvió a encogerse, una piedra se le atragantó en la garganta.
—No mires allí, Dao —pidió Hoa con voz suave y algo temblorosa, girando con cuidado la cabeza de la niña hacia él—. ¿Quieres que yo mire y tú te quedes aquí?
La campesina asintió apenas y se acomodó en el asfalto, recogiendo las rodillas y abrazándolas. Hoa se puso de pie, aunque le temblaban las piernas. Sus brazos tampoco estaban en buen estado, pero intentaba no mostrarlo. Se apartó unos mechones castaños que brillaban con un matiz cobrizo, y luego avanzó hacia la calle. Se asomó desde el callejón entre dos casas, donde se habían sentado Dao y él. Hoa gritó algo a los vecinos. La niña estiró el cuello para distinguir aunque fuese algo tras la figura del muchacho. Hoa giró la cabeza a la izquierda. Solo cuando se aseguró de que estaba todo en calma, volvió la vista hacia Dao. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas que no podía dejar salir en ese momento; por los sentimientos que hervían en su interior. Todo el dolor de la pérdida de un ser amado se reflejaba en sus hombros encogidos y sus labios apretados.
—Dicen que se han ido. Pero podrían volver, así que vayamos a casa —susurró Hoa con voz ronca, extendiendo la mano hacia la niña.
Parecía que la tensión entre ellos poco a poco se disipaba, sustituida por la comprensión mutua. Confiando en Hoa, Dao tomó su mano. Él la levantó hacia sí, para que la muchacha estuviera a su lado. Miró alrededor, y juntos salieron de su escondite.
Al pasar por la calle, Dao no pudo contener la mirada. Sus ojos se deslizaron hacia el banco.
El cuerpo de Tuyet yacía inmóvil, con el rostro contra el asfalto. Era aterrador imaginar lo que le había ocurrido. La sangre escarlata corría por su cabello rizado. Dao notó que también le habían disparado en la espalda.
El vientre se le retorció, los ojos le escocieron.
—Te lo dije: no mires —Hoa, sin apartar la vista de la niña menor, tiró de su mano.
Dao obedeció apartando la mirada, pero los cadáveres no abandonaban su campo de visión. Estaban tendidos sobre el empedrado, y bajo ellos se extendía un charco de sangre cada vez mayor, que se filtraba entre las grietas de las piedras. El olor acre impregnaba el aire, alcanzando las fosas nasales y los pulmones. Dao entrecerró los ojos, tapándose la nariz con la muñeca.
De fondo, la gente lloraba, gritaba y corría hacia los cuerpos en el asfalto.
—¡Son unos desgraciados! ¡Bastardos!
—¡Que nuestros pantanos los ahoguen!
Maldiciones de ancianas sentadas junto a los cadáveres de sus hijos e hijas.
—Vinieron, dispararon y se marcharon —protestó un hombre, arrodillándose junto al banco para sacar un botiquín—, ¿quién hace algo así?
—¿Qué demonios venían a hacer aquí? ¿Acaso no habían abandonado ya nuestro territorio? ¡Si los habían matado cerca de la capital!
—Habían cruzado por mar o por río. Escoria.
Dao captó esas palabras y se encogió. Ella sabía muy bien lo del barco, pero guardó silencio. Aunque, ¿de qué habría servido decirlo? ¿Le habrían creído? La probabilidad era pequeña, pero aun así...