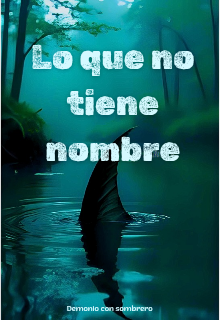Lo que no tiene nombre
Capítulo 19
¡Advertencia! Este capítulo contiene escenas de violencia explícita. ¡Sean precavidos!
El entierro en Hak Ek Kuoc sigue un guion casi inmutable: la despedida de vecinos y parientes, el lavado y vestido del difunto, la invitación de “plañideras” profesionales que lloran con dignidad —profundo gesto de respeto—; antes de sacar el ataúd, el difunto es llorado una vez más.
Dao, siguiendo las reglas, se inclinó tres veces ante el féretro. Los padres, la señora Lan y Hoa lo hicieron solo una vez, pues eran mayores que Tuyet. Enderezándose, la muchacha bajó la cabeza. Hoa permanecía cerca, lanzándole miradas inquietas a su hermana menor. Ya en varias ocasiones había intentado preguntar cómo se sentía, y ella siempre respondía que todo estaba bien, aunque en el fondo comprendía que no lo estaba. En su alma aún persistía un vacío, un abismo que lo devoraba todo, arrastrando su mente hacia un dolor insoportable.
Cuando comenzaron a sacar el ataúd, la madre tomó unas tijeras consigo. Se acostumbra colocar bajo la urna un cuchillo o unas tijeras para cortar el hilo que ata el alma a la tierra. Dao observó aquello, paralizada en su sitio. No sentía nada, no pensaba nada. Absolutamente nada.
Muerta. Tuyet estaba muerta.
Y sin embargo, de noche parecía haber venido a verla, rozándola. Dao aún recordaba aquel toque leve, delicado, en la mejilla. Al evocarlo, la piel de la muchacha se erizó. Sacudió la cabeza, intentando recobrar la compostura y olvidar lo ocurrido.
Aunque… ¿cómo se olvida?
Unos días después
Los padres estaban en el trabajo. Otra vez. A Dao le parecía que pasaban la mayor parte del tiempo fuera, y no en casa. ¿Era consecuencia de la muerte de Tuyet? ¿O tal vez simplemente no querían regresar al hogar donde faltaba otra hija?
Dao reflexionaba en ello mientras se sentaba sobre la hierba junto a la vivienda de Hoa y Zui. Zui, a su lado, observaba fascinado cómo una abeja se posaba en una flor. A ella eso no le interesaba, así que desvió la mirada mientras el chico relataba con entusiasmo cada movimiento del insecto. La mirada de la campesina vagó hacia los matorrales, tras los cuales se escondían el bosque, los árboles y, al final, quizá un lago o un pantano. Ese pensamiento la condujo al recuerdo de la lae, a la que no había visitado en mucho tiempo.
Una punzada de culpa le atravesó el corazón, haciéndola fruncir el ceño. Se sentía miserable los últimos días; su mente estaba llena de todo, menos de la criatura, y por ello había pospuesto aquellas visitas. Debería retomarlas. ¿Pero era necesario?
—Zui —dijo Dao, desviando su atención de la abeja.
—¿Qué? —levantó el rostro, aún con una sonrisa satisfecha—. ¿También quieres mirar la abejita?
—No —negó con un movimiento de cabeza, soltando sus rodillas del abrazo de sus brazos—. ¿Qué te parecería ir a un pantano?
—¡Oh, ¿me vas a presentar a tu lae?! —exclamó el chico con ardor, poniéndose de pie, listo para partir.
—¿Eh? —se desconcertó Dao, al darse cuenta de que había adivinado sus pensamientos—. Supongo.
—Entonces, vamos, yo te presentaré a mi con ka —propuso él, colocando las manos en la cintura.
—Está bien —aceptó, y Zui la ayudó a levantarse.
La situación de la guerra era… ambigua. Según contaba la madre, se había convocado a todos los comandantes para decidir si ofrecer la paz a los Dragones o atrincherarse en defensa. Mientras deliberaban, los taishenses poco a poco ocupaban las ciudades cercanas a la capital. No obstante, los ejércitos de Hak Ek Kuoc les pisaban los talones: mataban y tomaban prisioneros. Probablemente Dundao, la capital, ya sabía del posible ataque y se había preparado a tiempo. O lo habían previsto. Sea como fuere, el poblado de Vunbei no corría peligro. Por ahora.
Dao y Zui salieron a escondidas más allá del patio donde se les permitía jugar. Sabían perfectamente que estaban rompiendo las reglas impuestas por la señora Lan. Pero el deseo de visitar a las criaturas del pantano pesaba más.
Zui se adelantó entre las ramas, levantándolas para que Dao pudiera pasar. Ella sonrió involuntariamente ante aquel gesto de cuidado, que para cualquiera parecería una nimiedad. Avanzaron luego por un terreno pedregoso, salpicado de ramas caídas. Aquí y allá, basura: vidrios rotos, papel, restos. Dao suspiró, convencida una vez más de la negligencia de la gente hacia la naturaleza y el entorno en el que vivían, destruyéndolo con sus manos.
—¿Tu lae vive aquí? —preguntó Zui, radiante de entusiasmo.
—No es mía —le corrigió Dao, frunciendo el ceño—. Sí, la trasladé aquí.
—¿La traslad…? —arqueó una ceja, curioso.
Solo entonces Dao se dio cuenta de lo que había dicho. Pestañeó con sus largas pestañas negras, miró a Zui. Abrió los labios para justificar sus palabras, pero un crujido la interrumpió.
Las cabezas de Dao y Zui se giraron al unísono hacia la izquierda, de donde provenía el sonido. No había nada allí.
La muchacha se tensó, cerrando los puños. En su mente ya giraba la idea de aquel barco en que habían llegado los taishenses. Seguía atormentándose por su silencio, pero ahora no era lo importante. El crujido se parecía al roce de hojas, lo cual significaba…
Dao alzó el mentón hacia arriba; Zui la imitó.
Ella entornó los ojos, buscando una silueta humanoide. Entre las hojas verdes y las ramas no había nada… hasta que una gota cayó desde lo alto del árbol.
—¿Sōme? —llamó Zui con cautela, estirando el cuello.
¿Sōm? Dao se sorprendió de que eligiera ese nombre para la criatura, pues significaba “trueno”. Pero lo dejó pasar.
La respuesta fue el silencio, seguido de un arañazo de garras contra la corteza. No había duda: era un con ka. Y para confirmarlo, entre las ramas aparecieron unas alas.
Alas enormes y poderosas, semejantes a las de un murciélago auténtico, pero varias veces más grandes. Estaban algo desgarradas, aunque no por ello menos amenazantes.