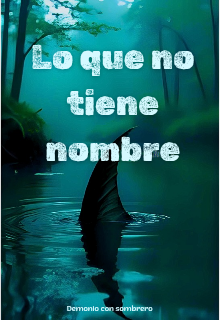Lo que no tiene nombre
Capítulo 24
¡Este capítulo contiene escenas que pueden no ser aptas para personas sensibles!
¡Sean cautelosos!
A la casa irrumpieron cinco soldados vestidos de negro, con los fusiles listos. Altos, esbeltos y ceñudos, recordaban a la criatura bajo cuyo estandarte marchaban: el Dragón.
Solo alcancé a abrir los ojos de par en par cuando uno de ellos se lanzó bruscamente hacia la mesa y agarró a mi madre por los hombros. La familia entera soltó un grito. Mi padre, enrojecido de furia, intentó apartar aquellas manos toscas que se clavaban en mi madre, pero el soldado, mudo y brusco, le golpeó el rostro con el codo. Papá retrocedió, cubriéndose la nariz con la muñeca mientras de ella manaba sangre.
—¡Suéltala! —clamó mamá, forcejeando por liberarse.
Padre, tambaleante, se levantó de nuevo y se abalanzó otra vez, pero detrás ya estaba el comandante. Sin apenas esfuerzo, con un solo golpe certero de la culata en la nuca, lo derribó al suelo.
El corazón se me encogió, las palabras se me atascaron en la garganta y una niebla cubrió mis ojos. Zui, pálido como un lienzo, se levantó de golpe y el cuaderno cayó sordo al piso. Ese sonido atrajo la atención del comandante. Él volvió hacia nosotros su mirada fría como una hoja de acero y alzó la escopeta de manera amenazante.
El hombre era tal como Hoa describía a los representantes de la nación del Dragón: toscos, de facciones afiladas, capaces de infundir terror con su sola presencia.
El cañón, oscuro y redondo, nos apuntaba directamente.
—¡No toquen a los niños, sabandijas! —rugió Hoa, mientras dos soldados ya lo inmovilizaban contra la pared.
Me bajé del sofá y, temblando, alcé las palmas, como suelen hacerlo los indefensos ante la muerte. Francamente, tal vez era lo último que haría en mi vida.
El comandante no se apresuraba a disparar. Su rostro seguía siendo de piedra, apenas una ceja se crispó por el grito de Hoa. Lo miró de reojo, inclinó apenas la cabeza y asintió.
—Registren la casa —ordenó con un acento extraño que laceraba los oídos.
Los soldados obedecieron, dispersándose por las habitaciones. No tenían prisa: manoseaban a cada uno de nosotros, arrancaban anillos, collares, hasta los pendientes de mi madre. Ella gritó de dolor, pero de inmediato la silenciaron con un golpe en el hombro. Luego fueron a por cofres y cajas. El pan, la carne, las patatas caían en sus sacos como si fueran su propiedad.
Dos salieron al patio y pronto se oyó un chirrido: ya habían llegado al sótano lleno de provisiones. Allí permanecieron hasta que los vi por la ventana cargando los sacos hacia fuera.
Nos acorralaron en una esquina como a ganado, bajo la mira de sus fusiles. Tres soldados nos vigilaban sin parpadear. En la sala se extendía un silencio tenso, interrumpido solo por el siseo de Hoa o el crujir que producían los del Taishén.
No daba miedo moverse por las armas, sino por los ojos de los soldados. Ellos se clavaban en nosotros, sosteniéndonos en garras de hielo.
Al cabo de un rato, el comandante regresó, hizo un ademán con la mano como quien reúne un enjambre de abejas. Los hombres nos soltaron, no sin antes recorrer con la mirada a cada uno. Uno de ellos se detuvo en mi madre, le guiñó un ojo y torció la voz:
—Volveré por ti, querida.
Cuando desaparecieron por la puerta, las voces aún flotaban en las paredes de la casa. El ruido seguía allí, el crujir seguía, resonando en los oídos, arañando la mente.
Sacudí la cabeza y miré hacia los adultos. Papá, tambaleante y golpeado, se incorporó apoyándose en la mesa. De la sien le corría sangre, y sus ojos estaban nublados. Guardaba silencio, respirando con dificultad. Mamá se dejó caer en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. De su oreja goteaba un fino hilo rojo que formaba un charco en el piso.
Hoa se apresuró hacia la señora Lan, que tampoco se libró de los taishenses. Ella estaba sentada con pesadumbre junto a la mesa, frotándose la espalda, probablemente dolorida. El muchacho miró esa zona, levantó un poco su blusa, luego suspiró, la bajó y empezó a buscar con la vista algo que no hubieran robado.
La abuela se dejó caer en la silla con dificultad, exhaló con rabia y ocultó el rostro entre las palmas.
—Malditos —la escuché murmurar.
Al mirar a Zui noté su expresión preocupada. Se acercó a su familia, queriendo ser útil. Hoa le dijo algo, él asintió y subió corriendo al segundo piso. El chico miró de reojo a la abuela Ha, y ella le indicó algo. Después Hoa gritó a su hermano:
—¡En la habitación grande busca pomada y el resto de medicinas!
Seguí con la mirada la dirección de Hoa hacia las escaleras de madera que chirriaban, luego hacia la señora Lan. Al comprender que debía preguntar también por el estado de los míos, avancé hacia ellos.
Mamá estaba junto a papá, mientras él trataba de recuperarse. Noté un bulto en la nuca, cubierto por su cabello oscuro.
—Hija, ¿cómo estás? —se preocupó mamá, tomándome de la mano apenas me senté.
—Bien. ¿Y ustedes?
—También bien —restó importancia, sin atender a la sangre que le manaba por la mejilla y se endurecía en el mentón.
Fruncí el ceño ante esa mentira absurda, pero no dije nada. Sabía que mamá no quería que me angustiara más por ellos. Aunque, ¿cómo no preocuparse después de algo así?
Zui trajo vendas y medicinas, luego volvió con su madre y su hermano. Papá ayudó a curar la herida en la oreja de mamá y solo entonces se levantaron. Observé cómo Hoa le trataba el moretón a su madre y la ayudaba a enderezarse.
Intercambiamos miradas desorientadas.
Unos días después
Los taishenses robaron toda la comida, sacrificaron el ganado de cada campesino, dejándolos a su suerte. Según decían los periódicos, habían llegado a la capital y ocupado el palacio imperial. Impusieron sus condiciones: el hambre continuaría hasta que el emperador entregara a Hak Ek Kuok al Taishén, mejor aún al Yun'jin.