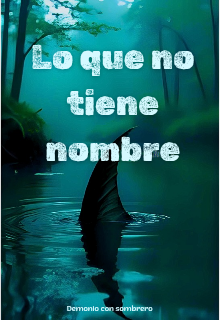Lo que no tiene nombre
Capítulo 27
Mis ojos se clavaron en los cuatro cuerpos: dos taychenes, la abuela Ha y Hoa. Primero me concentré en los enemigos inertes, asegurándome de su muerte definitiva. El pecho no se alzaba, las fosas nasales no se dilataban, los párpados no parpadeaban: todas las señales de la muerte. Eran idénticas a las de la abuela, con el añadido de un charco de sangre bajo su rostro que ya había empapado la tierra.
Pero, entre todo eso, percibí el olor de algo vivo. El olor de la vida.
La mano de Hoa se movió, luego se llevó un mechón de cabello y lo apartó, dejándome ver sus ojos entrecerrados, que al instante me encontraron.
—¡Hoa! —grité entre lágrimas, desplomándome a su lado.
Estaba vivo. Mi hermano estaba vivo.
No podía dejar de llorar cuando el chico se incorporó y me abrazó; cuando susurraba palabras de consuelo e intentaba calmarme; cuando me acariciaba la espalda y la cabeza. Me aferraba a él como si fuera el único ancla que me mantenía en esta vida, en la esperanza de un futuro mejor y feliz. Y, de hecho, así era.
—Yo pensaba que t-tú... —el tartamudeo volvió, pero Hoa lo acalló:
—Todo está bien. ¿Lo ves? Estoy aquí.
Su voz suave y agradable resonaba en mi mente, obligando a callar y desaparecer todos los pensamientos horribles. El golpeteo de la lluvia, que seguía cayendo, lloraba junto a nosotros sin detenerse. Sus gotas resbalaban por nuestros rostros, por la ropa que ya estaba empapada y se pegaba al cuerpo. Solté un resoplido y me enjugué los ojos, donde se mezclaban lágrimas y lluvia. Levanté la cabeza para encontrar la mirada de mi hermano.
—Me preocupaba —susurré ronca, mirándole directamente a los ojos.
En ese corto tiempo —que me pareció eterno— ya los había echado de menos. Su preocupación fraternal me reconfortaba, me hacía creer en los milagros, en que era amada y que importaba. Sin ellos, me sentía sola y miserable, como una niña pequeña acurrucada bajo un árbol.
—Yo también, Dao, yo también —los labios de Hoa se curvaron en una sonrisa, y sus ojos se entrecerraron.
—¿Cómo lo lograste?
—Soy tu hermano fuerte —rió él, atrayéndome de nuevo hacia sí—. Si te soy sincero, no lo sé. Simplemente salió así, ni yo lo entendí —confesó en voz baja, murmurándomelo en la coronilla.
Ni siquiera oímos cuando papá se acercó, por eso su voz tronó de improviso:
—¡Niños! ¿Están aquí?
Hoa levantó la cabeza y asintió. Yo no me apartaba de su hombro, como si el chico pudiera desvanecerse si lo hacía. Papá se inclinó hacia nosotros, rodeándonos con los brazos.
—¿Están enteros? —murmuró el hombre, examinándonos.
Solo entonces logré ver la pierna de Hoa, que estaba herida de bala. Claro, no iba a salir de esa pelea sin daños. El chico hizo una mueca, soltándome y sentándose de nuevo en el suelo. Papá miró su pierna, palpando el muslo donde estaba la bala.
—Necesitamos un médico. Ellos extraerán la bala —explicó, y luego sostuvo el brazo del chico. Este se apoyó en él, rodeándole el cuello y poniéndose de pie. La pierna herida apenas la doblaba, cojeando hacia la puertecilla. Yo lo sostenía para que no cayera.
De esa manera entramos en la casa, entre los gritos sorprendidos de los demás. La señora Lan corrió hacia su hijo, y Zui se levantó de golpe. Mi madre se acercó a ayudar, y también a preguntar por la abuela Ha. Papá solo negó con la cabeza, alzando tristemente las cejas como un tejado. Mamá suspiró y se puso a ayudar a la señora Lan a llevar a Hoa hasta el sofá. Zui miraba a su hermano con temor, mientras este se retorcía de dolor. Me acerqué al menor y posé mi mano húmeda en su hombro.
—¿Qué pasó? —preguntó de golpe, volviéndose hacia mí.
Le conté la historia mientras caminaba hacia mi cuarto para cambiarme. Me quité los calcetines empapados, terminé la narración y le pedí a Zui que esperara tras la puerta. Luego me quité la ropa empapada de barro, lluvia y toda la negatividad, y la dejé en el suelo. Encontré en el armario un jersey limpio y unos pantalones, renovando mi aspecto. Cogiendo la ropa sucia, salí y me dirigí al cuarto de lavado, donde los demás solían dejar la ropa para lavar. Zui me siguió.
—Dao, ¿cómo estás? —preguntó en susurros, asomándose por encima de mi hombro.
Me crucé con su mirada inquisitiva en el espejo mientras me enderezaba para arreglarme el abrigo verde, cuyo dobladillo estaba manchado de barro.
—Bien —resoplé automáticamente, acomodando mi cabello.
—¡No! Yo no lo creo —replicó el chico, cerrando los puños y agitando los brazos.
Mis cejas se alzaron confundidas, sin comprender el sentido de lo que Zui quería transmitirme. Pero su expresión se suavizó, suspiró. Juntó las manos, entrelazando los dedos como si estuviera nervioso, como un alumno frente al pizarrón sin tarea aprendida.
—Quiero decir... Me parece que mientes sobre tu estado —murmuró tímidamente, desviando los ojos al suelo y recorriendo el espacio con ellos.
—¿Por qué? —corté en seco.
—¡No lo sé! —se indignó, enfocándose otra vez en mí—. Tal vez solo no quieras que te escuche. Quizás te consideres independiente o sola después de...
Se detuvo, dándose cuenta de que la lengua lo había llevado a un tema indeseado. Yo fruncí el ceño, captando el final no dicho. Al volverme hacia Zui, solo vi en su rostro arrepentimiento y tristeza, que intentaba ocultar tras unas cejas fruncidas.
Fuera del cuarto de lavado sonaban las voces de mis padres, que discutían qué hacer con Hoa. No escuchaba, aunque moría de ganas. Aún no. Mi atención seguía en Zui, que buscaba en su mente palabras que seguramente no diría en ese momento. Poco a poco, mi deseo de oírlo se disolvía.
Cuando aparté la vista hacia la puerta y di un paso en esa dirección, él levantó las manos:
—¡Dao, lo siento! ¡Mucho!
Me cerró el paso, apoyándose en el marco de la puerta.
—Lo sé. Olvidémoslo —quise terminar la conversación, pero Zui claramente no pensaba lo mismo.