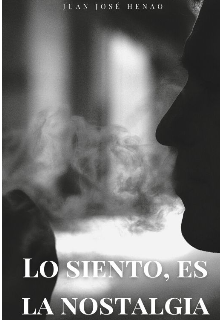Lo siento, es la nostalgia
Lo siento, es la nostalgia
Bajó las escaleras y cerró el portón del edificio, eran las 7 de la mañana, pero el cielo todavía estaba oscuro, y caía una breve llovizna con viento que se le metía dentro del cuello y las mangas, suspiró, se echó las manos a los bolsillos de la chaqueta y empezó a caminar con paso rápido hacia la parada del bus, Llegó con algunos minutos de sobra, se recostó en una pared y prendió un cigarrillo. Por primera vez en el día tuvo ese momento de pausa obligada que lo hizo alzar la mirada y fijarse en el movimiento incesante de la ciudad, soltó el humo y se fijó en una ventana que brillaba por las luces encendidas en su interior, y se sintió espectador de una vida que transcurría de forma independiente a la suya, en ella vio dos siluetas danzantes que se unían y separaban a su propio ritmo en un contoneo puro y exacto como dos hilos que se entrelazan y tejen puntada a puntada un velo fino que giraba alrededor de sus cuerpos. Pensó que la soledad lo iba a matar, sintió en su cuerpo el peso del trabajo de tantos años, y se vio en un espacio de su conciencia como si fuera otra persona, se vio más viejo y triste, más frío, más callado y lleno de odio, atrapado en una obra de teatro en la que interpreta el mismo papel una y otra vez, la alarma, fumar, el desayuno, el afán constante, buenos días, el estrés, fumar, los otros, buen provecho, el cansancio, la falsa cortesía, fumar, el intento de convivencia, la desesperación, buenas tardes, hasta luego, la televisión, beber, fumar, buenas noches, y otra vez la alarma y otra vez comenzar. Abandonado al más inmenso quietismo, tuvo la escalofriante certeza de que así sería por el resto de su vida.
Volvió a su casa corriendo, como los niños, que no comprenden el por qué de caminar, si de esta manera se aplazan las diligencias y se alargan los caminos, se paró en frente de la puerta asfixiado, se tocó todos los bolsillos en busca de las llaves, abrió de un golpe la puerta y subió las escaleras impulsándose con la barandilla y dando los pasos de dos en dos, entró a su apartamento y sacó la maleta guardada debajo de la cama, la abrió y una vez abierta se dio cuenta de que no tenía nada que empacar, pues todo lo que era lo llevaba encima, y le sobraba la ropa. Antes de irse escribió algunas notas a sus vecinos, al de enfrente le dio el número de un abogado que le ayudara resolver los problemas con su esposa, a la chica de arriba le devolvió el plato que la había prestado hacía cuatro años, una nota de disculpas y una cuchara como indemnización, a la señora del primer piso le escribió con el mayor tacto posible que ver y hablar con personas que otros no ven no es ser médium sino esquizofrénica, y al niño del edificio del frente un libro de García Márquez, con la debida instrucción de guardarse la moral en el bolsillo antes de leerlo, y de vivir cada página hasta terminarlo.
Llamó a un taxi y le pidió que lo llevara al aeropuerto, y se entretuvo todo el trayecto mirando las goteras que caían en el vidrio como si fueran personitas que vienen y van, se escurren, se combinan y se separan, pero de ninguna forma vuelven a ser las mismas, incluso aquellas que se estrellaban de frente sin llegar realmente a ser. Llegó y entró con ansias junto a su maleta vacía, miró alrededor y se tropezó con la idea de que todas las personas que veía, cada una con su vida y con su suerte, tan solo acontecen para él mientras las fija su mirada, se negó a sí mismo el por qué y se fundió en esa multitud para él también ser un acontecer fugaz en la vida de los demás, y comprender así que su entrega voluntaria ante lo absurdo le condiciona un modo nuevo de existir. O eso parecía, pues, con la sonrisa que llevaba pegada a la cara, cualquiera lo podría acusar inocentemente de ser feliz.
Compró un tiquete de vuelta a su país para darle la sorpresa a su mamá. La primera hora en el avión la quemó imaginando todas las posibles formas en que su madre iba a reaccionar, incluso aquellas en las que se moría de la emoción, las horas siguientes se quedó mirando al mar, imaginándose vestido como un almirante y librando innumerables batallas hasta sentir como el cansancio se empezaba a apoderar de su cuerpo y a la vez que bostezaba, caía en la oscuridad más profunda cual Nelson en Trafalgar. Aterrizó muy cerca del que sería su destino final, salió del aeropuerto y se compró un café, todo era distinto ahora, las caras parecían más amables, y las voces y sus dialectos componían a pedazos los rasgos de la ciudad. Se sentó en un banco a esperar el bus que lo llevaría a su pueblo, y allí sentado fue testigo de la lucha de un sapo que intentaba cruzar la carretera, saltaba y caminaba con cierto halo de gracia esquivando el caucho de las llantas, —no pasa —le dijo una señora que estaba sentada a su lado—, y como si fuera la voz de la fatalidad, un tren cañero convirtió el anfibio en un jugo rancio que se escurrió por la alcantarilla, él le preguntó si era una pitonisa y ella le contestó con solemne acento, que lo que tenía era la gracia de Dios, que le había concebido muchos dones. Le contó sobre las noches en que habla con la virgen del espejo y en las que los arcángeles le cuentan secretos al oído mientras duerme. La oyó en toda su perorata sin prestar realmente atención, y sonriendo de forma burlesca en los detalles más desconcertantes de las historias que duraron cerca de una hora, al terminar sacó de su monedero una amatista pequeña, se la puso en la mano y se la cerró —para vos, un perfecto aries—, una vez llegado el bus le regaló antes de que subiera dos dulces de anís, con la comanda de comérselos con fe, —olvidate de ese racionalismo europeo y disfrutá tu don Caribe—, esas fueron las últimas palabras que le dijo, seguidas de un hasta pronto, y desapareció entre el humo de los carros como un búho en la niebla.
Su trayecto en el bus fue más corto de lo que recordaba, y disfrutó cada segundo en él, embargado con el sentimiento contradictorio de triunfo y tristeza con que se vuelve a casa, rememoraba los mejores años de su vida mientras miraba por la ventana todos los lugares que recobraban un lugar en su memoria y poco a poco se llenaban de recuerdos ensalzados por esa habilidad de la nostalgia de olvidar todo lo malo e instalar en la cabeza el pensamiento de un pasado mejor que nunca existió. En cada parada intermunicipal se preparaba para recibir un nuevo vendedor ambulante o un artista callejero que llegaba dispuesto a intercambiar lo real de sí por la ilusión del papel impreso, un loro que recitaba a Rubén Darío, un marinero que cantaba canciones de amores contrariados, y un par de trovadores que exponían los secretos más oscuros de los pasajeros, compró a todos los que subieron vendiendo algo, una anciana catalana que vendía sombreros decorados con pájaros disecados, un Jaibaná que vendía hierbas para curar cualquier dolor del cuerpo, y ritos para salvar el alma, y un niño que vendía chicles de todos los sabores del mundo, compró todo lo que pudo hasta llenar su maleta, incluso una gallina que solo ponía huevos de dos yemas y que llevó atrapada en su brazo derecho mientras se bajaba en la estación, bajó tarareando y siguió el destello de luz que le indicaba la salida, una vez afuera se encontró de frente con la plaza de su pueblo en todo su esplendor, llena de colores olores, personas y vida, sintió una borrasca que venía del interior de su estómago y vomitó al lado de la carretera, una señora que pasaba en ese momento lo miró con preocupación, —no se preocupe —le dijo, —es la nostalgia—.