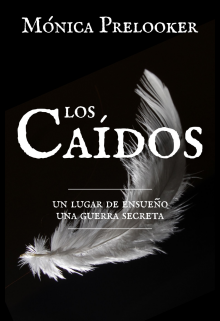Los Caídos
El Dilema del Hombre Ausente - 1

- 1 -

Resbalé por la tierra húmeda de rocío, sujetándome a algún que otro arbusto para no perder el equilibrio. Cuando mis pies tocaron la roca, me erguí y avancé hacia la orilla del lago. El sol asomaba tras el cerro Villegas allá en el este, bañando el Nahuel Huapi con su luz oblicua y cobriza que realzaba los azules y los verdes, descubriendo la tenue bruma que empezaba a levantarse del agua por la diferencia de temperatura. Me dejé caer sentada en la piedra fría, prendí un cigarrillo. La primera lágrima cayó antes de que pudiera darme cuenta.
—¿Ya te escapás? —había murmurado Julián un rato antes, sonriendo a través del sueño.
—Hoy me toca abrir la oficina y tengo que ir a casa a cambiarme.
Me había sujetado la mano y tironeado, tratando de retenerme. Lo había besado por última vez antes de irme. Pero nunca había llegado a casa. El chofer del remís me había mirado por el retrovisor a ver si estaba loca cuando lo hice detenerse sin previo aviso a cuatro kilómetros del centro, a pesar de haberlo llamado para ir hasta el kilómetro seis. Ni siquiera pude quedarme a esperar el vuelto. Me alejé con paso vacilante hacia el mirador, evité los bancos vacíos, encontré la bajada más por costumbre que otra cosa.
Sentada en la piedra que el sol todavía no tocaba, me cubrí la cara llorando con todas mis fuerzas, asustada de mis propias emociones y odiándome a mí misma por lo que estaba sintiendo.
Claro que había sido un error. Había creído que podría estar con Julián y mantener este reencuentro, tan esperado, separado de lo demás. Pero no. Por supuesto que no. Daba lo mismo que hubieran pasado siete años, dos siglos, cuatro días. Cualquier cosa que me recordara esa época sólo servía para reabrir la herida. Habíamos puesto tanto cuidado en no decir su nombre, que había terminado siendo lo mismo que si lo gritáramos a todo pulmón.
Daniel.
El hombre que había amado más que a mi vida. El que había dejado ir. El que jamás podría recuperar. El científico loco que llenara mis horas de luz y risas. El que un buen día había sido seleccionado entre mil candidatos para ocupar una plaza en el mejor laboratorio de Francia. El que se había subido al avión con los ojos llenos de lágrimas tras mi última negativa a acompañarlo. Porque yo no podía dejar mi lugar. No podía poner a mi hijo de seis años en la alternativa de separarse de su madre o de su padre. No podía abandonar el puesto que me asignara mi familia.
Por más que lo intentaba, no conseguía calmar los sollozos que me sacudían. Me tapé la boca, me mordí los labios casi hasta hacerlos sangre. Me lavé la cara en el agua helada para tratar de contener mi llanto.
Cobarde, cobarde.
Una y mil veces cobarde.
#4667 en Novela romántica
#151 en Paranormal
angeles y demonios, romance sobrenatural, amor peligro secretos
Editado: 01.03.2022