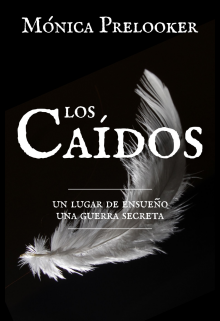Los Caídos
El Dilema del Hombre Ausente - 2

- 2 -
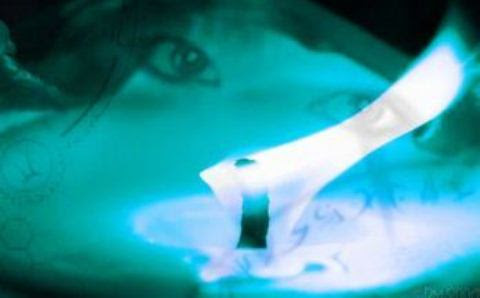
Un rumor a mi izquierda me obligó a tratar de calmarme. Alguien salía de entre los arbustos hacia la playa. Me desentendí del ruido. Debía ser una de las tantas parejitas que buscan un poco de intimidad al amanecer. Pero no escuché pasos y volví a mirar. Una chica se había detenido a ponerse los zapatos. Estaba sola. Tal vez su acompañante se había demorado terminando de vestirse. Ella me vio y se acercó con paso inseguro. Supuse que todavía estaba un poco borracha. Llevaba un vestido negro muy corto, escotadísimo. Me puse los lentes de sol antes de que llegara a mi lado. Sabía que en su estado no iba a advertir mi cara congestionada.
—Disculpe, ¿me podría decir la hora?
Su vocecita temblaba como si estuviera a punto de quebrarse en llanto, y sus ojos estaban demasiado abiertos, las pupilas dilatadas. No olí alcohol en su aliento. Mientras le contestaba, advertí los moretones en sus brazos y en su cuello. Su amante la había agarrado con bastante más fuerza de la necesaria al parecer, y la había mordido con ganas. Ella notó la dirección de mi mirada y bajó la vista. Se puso pálida al ver las marcas. Con ese detallismo inconsciente típicamente femenino, advertí que le faltaba un aro. El restante colgaba de su oreja derecha. Grande y con detalles rojos, obra de algún artesano local. Quise preguntarle si estaba bien, si la podía ayudar, pero ella retrocedió y se apresuró hacia la subida. La observé trepar con torpeza, lista para correr hacia ella si se resbalaba. Pero llegó hasta arriba sin demasiada dificultad y la perdí de vista.
Volví a mirar los matorrales de los que había salido. Nadie más había aparecido por ahí. Me encogí de hombros mentalmente y prendí otro cigarrillo. No estaba de humor para andar preocupándome por cada pibe descarriado que me cruzaba. Aunque le agradecía que me hubiera distraído. Gracias a ella había podido superar mi acceso de llanto, y apartar de mi mente todo lo que me cayera encima al dejar el departamento de Julián.
Terminé el cigarrillo tratando de dominar una inquietud inexplicable, lanzando miradas insistentes a los matorrales a mi izquierda. Mis ovarios se quejaban como si estuviera por entrar al cubil de un espíritu vengativo. Sabía que no me iba a quedar tranquila hasta que fuera a ver y constatara que no había nada fuera de lo normal. Me paré con un suspiro, enojada conmigo misma. Podría haber estado camino a casa, a darme una ducha antes de abrir la oficina, y seguía perdiendo tiempo ahí.
Aparté los matorrales con sigilo, espiando entre las ramas. Esperaba encontrar a cada paso un hombre dormido y medio desnudo, pero no hallé a nadie. De pronto me detuve con un escalofrío y me cubrí la nariz instintivamente. Ese olor era inconfundible: azufre.
Hacía mucho que había aprendido a soportar las emanaciones sulfúricas de los demonios sin descomponerme y era una suerte, porque el hedor era insoportable. Me guió directamente a la base de piedra del acantilado, al otro lado de los matorrales. Volví a detenerme con otro escalofrío, la vista clavada en mi macabro hallazgo.
Un paño rojo. Velas negras en cada extremo, a medio consumir. Un pentagrama invertido hecho con tierra yerma. Un copón de cobre labrado profusamente. Me acerqué con cautela, una mano dentro de mi mochila buscando la Cruz, que siempre llevaba conmigo. Me incliné para espiar dentro del copón. Sí, ahí estaban los elementos que faltaban para realizar el conjuro: el fondo de sangre, un papel chamuscado. Y un objeto brillante que reconocí de inmediato: el aro que le faltaba a la chica.
Eso no era un trabajito de curandera barata. Era un hechizo de magia negra. Se usaba para invocar a un demonio y obligarlo a conceder un deseo. Lo que me revolvió el estómago no fue el olor a azufre, señal inequívoca de que el hechizo había tenido éxito, sino la certeza de que esa chica de aspecto frágil e inocente era la que lo había conjurado.
Saqué la Cruz antes de agacharme junto al copón. Ese papel chamuscado debía tener el deseo que había pedido. Lo tomé con cuidado de no tocar nada más. Ahogué una exclamación al ver que era una foto. Se había quemado casi por completo, sólo quedaba intacto un ángulo de la imagen, pero bastó para darme una idea de lo que la chica había pedido. Porque lo que quedaba visible era la parte superior de una cabeza. Un ojo, parte de la oreja, parte del pelo de un hombre joven. La observé largo rato, olvidada del mal olor y el tiempo que pasaba. Tenía la odiosa certeza de que conocía esa cara.
Pero no logré ubicarla y al fin alcé la vista frunciendo el ceño. Lo primero que noté fue el paso aplastado a pocos pasos del paño rojo. La imagen se presentó con desagradable claridad en mi mente. El demonio había respondido al conjuro, y como precio a conceder el deseo de la chica, le había exigido que se entregara a él. La forma alargada del pasto aplastado no dejaba lugar a demasiadas dudas: la había poseído ahí mismo. Así que había sido una criatura con forma humana. Eso significaba un demonio de nivel tres para arriba. Se me cerró la garganta de solo pensarlo. Una sola vez me había enfrentado a uno de ellos, durante unas vacaciones en casa de mi tía Elsa, en Bolivia. Seguía viva porque había contado con la ayuda de mamá, mi hermana mayor y mi tía. Y aun así, habíamos zafado por los pelos. Yo había aprendido mucho desde entonces, pero no sabía si quería arriesgarme a enfrentarlo sola y pagar mi soberbia con mi vida.
#4667 en Novela romántica
#151 en Paranormal
angeles y demonios, romance sobrenatural, amor peligro secretos
Editado: 01.03.2022