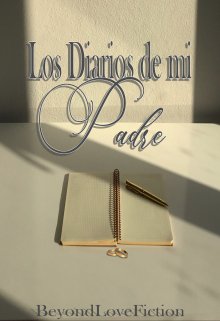Los Diarios de Mi Padre
Capítulo 9 - No Hay Vida Sin Ti
@Nonno: [Mio figlio, Emily nos contó que has estado encerrado en tu habitación durante 3 días. Habla conmigo, Javier, por favor. Estamos preocupados.]
Suspiro, soltando el teléfono en mi pecho para frotarme el rostro e intentar espabilarme. Anoche, por primera vez en lo que se siente como una eternidad, pude dormir sin despertarme por pesadillas y pensamientos deprimentes reproduciéndose una y otra vez en mi cerebro, sin botón de ‘pausa’ o ‘detener’. Sin embargo, mi cuerpo no parece haber recuperado energía, porque todavía estoy agotado, mis extremidades como plomo, forzándome a quedarme desplomado en la cama. Únicamente me he levantado para ducharme, cepillar mis dientes o comer con desgana algún bocado cuando los ruidos de mi estómago se volvieron demasiado vergonzosos como para continuar ignorándolos. He evitado activamente observar mi reflejo en el espejo porque sé que no me gustará la versión de mí mismo que hallaré ahí, pálido, con ojeras del tamaño de una naranja y labios rotos por la resequedad.
Estoy destruido, por dentro y por fuera. Y es una mierda, porque justo cuando creí que podía superar esto, cuando presumí divisar brevemente la luz al final del túnel e imaginar, con mucha credulidad, un mañana donde el dolor no fuera una constante fija e inflexible, las palabras de David me arrastraron de vuelta al abismo de angustia, pesimismo y tortura.
“Porque, cuando los planetas se alinean a tu favor, es así de fácil tropezarte con el hilo de tu alma gemela. Será realmente hermoso ser testigo de mis hijos encontrando las suyas.”
Dios, eso fue… devastante.
El amor puede ser bastante cruel y brutal si se lo permites, porque antes de la muerte de papá, antes de que se percatara de su enfermedad, David era manejado por esa emoción como una marioneta. Lo llenó de vida, sueños e ilusiones. Aquella encantadora sonrisa que tanto lo caracterizaba estaba impresa permanentemente en su boca, creando arrugas en las esquinas de sus ojos e iluminando cualquier espacio en el que entrara como si fuera un hechizo de alto alcance o la representación humana de un faro. Las personas caían hipnotizadas por su aura pura, centelleante y transparente, yo incluido. Fue uno de los motivos principales que me llevó a confiar en él cuando nos adoptaron, que me animó a derrumbar gradualmente la barrera de autoprotección que había forjado en las calles y, posteriormente, en el orfanato.
Pero, cuando Christian falleció, toda esa vibrante vitalidad desapareció en un santiamén. Su espíritu entusiasta y alegre se evaporó, como si nunca hubiera existido. Era un zombie sin propósito, sin objetivos. Una cáscara hueca de su antiguo ser. Eso me hizo odiarlo un poco. Emily y yo seguíamos allí, pero él no nos notó o simplemente no le importó. O eso pensé.
Porque tres meses después del funeral de papá, pude reunir el valor para enfrentarlo y me di cuenta con horror, que no todo era blanco y negro, básico o definitivo, como tan obstinadamente quería etiquetarlo. Que tenía una venda cegándome de la verdad, o quizá mi subconsciente erigió una retorcida fantasía a mi alrededor como un medio de autopreservación. Lo que me llevó a sospechar que, posiblemente, todavía poseía aquellos hábitos de cuando era un chico, atacando con uñas y colmillos en vez de acobardarme en un rincón, esperando con piernas temblorosas a que las cosas malas se evaporaran por arte de magia, como vi incontables veces en los otros niños en el centro de acogida. Y en mi hermana también, si soy sincero.
Llegué a casa del trabajo saturado con adrenalina, furioso y más allá de desconsolado por tener que presenciar a diario su condición melancólica. Además, tuve que soportar por horas a los empleados manifestando sus condolencias, con lástima y empatía no bienvenidas tatuadas en sus expresiones, de algunos ni siquiera sabía sus malditos nombres. Sólo fui porque Emily me lo aconsejó, pero al final resultó ser una pésima idea. Así que, sí, estaba a segundos de explotar. Cerré la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron, ubicando a mi padre tumbado en el sillón de la sala. No se había afeitado, tenía la misma ropa desde hace días y honestamente apestaba. Lucía como un vagabundo y esa imagen me hizo apretar tanto las muelas que casi se pulverizaron por la presión.
—“¿Cuándo vas a sacar la cabeza de tu culo, padre?” —prácticamente le grité. En mi defensa, Emily siempre fue la mediadora de paz, yo jamás fui bueno exteriorizando mis sentimientos—. “¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Quién se está haciendo cargo de la compañía mientras tú estás aquí, triste y miserable? Esto tiene que parar. Si tengo que arrastrarte yo mismo a la oficina, lo haré. Pero, por favor, no me obligues” —le supliqué al borde del llanto, jadeando con una mezcla de ira y amargura.
—“¿Sabías que para la construcción del Burj Khalifa* se utilizaron trescientos treinta mil metros de concreto?” —susurró asombrado, su mirada distante y nublada fijada en la ventana que daba a la calle—. “Es impresionante, ¿no es cierto?”.
—“¿Qué?” —pregunté como un idiota, sin comprender a dónde se dirigía con eso. Me tomó por sorpresa, por lo que momentáneamente olvidé lo que se suponía debía estar haciendo: coaccionarlo fuera de su estado taciturno.
—“Siempre soñé con formar parte de un proyecto de esa magnitud” —su voz sonaba desconectada, como si estuviera drogado o borracho, pronunciando las palabras con torpeza—. “Pero nunca sucedió, a pesar de que muchos me elogiaban por mi reputación en el campo, llegando a considerarme como una celebridad en ocasiones” —sonrió y el gesto me perforó el corazón, porque lo extrañaba—. “Me dijiste que fuera paciente, ¿lo recuerdas? Que alguien me llamaría, pero estabas equivocado. Es una pena porque, desde que nos conocemos, has tenido un talento sobrenatural para preveer acertadamente el futuro. Pero no con eso. Con eso, te equivocaste.”.