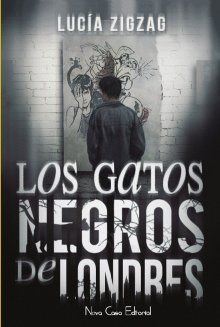Los gatos negros de Londres
Capítulo 3. Gato gordo honra su casa
El lunes por la mañana amanecí con una resaca demoníaca, el bello producto de una noche tranquila junto a los demás underdogs y unas botellas de tequila. Lo cierto es que el resfriado me había dejado hecho un saco de mierda, pero no podía tomarme ningún medicamento por la desorbitante cantidad de alcohol que debía de tener en sangre.
Pero como era Lunes Sopa, mi resaca y yo tuvimos que salir de la cama y mover el culo hacia el tren que nos llevaría a casa de mis abuelos. Los lunes eran los venerables días de la semana en los que mantenía alguna relación con mi familia… y eso se traducía, más que nada, en que mis abuelos nos invitaban a mi hermana y a mí a comer a su casa, situada en Sussex Gardens. El plato del día era la sopa sagrada que llevaba haciendo la abuela Abbeline durante cincuenta años y que había pasado de generación en generación desde los primeros homínidos. Por este motivo, este día es apodado Lunes Sopa desde que tengo conciencia de mi conciencia.
Si os preguntáis por mis padres… No, ellos no van nunca. Antes sí, claro, pero desde que tuvimos nuestro pequeño desliz dejaron de ir a visitar a los abuelos el mismo día que yo para no cruzarse conmigo. Hace un año incluso no dejaban ir a mi hermana, por lo que estuve casi dos años sin ver a Janice, hasta que mis abuelos intercedieron por mí y lograron que coincidiéramos, al menos, un par de horas a la semana.
Un coche me perdonó la vida cuando fui a cruzar la calle, en el más absoluto embobamiento. Otra vez esta existencia vacía, monótona. Esta tubería con goteras. Este coche que perdía aceite cada vez que intentaba arrancar. Otra vez este puto invierno a la vuelta de la esquina. Este clima lluvioso que amenazaba con apagar la mísera llama de mi interior.
Hoy hacía frío. Mucho. Pero no de esos fríos romanticones que invaden las películas de Santa Claus en los días de Navidad, no: un frío cortante y gélido, que se te colaba entre las ropas como una mujer atrevida y te ponía la piel de gallina hasta en los huevos. El estúpido invierno de Londres, como en todos los países nórdicos, aparecía mucho antes de la cita prevista.
Los hoteles de Sussex Gardens iban llegando y quedando atrás. Cientos de verjas negras y cientos de edificios blancos. Cientos de jardineras, cientos de números pegados a las paredes, cientos de negocios detrás de las recepcionistas aburridas. Esta zona residencial de Londres tenía un aspecto especialmente tradicional para que los turistas lloraran de emoción nada más bajarse del taxi, creyendo que, por ser una zona tan inglesísima, iban a encontrarse hasta a la misma reina Elizabeth sentada en su cama tomando el té. Casi podías sonarte los mocos con una bandera si te veías apurado.
Los autobuses rojos traqueteaban de un lado a otro, destacando molestamente junto con las clásicas cabinas telefónicas del mismo color. El cielo apenas era visible por culpa de los altos edificios y los árboles llorones que los acompañaban. Las hojas rayaban el aire sin cesar. Me encogí dentro de mi abrigo.
—¡Hayden! Chiquillo, que te pasas de largo —exclamó una voz temblorosa desde la distancia.
Brandon se encontraba parado en la escalerita, sin atreverse a salir del rellano y enfrentar a las gotas que caían de la repisa. Vestía un chaleco de punto negro sobre una camisa azul, como esos cincuentones retirados que juegan al golf y llevan a su hija a equitación.
—Ah… hola, abuelo. Lo siento, iba pensando en mis cosas. Eh… No, no salgas, ya voy.
El anciano dejó caer su manaza sobre mi hombro a modo de saludo, como siempre hacía, y me invitó a pasar justo antes de que una señora arrugada y de mirada cristalina me capturara en el pasillo.
—¡Cariño! ¿Qué tal la semana? Pasa, pasa. ¡Espera! Límpiate las suelas en el felpudo, que he fregado. Así, muy bien. —Entonces, Abbeline me quitó el abrigo y me dirigió una mirada alarmante, agarrándose a mis costados—. ¡Hijo! Cada vez estás más delgado. Tienes que comer más.
Ella debía de ser la única abuela del mundo que decía esta frase tan refranera con razón, porque era verdad que en estos últimos meses me había quedado hecho un saco de huesos. No es que Abbeline quisiera compensar mi disconforme ausencia maternal con kilos de pudding, fish and chips y Sunday roasts (me hicieran o no falta), sino que realmente veía cómo mi cuerpo se iba quedando como el relieve del Himalaya por culpa de las costillas sobresalientes, las agresivas clavículas y los tiernos abdominales de ternero. Y aunque quiso rebuscar las pruebas de la evidencia levantándome la camiseta, no la dejé ir más allá para que no viera las cicatrices y marcas que tenía como resultado de peleas con borrachos, accidentes o ese deporte de riesgo al que llaman sexo. Mi ajetreado modo de vida, secreto y maquillado para los dos setentones, tampoco ayudaba demasiado a proveer mi cuerpo de sustancias saludables, dejándolo delgaducho, resacoso y afectado por ese estúpido resfriado sin medicar que me había dejado aspecto de perro apaleado.
Había llegado al límite de pedir a Colibrí un poco de maquillaje para tapar las ojeras de yonqui que se habían instalado ese día debajo de mis ojos.
—¡Haydeeeeeeeen! —berreó Janice desde detrás de Abbeline.
El pajarillo se lanzó a mis brazos emitiendo aquella risa dorada y despreocupada. La niña era tan bajita que parecía que le había salido un chichón al suelo, y esa manía de revolotear a mi alrededor la convertía en una irremediable copia de Kaiser. Y como cualquier pajarillo, ansió que la cogiera en brazos y la impulsara hacia el cielo para hacerla volar. Al atraparla de nuevo deposité un beso en su frente y la abracé, con todo el cariño que pude expresar sin que pareciera sobreactuado.
—Hola, Jany. ¿Qué tal te ha ido en el cole? —pregunté por pura trivialidad.
—¡Bien! —Se atusó la fresca y volátil falda de color azul marino—. ¿Sabes qué? El viernes tenemos que disfrazarnos, ¡incluso los profes! Y luego van a repartirnos golosinas. ¿Vendrás a verme?