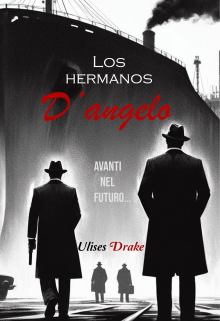Los Hermanos D'angelo [ahora en físico]
Capítulo 29
—¡Ha sido todo un honor haber hecho tratos con usted, señor Giancarlo! —declaró Helmer Patrickson.
—El honor ha sido todo mío —dijo Giancarlo mientras extendía su mano.
Acababa de tratar con una empresa de cargueros que iban de América a Europa y Asia. Giancarlo les daría el presupuesto para el mantenimiento de las naves y de los muelles a cambio de transportaciones no específicas.
Era una gran oferta, y estaban en un punto donde el dinero les sobraba. Se podían dar ciertos lujos.
—Dejemos lo restante con nuestros abogados, ¿qué le parece?
—Me parece perfecto, señor Patrickson. No sabe lo mucho que me alegra que se haya concretado esta inversión.
—¡Y que lo diga! Por poco pensé que tendría que cerrar mi negocio.
«Hacerle ofertas a gente que está por quebrar pero que su negocio es muy sustentable si se administra bien, esos son mis objetivos. Aceptan cualquier clase de oferta que les haga», se dijo mientras se acercaba a la puerta.
Afuera estaba Aivor esperándolo, recargado en el auto con las manos en la espalda baja.
—¿Cómo le fue? —preguntó al verlo llegar.
—Tenemos un trato —informó.
—No sé cómo es que hace usted para concretar compras, ventas e inversiones con cualquier persona que usted quiera. —Se acercó a abrirle la puerta del copiloto y después subió a la del conductor.
—¿Quién crees que era el que sacaba dinero cuando Antoni y yo éramos niños en la escuela? —recordó un momento su infancia.
—¿No tenían dinero? —inquirió Aivor.
—Sí, al menos nuestros padres. Nunca llegamos a gozar de lujos ni de privilegio alguno. Me encargaba de hacer tareas, trueques y mandados en la primaria a cambio de dinero para que mi hermano y yo comiéramos. —La felicidad en su rostro se había esfumado.
—El chico de los negocios parece que aprendió de negocios de una manera poco feliz.
—Déjate de tonterías, Aivor, sabes que eso es lo que forja a un hombre de verdad.
—Y ya veo a qué tipo de hombre ha forjado una vida dura.
—Dame un psiconautico.
—Es el tercero el día de hoy, señor Giancarlo. No estoy seguro de si es lo más inteligente tomar otro en tan poco tiempo. Puede sentirse extremadamente agotado en unas horas.
—Venga, entiendo los riesgos, es mi producto.
«Realmente es producto de su padre y del señor Rinaldi…», se dijo.
Aivor extendió su mano hacia el maletero y sacó una bolsa de plástico con un par de pastillas. Tomó una y se la entregó a Giancarlo, quien ya había reclinado el asiento para que pareciera un tipo de camilla y pudiese acostarse a relajarse.
—¿Ha pensado en buscar alguna chica que supla el efecto de la pastilla, señor D’angelo? —preguntó.
—Me gusta estar dentro de las chicas, lo que no me gusta es todo lo previo a eso; charlar con ella, saber su comida favorita, su restaurante preferido, el nombre de su mascota. Prefiero evitarme todo el papeleo.
—Tengo entendido que para ello están las prostitutas, señor.
—Y no quiero rebajarme tanto como para estar con ese tipo de mujeres. No es por ofenderlas, claro. Pero nada me asegura que no me contagiarán de alguna enfermedad.
—¿Preservativo?
—Me aburre.
Comenzó a tener espasmos por todo el cuerpo acompañados de una sensación placentera, la piel se le erizó al tope y las pupilas se le dilataron.
«Ya comenzó a hacer su efecto esa mierda», notó Aivor cuando Giancarlo se quedó totalmente callado y con los ojos cerrados.
Miró las manos de Giancarlo e intentó no reírse.
Siguieron su camino por varios kilómetros más, Aivor no había dormido bien la última noche; las torturas lo agotaban. Había sido su parte favorita cuando era soldado en rusia.
No había nada más satisfactorio que hacer sufrir a las personas que querían hacerle daño. Aún recordaba cómo había sido su entrenamiento militar, sus largas caminatas por la nieve con más de veinte kilos encima, armas que mientras más corría, más pesadas parecía que se hacían.
Daría lo que fuera por volver a vivir eso de nuevo, hasta él mismo se decía que estaba loco por desearlo.
Llegaron a la fábrica de carne transcurrida poco más de una hora. Estaban a las afueras de Nueva York y el tráfico había sido horrible.
—De nuevo está ahí acostado, teniendo orgasmos sin parar —le informó a Rinaldi al bajar del vehículo.
—Aivor, ¿sabes cuál es la razón principal por la cual te elegí a ti como mi mano derecha? —le preguntó mientras lo tomaba del hombro y hacía ademán con el cuerpo de pasar a la cárnica.
—Porque soy una persona que no se toca el corazón a la hora de hacer los trabajos.
—Exactamente, yo mismo te lo dije en una ocasión. —Llegaron al despacho y se sentaron en el sofá.
—No sé a dónde quiere llegar con esto, señor, Giancarlo sigue en el auto.