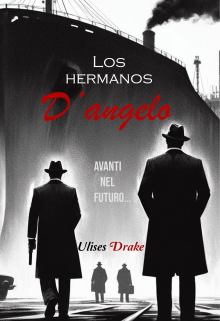Los Hermanos D'angelo [ahora en físico]
Capítulo 40
—Está hecho —declaró Qiang después de colgar el teléfono. Estaban en su casa otra vez.
—¿Dimitri murió? —preguntó Rinaldi.
—Sí, murió anoche, Caro me lo acaba de confirmar. Fue él mismo quien dio el tiro de gracia.
—Joder… —Antoni se reclinó sobre su abdomen.
—No había otra manera de salir de esta —dijo Giancarlo mientras le ponía la mano en la espalda y le daba unas palmadas.
El chino había comprado su nueva casa a las afueras de Brooklyn, siempre lo más cerca del mar que se pudiera. Llevaban varias horas esperando a que Caro llamara.
—En seis días sale nuestro carguero, tenemos ya todo listo para partir —informó Aivor.
—Sí, tiene razón, todo está listo para el viernes. —Rinaldi se puso de pie.
—Esta será la última vez que nos vemos, chino —dijo Antoni.
—Espero les vaya bien en su viaje a Italia y que puedan vencer a los hijos de perra que mataron a sus padres. —Qiang se levantó de su asiento y se dirigió hacia ellos para extenderles la mano.
—Así será, agradecemos los veinte hombres que pusiste de tu parte, regresarán en cuanto hayamos terminado allá. —Giancarlo fue el primero en estrechar su mano.
—No se preocupen, espero les sean de ayuda, es lo máximo que les puedo mandar.
—¿Tú estarás a salvo aquí? —preguntó Antoni.
—Sí, con Dimitri muerto nadie sabe si quiera que existo ahora.
—Vaya suerte.
—Y ustedes tienen más tiempo para irse de aquí, bueno, seis días. Se lo debemos a Caro.
—Ya le agradeceremos antes de partir. —Rinaldi estrechó la mano de Qiang.
—Su negocio estará a salvo por este lado del mundo, de eso nos encargaremos Wong y yo.
—Gracias, chino, espero nos podamos volver a ver algún día.
—Para eso estamos, Toni. —Se dieron un abrazo—. Buen viaje.
Los D’angelo asintieron con la cabeza y salieron seguidos de Aivor.
—Dejamos todo listo aquí —dijo Rinaldi una vez se subieron al coche—, estamos listos para irnos en cuanto el carguero parta.
—Faltan un par de días para que sea viernes. Iré al casino a apostar por última vez, después de eso deberemos quedarnos escondidos. —A Antoni se le veía melancólico.
—Debemos ir con los Myers, al menos para agradecerles lo que hicieron por nosotros estos años. —Giancarlo bajaba la ventanilla del asiento donde se sentó. Aivor conducía y Rinaldi estaba en el asiento del copiloto.
—Deben hacerlo —apoyó Miguel Ángelo—, se los deben.
—Vamos de una vez —ordenó Giancarlo—. Mientras más pronto mejor.
Aivor asintió por el retrovisor y empezó a conducir hacia la casa de los Myers. Llegaron rápido y sin contratiempos, les quedaba cerca de donde estaban.
Tanto Giancarlo como Antoni y Rinaldi se bajaron del auto y se acercaron a la puerta de la antigua familia de los D’angelo.
Giancarlo fue quien la tocó.
Cuando Roger la abrió, se puso pálido e intentó cerrarla al instante, otra vez.
—Sólo queremos despedirnos, señor Roger —dijo al verlo.
—¿Despedirse? —preguntó desde atrás de la puerta, se cubría tras ella.
—Sí, nos iremos a Italia pronto —añadió Antoni.
A la entrada se acercó también Martha.
—Muchas gracias por lo que hicieron estos veinticinco años. Nos hicieron los hombres que ahora somos y nos llenaron de valores.
—Nada puede borrar el pasado y ustedes forman parte del nuestro —dijo Antoni—. Simplemente gracias por todo.
—Ustedes siempre han sido nuestros muchachos, los echamos de menos desde que se fueron de la casa —declaró Martha.
—Y nosotros echamos de menos su comida. —Antoni rio.
—No hay palabras para agradecerles lo que hicieron por esta familia —agregó Rinaldi mientras se ponía frente a ellos—. Lo que pase en el mañana se lo debemos a ustedes sin duda alguna. Cada año me encargaré de hacerles llegar una cantidad de dinero para que puedan vivir bien y sin preocupaciones.
Los Myers tenían lágrimas en los ojos.
—Es muy probable que no los volamos a ver —declaró Giancarlo y dio un paso al frente para darles un abrazo—, pero si volvemos tengan por seguro que vendremos a visitarlos.
—Los esperaremos si así es —asintió Roger.
—Esta siempre será su casa —sollozó Martha.
—Nos vemos —dijo Antoni después de abrazarlos.
Se alejaron de la casa con la cabeza baja, realmente les daba sentimiento despedirse así de quienes pensaron que fueron sus padres por más de veinticinco años. En el auto los estaba esperando Aivor, quien estaba sin expresión alguna en el rostro mirando el volante.
—¿Pasa algo? —le preguntó Rinaldi en cuanto subieron.