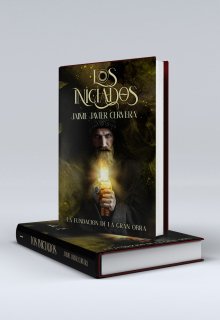Los Iniciados: La FundaciÓn De La Gran Obra
Capítulo 3
3
Abraham el Judío
Te juro por mi alma que si desvelas esto serás condenado. Todo viene de Dios y todo debe regresar a Él; así pues, conservarás para Él solo un secreto que solamente le pertenece a Él. Si, por algunas palabras ligeras, dieras a conocer lo que ha exigido tantos años de cuidados, serías condenado sin remisión en el Juicio Final por esta ofensa a la Majestad Divina.
RAIMUNDO LULIO
Habían transcurrido unos días y ningún suceso en su rutinaria vida había dado señales de que aquel sueño hubiera sido otra cosa que eso, un sueño nada más. Nicolás estaba en el trabajo traduciendo un tratado de filosofía, otro pedido de entre los que tenía esparcidos sobre la mesa.
De golpe, se quedó a oscuras. A tientas, descolgó el candil de la pared, llenó el depósito con aceite y sal gorda para avivar la combustión, prendió la mecha y, con la generosa llama que brotó por la piquera, se alumbró.
Alzó la vista para mirar por la ventana. A través de los gruesos lentes que usaba para leer, constató que había atardecido y era hora de cerrar.
Solía ocurrirle con frecuencia. Podía pasar una jornada entera sin apenas quitar ojo del trabajo y a menudo la caída de la luz lo avisaba de que era hora de partir.
Ponía orden en sus papeles cuando un judío alto y enigmático apareció por la puerta.
—Señor —dijo el librero, extrañado por la inesperada visita.
Conocía bien a su clientela, y ese anciano no formaba parte del reducido círculo que se dejaba caer por el local. Sin embargo, había algo en el aura de ese hombre que le resultaba familiar.
—Buenas tardes, soy Abraham —dijo acercándose con paso decidido a Nicolás, como dardo hacia el blanco de la diana, sin mostrar ningún interés por la farragosa cantidad de género que invadía por doquier.
No era la reacción habitual. Quien entraba por primera vez dejaba vagar su vista por el frondoso bosque de sapiencia y quedaba capturado por buen rato.
Al llegar al escritorio de Flamel, le enseñó la obra que llevaba bajo el brazo, que, por su abrumadora luminiscencia, más que un libro parecía un sol: relucía un amplio espectro de destellos que iban de tonos cobrizos y cetrinos a dorados, más potentes que una descarga de rayos, y que actuaban sobre la atención como una fuerza atractiva irresistible e insoslayable.
Los ojos de Nicolás no daban crédito a lo que veían: el libro dorado que el ángel le había mostrado en el sueño.
—Mi visita se debe a que querría vender este libro —explicó Abraham con naturalidad, como si fuera de lo más común estar en posesión de un objeto que solo se podría tildar de imposible.
—Creo que llegaremos a un acuerdo, monsieur —subrayó, asintiendo aturdido.
Tomó el volumen con una fascinación que ni siquiera intentó disimular. Contempló aquel opúsculo, extasiado tal si tuviera delante suyo al mismísimo ángel del sueño y hubiera caído postrado ante él.
Al contacto con las manos, notó la cálida luz bendita, que le rozaba la piel en una caricia tan placentera que a un punto se desdobló en su contrario: dolor que le provocó la sensación de escalofrío recorrerle el espinazo, como una violenta corriente eléctrica que descendía desde la nuca hacia la columna vertebral para terminar fundiéndose con el cuerpo; lo convenció de su naturaleza mágica y divina.
El anciano se quedó en silencio, permitiendo unos momentos de gloria a Nicolás, y añadió con una media sonrisa compasiva:
—Son diez florines —resonó como un golpazo hiriente para los oídos; aunque aquello era un precio disparatado, no alteró a Flamel.
—Me parece bien.
Sacó las monedas de una caja de madera donde guardaba la recaudación y se las dio. Raudo, agarró de nuevo el libro con gran ardor, como si el mundo entero se hubiera desvanecido en torno a sí. Las pupilas hipnotizadas por incandescentes brasas se ensanchaban y parecían derretirse de placer.
Abraham lo miraba con intensidad, dando vueltas a su alrededor con paso sigiloso para efectuar un examen exhaustivo del librero; en su semblante se le notaba estar más emocionado que Flamel, así que suspiró con fuerza antes de volver a abrir la boca.
—¿No os ha parecido caro?
—Bueno, la obra está en buen estado… Las tapas son de fino cobre, parece.
Pasó las yemas de los dedos sobre ellas y leyó el título, grabado en brillantes letras de oro, con un aura de misterio:
—El Libro Dorado…
—Pero son diez florines, Nicolás.
El escribano lo miró con extrañeza: no entendía por qué Abraham le había propuesto venderle un libro y ahora se esforzaba en echar para atrás la transacción.
Desenganchó el cierre metálico que unía los bordes de las cubiertas y comenzó a hojearlo. Había abierto el manual, no con la intención de verificar su valor, sino para saciar las ansias de devorar su contenido, que para él valía mucho más de lo que acababa de pagar.
En la primera página distinguió el nombre completo del anciano: Abraham el Judío.
—Las hojas no son de pergamino —se sorprendió porque era a lo que estaba acostumbrado.
Si de algo sabía en este mundo era de libros, y aquel original no tenía otro hermano con el que se le pudiera emparejar.