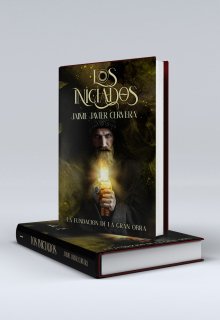Los Iniciados: La FundaciÓn De La Gran Obra
Capítulo 5
5
Monsieur Buridan
Era un domingo gélido y nublado de invierno. Flamel llegó a la calle de Saint Denis y entró en el Cementerio de los Inocentes, donde descansaban en paz eterna sus difuntos y amados padres, que seguían vivos en alma, mente y corazón.
Nicolás gozaba con sus progenitores de esa clase de unión que la muerte es incapaz de destruir; con los años, había reforzado la melancolía del recuerdo, llegando a ser más fuerte de lo que fue en vida. No pasaba día sin rezar por ellos.
Para él, habían sido sus dos faros; los valores cristianos que le habían inculcado habían forjado al hombre en que se había convertido: un ciudadano de provecho y un devoto de Dios. Su familia era respetada por todos debido a su gran honestidad y, como él mismo afirmaba, «incluso por los envidiosos».
Esa tarde, como tantas otras, rezó sobre la fría sepultura, con la ilusión de que supieran que los había visitado; así se lo imaginaba, lo que le inundaba de lágrimas los ojos y de amor el corazón.
De allí se fue directo a la iglesia que había al fondo.
La visita fue breve. Como un ritual que innumerables veces ha sido ensayado, encendió dos velas antes de marcharse, una para cada progenitor. Las dejó entre las demás presentes, que iluminaban con su anémica luz parpadeante las estatuas de mármol blanco o bronce dorado, en un llanto trémulo de pena. La humedad que brotaba de los ojos de Flamel se derramó al suelo sobre las lágrimas blancas que lloraban los cirios, que, en su constante goteo, armaban sinuosas formaciones de cera; las pisó sin darse cuenta al partir.
Cruzó unas calles y las primeras gotas empezaron a deslizarse por el cielo, aunque en un vuelo estaba delante de la casa del ilustre licenciado monsieur Buridan, un erudito instruido en varias ciencias y un asiduo de los servicios del escribano.
Tocó a la puerta.
Un señor mayor con escuálido semblante se asomó para recibirlo.
—¡Flamel! ¡Una visita siempre bienvenida! —El bibliófilo sonrió complacido, pues su presencia en casa evidenciaba que había terminado su encargo.
—Monsieur —dijo el judío, y accedió al interior.
Las vitrinas acristaladas del salón mostraban orgullosas una generosa biblioteca, gran cantidad de libros que Buridan llevaba años amasando, algunos de ellos copias o traducciones que había realizado Nicolás.
—Está terminado. —Flamel sacó del zurrón que colgaba del hombro el tratado de astrología encomendado.
—¡Siempre tan aplicado y en el menor tiempo!
Tomó el volumen y sintió la habitual dicha que le proporcionaba acrecentar la colección; se leía en su rostro con una amplia sonrisa luminosa.
Como un apreciable sector de la burguesía en esa época, Buridan era amante del conocimiento, un hombre que había enviudado joven y se había consumido entre libros, a falta de otra motivación.
—Hoy he venido también por otra cuestión, monsieur —confesó Flamel—. Necesito ayuda para traducir un texto en griego. Además, preciso contactar con alguien que posea conocimientos de alquimia.
Buridan se extrañó por la petición de su librero, al que jamás habría relacionado con un arte controvertido como ese. Hacía años que se conocían y en sus conversaciones de letrados nunca había mostrado interés por esa disciplina.
—Respecto a las traducciones, puedo indagar entre mis contactos —se ofreció al tiempo que colocaba con exagerado tiento al retoño en la vitrina, junto a sus otros hermanos. Repiqueteó con las yemas de los dedos en el lomo: un gesto inconsciente para celebrar que su familia había crecido. Echó una mirada panorámica a las vitrinas y soltó un hondo suspiro de satisfacción—. En cuanto a la alquimia, creo que será más difícil. Hay mucho charlatán y ocultismo en torno a ella. —Hizo un ademán desdeñoso—. ¿Por qué os interesa ahora?
—Me ha llegado una obra sobre alquimia y ha despertado mi curiosidad.
—¡La alquimia! —subrayó en tono enigmático Buridan—. A veces me pregunto si tan misteriosa rama del conocimiento no es más que la invención de cuatro avispados timadores.
—Quizás haya algo de verdad y de mentira en ella, como en todas las demás —reflexionó en voz alta Flamel—. Ninguna ciencia escapa ni al error ni al cambio.
—Cierto —asintió pensativo, mordiéndose el labio inferior—. Déjeme consultar con un par de amigos y pasaré por la librería en cuanto sepa algo.
—Monsieur Buridan, es un placer contar con su ayuda.
Se estrecharon las manos a modo de acuerdo.