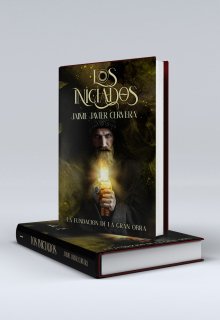Los Iniciados: La FundaciÓn De La Gran Obra
Capítulo 6
6
Nuestra Señora de París
Las siguientes semanas, Buridan lo puso en contacto con un variado elenco de sabios parisinos, pero parecía que nadie podía ayudarlo con el libro: ninguno sabía griego y aún menos alquimia, e incluso alguno se burló de que un respetado y conocido escribano fuera detrás de tan inverosímil panacea.
Pero al fin dio con Anselmo, un licenciado en Medicina que llevaba media vida estudiando alquimia, convencido de que la bendita Piedra podría ser un remedio a las afecciones físicas y emocionales que la medicina no era capaz de curar.
Aun así, sus saberes no fueron suficientes para dilucidar el significado de las figuras jeroglíficas que aparecían en el Libro Dorado; sopesó que a lo mejor tendría mayor suerte en otro ámbito: el clero.
Anselmo animó al judío a reunirse con el mismísimo obispo Guillaume, al que conocía y poseía un considerable bagaje de erudición.
Planearon visitarlo juntos en la catedral de Notre Dame. Partieron al romper el alba, con la prístina brisa enfriando sus rostros. No hablaron demasiado, como si temieran que la bruma helada aprovechara la ocasión para introducirse en su interior.
Las callejuelas, de curso estrecho propio de las grandes ciudades francesas, estaban desiertas; no obstante, los sonidos de la vida parisina aparecieron conforme se acercaban a la orilla del río Sena.
Llegaron al Pont de Notre-Dame, uno de los cinco puentes de piedra que comunicaban con la Cité, la isla conocida como «la cabeza, el corazón y la médula de París», un pedazo de tierra que, desde la distancia, más bien parecía un gran navío encallado en el cieno y varado río abajo. Sobre las aguas, se veían pequeñas embarcaciones.
A cada lado, una larga ringlera de casas se alineaba sobre el puente, formándose una calle la mar de transitada entre ambas, cuyos tejados de pizarra se extendían acorde se suceden las cadenas montañosas en la sierra; centenares de agujas picudas apuntando hacia el cielo. La altura de los edificios taponaba la escasa luz, así que el trayecto lo anduvieron entre penumbras; junto a la boira tempranera, creaba una atmósfera confusa.
No estaban solos, otras gentes también cruzaban para dejar atrás la barriada la Ville y acceder a la Cité, algunas de ellas con carros abarrotados de productos frescos, listos para vender.
Pronto estaban en la isla y llegaron a la plaza Parvis, llena en gran parte por un mercado que la insuflaba de vida con la muchedumbre aglomerada.
Los productos confluían en un mosaico de aromas y colores que mantenían al gentío revoloteando en torno a los tenderetes, a la caza de los alimentos que sus escasos recursos permitían obtener.
Muchas vueltas, regateos y pocas compras, intercaladas con algunos robos, sobre todo de niños, cuya maestra el hambre les había enseñado desde temprana edad a sobrevivir.
Eran reconocibles en el acto: sus ropajes andrajosos, la mugre de meses en la piel y aquellos ojos con la singular viveza de quien ha padecido estrecheces y no ha podido ser un crío, más bien un olvidado de Dios que, empujado por los apuros, ha crecido adulto. Sus rostros infantiles, en apariencia angelicales, eran una estafa; bajo la inocente fachada, vivían hombres, y no unos cualquiera, sino los más despabilados, capaces de desplumarte en tu presencia sin darte cuenta.
Y al fondo, Nuestra Señora de París, la catedral más bella y poderosa que jamás se haya erigido sobre la faz de la tierra, hasta el punto que aterroriza; una realización prodigiosa por la colaboración de las fuerzas reunidas de un pueblo, con sus brazos, el sudor, esperanzas y su empeño: tallistas, forjadores, escultores, cristaleros… Una vasta sinfonía de piedra levantada sobre el suelo por una gradería de once escalones —que le confieren una majestuosa altura digna de su mole—, un conjunto armónico de cinco plantas; en la fachada, sus tres pórticos, pintados en vivos colores brillantes, de efecto asombroso en la época —púrpura, rosa, azul, plata y oro—, y que, al igual que la escalinata y tantos otros elementos, el tiempo y el hombre se encargarían de devorar; sobre ellos, el friso bordado y calado con veintiocho nichos reales, representaciones de los reyes de Judea e Israel; y como un corazón en el medio, el inmenso rosetón central. Todo era dorado y resplandecía como la entrada al Paraíso.
Como colofón, dos robustas torres con sus tejadillos de pizarra remataban la Majestad.
No era la primera vez que visitaban el templo, pero ambos se quedaron atolondrados por el deleite de los innumerables detalles esculpidos, cincelados y tallados; una obra de creación de la que podría pensarse que había usurpado de los mismos cielos los eternamente perseguidos pero inalcanzables atributos divinos de lo atemporal y lo perfecto para mostrar al mundo la magnificencia de las gentes de París.
Nicolás tomó unas cuantas bocanadas de aire para recuperarse.
Los gemidos y plegarias de algunos enfermos captaron su atención. Postrados en las escaleras, repetían oraciones para sanar sus dolencias, con su fe intacta.
Sus cuerpos atacados por diferentes males inspiraron lástima en Flamel, que dio limosnas a unos cuantos de los desdichados.
Rodearon el santuario para recrearse la vista, paseando con parsimonia para apreciar ese monstruo de la arquitectura revestido de bondades escultóricas en cada palmo, y que lo convertían en un museo en sí mismo.