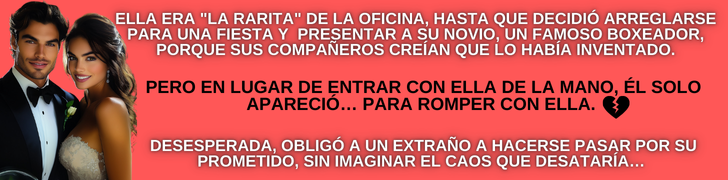Los moradores de la basura
1
1
Sighisoara amanecía envuelta en nubes que amenazaban con convertir lo que debería ser un día primaveral de finales de mayo en tormenta. Pilip Arsenova caminaba deprisa por la calle adoquinada que separaba su casa del restaurante donde trabajaba, mirando con desazón el cielo.
Hoy llegaba un autobús con turistas desde Bucarest, y para que estos disfrutasen de la ciudad necesitaban que no lloviese. Pilip llevaba trabajando dos años en el restaurante, uno de los más importantes de la ciudad. Se sentía realmente afortunado al tener ese trabajo, ya que al acabar el instituto la mayoría de sus compañeros habían tenido que irse a Bucarest, la capital de Rumanía, para continuar sus estudios o conseguir trabajos con condiciones muy precarias ante la escasez de puestos de trabajo en su ciudad natal. Pero él había decidido quedarse junto a su amigo Alexei. Juntos habían planeado ahorrar lo suficiente para emigrar a Europa.
Llegó frente al restaurante, un edificio magnífico de tres plantas con grandes ventanas de madera oscura y dos pequeños balcones. Se decía que Vlad Tepes había vivido allí y, desde que la novela de Bram Stocker se había llevado al cine, la ciudad no dejaba de recibir turistas continuamente.
Entró precipitadamente en el comedor y vio que todavía no había llegado nadie. Con sumo cuidado comenzó a extender los manteles de lino blanco en las mesas, acompañándolos de un centro de mesa que se componía de un pequeño plato con una vela encima y por último un juego de cubertería y una servilleta donde se podía leer “la casa de Vlad Tepes”.
—Hola, ¿cuándo has llegado? —le preguntó Oana, la cocinera.
—Hará unos quince minutos —le contestó sin levantar la mirada de las mesas.
—Eres un buen trabajador —le sonrió dulcemente.
—Gracias Oana. —Levantó su mirada y le hizo una señal de agradecimiento.
Oana ejercía de cocinera en el restaurante desde su juventud. Tenía cincuenta años, con unos grandes ojos azules y una piel aterciopelada y blanca, la cual le confería un aspecto angelical, pero nada más lejos de la realidad. Con un carácter de acero, era la mano derecha del propietario y no regalaba ni sonrisas ni halagos. Pilip se sintió sumamente orgulloso y, mientras Oana se dirigía hacia la cocina para comenzar sus quehaceres, él, con una sonrisa dibujada en su rostro, terminó de preparar las mesas.
Colocando la última servilleta apareció su jefe.
—¿Ha llegado la cocinera? —preguntó.
—Sí señor —le dijo respetuosamente.
Sin dirigirle ni una palabra más, cruzó el comedor a grandes zancadas. Antes de cruzar el umbral de la puerta, se dio media vuelta.
—Baja las luces y sal a la plaza para dar la bienvenida a los turistas —y desapareció tras la puerta.
Su jefe era un hombre rollizo, que se había quedado calvo hacía demasiados años pero adornaba su cabeza con un absurdo peluquín. Aunque le estaba agradecido por darle el trabajo, era difícil trabajar con él ya que era un hombre detestable. Siempre estaba cabreado, gritaba las órdenes y nunca daba las gracias. Pero Pilip sabía cómo tratarlo y nunca contestaba a sus insultos.
El aroma a comida salía de la cocina y comenzaba a envolver el ambiente.
Se dirigió al cuadro de la luz, que estaba en un rincón, y bajó la intensidad. El comedor se sumió en la penumbra. Con los techos recubiertos de madera, las paredes adornadas con ruedas de carruajes y varios utensilios de tortura adornando la sala, el aspecto era realmente tenebroso, pero era lo que los turistas esperaban de la casa del antiguo gobernador.
Salió al exterior y se reunió con el grupo de turistas que rodeaban a la guía.
—Y llegamos a la casa del gran Vlad Tepes, héroe nacional... —les explicaba la guía, que se había subido a unos escalones para que el grupo les oyese mejor.
—¿Héroe? —preguntó un señor de mediana edad, de un grupo de españoles.
—Sí.
—Yo diría que era un asesino —replicó otra de las personas del grupo.
—Tenemos que pensar que este hombre estaba gobernando en una época muy compulsa, donde los turcos amenazaban continuamente la estabilidad del país. Su ejército era inferior y debía sembrar el terror en el campo de lucha. Digamos que utilizaba el terror psicológico.
—Dicen que acabó con la pobreza —dijo un joven de no más de veinte años.
Pilip la miraba con admiración, la había visto en varias ocasiones recitar el discurso en defensa del antiguo gobernador, y la pasión y destreza con la que lo defendía era grandiosa.
La joven había estudiado español junto a Pilip en el colegio, se llamaba Natalia Moracnikova. Él había estado enamorado de ella durante los años transcurridos en el instituto, pero nunca llegaron a ser más que amigos. Hasta que, el año anterior, ella conoció a un joven ruso y se habían casado mudándose más tarde a Bucarest.
—Efectivamente. —Hizo una breve pausa—. Un día invitó a todos los ladrones, leprosos, enfermos, indigentes y tullidos a una gran comida. Los reunió a todos en una gran casa y les dio de comer y beber hasta saciarlos.
—Pero ¿les dio trabajo? —preguntó su interlocutor.
—No, digamos que no. Les preguntó si preferían vivir como antes o vivir sin privaciones ni preocupaciones. Todos contestaron que vivir sin privaciones, así que hizo cerrar las puertas de la casa y les prendió fuego.
—Madre mía —se oyó un suspiro contenido desde el pequeño grupo.
—Ese día murieron cientos, pero repitió por todo el país este acto acabando con la vida de tres mil seiscientas personas.
—Era una persona muy cruel —sentenció el joven.
—Sí, quizás sí. Pero pensad en vuestra patria, donde abunda la comida, la estabilidad y la cantidad de robos que se ven a diario. En una época tan dura como la que vivió no se robaba, ni tan siquiera una gran copa de oro que había depositado en una plaza pública para que el que quisiese beber de ella bebiese, pero nadie se la llevo.