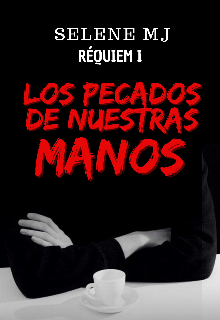Los pecados de nuestras manos
Capítulo 1 Ep. 3 - "Hospital"
El pequeño Aion Samaras jugaba con una paloma herida en el patio trasero de su casa. Tenía cinco años y no entendía por qué su tía lo había traído a ese lugar apestoso, donde escuchaba gritar a los vecinos casi todo el día y subían el volumen de la radio para pretender que nada malo estaba pasando.
Estaba enojado, muy enojado. Pero no lograba expresar eso hacia afuera. Así que le había disparado al ave con un revólver de juguete que tiraba balines de plástico redondeados, pero que él había cambiado por un trozo de madera afilado.
Estaba agonizando, supuso, ladeando la cabeza y estudiando al animal que yacía moribundo; y pensaba en esa palabra nueva que había aprendido.
—¡Tomas y fumas y no te importa si tu hijo está en el hospital agonizando! —Había escuchado gritar a los vecinos de al lado. Era una bonita palabra que pronto asoció a algo malo que les pasaba a las personas. Le gustaba aprender nuevas palabras, pese a que rara vez hablaba.
Pensó también que era compasivo si aplastaba al ave con una roca.
Compasivo.
Se detuvo un momento, sosteniendo la roca por encima de su cabeza con ambas manos, mirando al animal moverse lastimosamente.
Era otra palabra que había leído en la carta que el hombre de pelo blanco le había dejado hace un par de días atrás, junto con una fotografía. No conocía al hombre, pero era amigo de Pa. Creía que extrañaba a Pa, sus libros en la casa de Pa, y el piano que le había regalado, pero olvidó esas cosas demasiado rápido.
La carta era de Ma, le había dicho el hombre de pelo blanco. Ma era la mujer hermosa que estaba en la foto y era un secreto que él tenía que guardar. Eso estaba bien, le gustaban los secretos. El hombre le dijo que escondiera la carta y le hizo prometer que la leería todas las noches antes de que se fuera a dormir. Así que eso hizo.
Más tarde, reflexionó que, si memorizaba cada palabra de la carta, no tenía que leerla y tampoco estaría haciendo trampa. Ahora la carta estaba en su cabeza.
Estaba bien. No entendía la mitad de lo que había en ella, pero no tenía que preocuparse por eso aún.
Aplastó al animal y escuchó los crujidos de sus huesos rotos, sangre salpicó el césped y parte de su rostro inexpresivo mientras pensaba en que era compasivo. Algo así decía la carta.
Matar a los que sufren mucho, a veces…, es algo compasivo.
•❅──────✧✦✧──────❅•
Repasaba ese sueño sin admitir que parecía más bien un recuerdo suprimido. Aunque tampoco podía convencerse incluso si tenía la prueba tangible de la carta de su madre doblada y guardada en su billetera, mientras deambulaba por el hospital. El sofocante aire parecía volverse más pesado a medida que los médicos iban y venían por el pasillo, como ratas atrapadas en un laberinto.
Había huido del desastre diario que suponía trabajar en la sala de emergencias. No se molestó en colaborar. De todos modos, entre tanto caos y cosas que hacer, nadie le prestaba atención al joven médico que, no era médico en realidad.
Había cambiado su uniforme habitual de enfermero por una bata blanca que le llegaba a las rodillas, era demasiado grande, pero a nadie le importaba cómo llevaba su uniforme cuando había muchos pacientes que atender. Un barbijo cubría la mitad de su rostro y su pelo negro caía sobre su frente de modo que solo lograban advertirse sus ojos. Avanzó tranquilo, arrastrando un carro quirúrgico que tomó prestado de cirugía y caminó hasta llegar a pediatría.
Sus pasos menguaron hasta detenerse en la habitación número veintitrés. Ya dentro de la pequeña sala, se dejó caer en la silla junto a la cama. El niño dormía con una máscara de oxígeno y dos catéteres conectados a su canal sanguíneo. Lo estudió en silencio, sus manos enguantadas alisaron las sábanas alrededor del enfermo.
Por lo que había averiguado, tenía nueve años, y esperaba un trasplante de corazón que nunca iba a suceder. Pero los médicos eran demasiado cobardes como para decirle la verdad al pequeño Jonás.
El niño abrió los ojos con dificultad. Observó al médico con sus cansados ojos pardos, rodeados por dos bolsas oscuras por debajo.
—Hola —jadeó suavemente.
—Hola, hombrecito. ¿Cómo estás?
Jonás se quitó la pequeña máscara para poder hablar mejor.
—Duele todo —emitió, llevándose una mano al pecho.
—Lo sé. Por eso estoy aquí.
—¿Vas a hacer lo que me prometiste?
—¿Cuándo he roto una promesa? —respondió él poniéndose de pie.
Tomó del carrito una jeringa llena con un macilento líquido amarillo. Le dio golpecitos sutiles con los dedos, empujando el émbolo para dejar salir unas gotas y asegurarse de que no había aire en ella.
—Aion —llamó el niño sin fuerzas.
Lo dejó inmóvil. Le había dicho antes que no podía llamarlo por su nombre, cosa que le hizo enojar, pero la emoción duró un instante.
—¿Sí? —preguntó con delicadeza.
—Eres mi único amigo —confesó Jonás—. Uno muy bueno.
Aion se detuvo a reflexionar en eso. Ciertamente, él podía serlo todo, pero dudaba que, para la sociedad, lo que estaba a punto de hacer fuese algo… bueno.
#11913 en Thriller
#4203 en Detective
#2485 en Novela negra
crimen, romance accion secretos, asesinatos violencia misterio
Editado: 06.09.2024