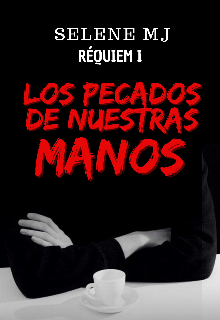Los pecados de nuestras manos
Capítulo 13 Ep. 5 - "Metamorfosis"
Gabriel llega a casa a las seis en punto por la madrugada. Todo yace en penumbras, como de costumbre. Sus pies lo transportan hasta la cocina y ve, entre otras cosas, que el refrigerador está entreabierto y hay platos sucios sobre la mesada. Una sola palabra se le viene a la cabeza:
«Cucarachas».
—Por Dios, cuánto desastre —se dice a sí mismo y va de un lado a otro, nervioso, vacilando entre ir a buscar a Dante para que se encargue de eso o no. Sus ojos se dirigen a su reloj de muñeca.
«Bueno, es muy temprano, Gabriel, relájate…»
Se quita el abrigo y lo deja sobre el espaldar del sillón más cercano, desabotona los puños de su camisa y se arremanga, poniéndose manos a la obra para dejar todo sistemáticamente limpio y ordenado.
Cualquiera diría que padece un trastorno obsesivo-compulsivo y quizá ciertas conductas favorezcan esa errónea creencia, pero la verdad es que está histérico últimamente, con sus nervios a flor de piel, el estrés sofocando su ánimo para hacer cualquier cosa. La acidez hierve a fuego lento en su estómago.
Su piel comienza a hormiguearle al no conseguir quitar una mancha de caramelo solidificada en la mesada. Sí, bueno, puede que tenga algo de obsesivo-compulsivo después de todo. El sudor empapa sus sienes mientras vuelve a chequear la hora: seis y cinco minutos. Con un dedo engancha el cuello de su camisa y lo afloja. Es bastante consciente de que la suciedad es amiga de las cucarachas. Pensar en que dichos insectos se pasean por la noche entre sus utensilios y su sofisticada cocina le da escalofríos. La última vez que vio uno de esos bichos, ya varios meses de eso, casi se queda sin sangre. En ese entonces su piel le había cosquilleado como ahora, el pecho se le había cerrado como si padeciera de una angustiosa angina. Una fobia a las cucarachas ridícula; resultado de un profundo trauma infantil.
El frío cala hasta sus huesos, el mismo hielo que se adueñaba de él cuando era niño y pasaba días encerrado en el sótano como castigo por parte de su padre. Ah… cómo había odiado a ese ser humano. Eso tampoco ha cambiado ni un poco.
Jamás había podido olvidar el insistente traqueteo de esos pequeños insectos repulsivos merodeando entre las paredes humedecidas. El hedor a lodo podrido, soda cáustica, mierda y madera sembrada de hongos. Montones de nidos engendrándose en la gran y respetable Casa. Sus zapatillas mojadas, mientras se acurrucaba en una esquina, temblando en la oscuridad y se quedaba dormido así, luego de interminables llantos. Un sinfín de pesadillas solo para despertar entre un montón de aquellos ominosos insectos metidos en sus zapatos, y entre su ropa.
Empezó a pensar que tal vez sí era una bolsa de basura y no un humano, como Sage Samaras pregonaba en recordarle. Un malnacido. Su padre era el verdadero monstruo después de todo. ¿Cómo pudo él, hacerle eso a su propio hijo?
Solo Dante había descubierto aquel humillante secreto que a Gabriel Samaras le provocaba tanta rabia como miedo. Quién iba a pensar que un hombre con tanta sangre derramada en sus manos podía palidecer ante semejantes seres, y de pronto no podía controlar su propia respiración. Era su talón de Aquiles, y era vergonzoso. Era ridículo que un hombre en sus cincuenta tuviera una fobia tan estúpida, ¡tan estúpida! Y por eso todo debía mantenerse impecable y aséptico.
Podía soportar el polvo, podía hacer volar un cuchillo para ensartarlo con infalible precisión en algún desafortunado roedor que hubiese pensado que escabullirse en la pulcra morada de Gabriel Samaras era una buena idea. Podía exterminar otro tipo de plagas: arañas, hormigas, escarabajos, incluso aves que se aprovechasen de sus productivos árboles frutales. Pero la comida, la humedad y los malos olores que atraían a esas escurridizas minibestias oscuras de grueso y anillado abdomen amarillo, con un par de antenas y seis patas, era algo imperdonable. El horror podía intensificarse hasta el grado de lo infartante si acaso eran voladoras. Oh, cómo había sufrido en las infinitas selvas de Vietnam y Asia central. Cientos de esos pequeños invertebrados acechándolo por todas partes. El horror al darse cuenta de que eran del tamaño de la palma de su mano. Días y noches sin dormir, lo habían dejado al borde de la locura.
Había decidido que la milicia no valía la pena. Estaba más seguro si se encerraba entre cuatro paredes con una computadora, escribiendo código y descifrando mensajes del enemigo en la unidad de Inteligencia a la que se unió rápidamente. Había abandonado a Eric en las trincheras, y el otro hombre había resuelto que tampoco valía la pena arriesgar su vida en la primera línea. Y —aunque de forma accidental— persuadido por su mejor amigo, zanjó meses después que también se bajaría del barco para dedicarse a ser investigador en la policía.
Ya no quiere pensar en eso. Gabriel suspira profundamente y arrastra una silla desde el comedor hasta la isla de la cocina. Se sirve un vaso de jugo fresco antes de volver a alzar la vista e identificar un paquete de cigarrillos olvidado en la esquina de la barra de su licorería personal. Las puertas de vidrio entreabiertas. Intenta aflojarse el cuello de la camisa una vez más antes de cerrarlas de nuevo y tirar el envoltorio a la basura quitándole importancia al asunto. Luego va en busca de su portátil a su oficina, maldiciendo en voz baja al recordar que los comandos de acceso no funcionan y que tiene que salir a buscar las llaves que dejó en su coche.
Una vez encerrado en su oficina, revisa el correo y las noticias más importantes de la semana. Las acciones de las empresas de su hermano se habían desplomado después de que se supiera que había muerto y que su hijo es probablemente el Sniper. La situación es tan crítica que las inversiones podrían no recuperarse después de ese golpe.
#11913 en Thriller
#4203 en Detective
#2485 en Novela negra
crimen, romance accion secretos, asesinatos violencia misterio
Editado: 06.09.2024