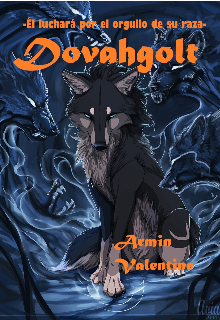Los Peleadores de Quetzal - El Lobo de Frizia
05. Consecuencias
Niro agachó la cabeza frente al Sumo Sacerdote mientras este azotaba sus yemas sobre su silla de piedra.
A su alrededor, en la cámara de la pirámide, adornada por coloridos estandartes, esferas de cristal colgadas del techo que brillaban tan intenso como el sol, y una alfombra roja frente a la gran silla, se encontraban frente a él doce individuos de doradas armaduras, cada una con diferentes formas y coronas con aspectos de animales. Los guerreros más fuertes que defendían la tierra de Selis. Los Signarios de Oro. Dichos distinguidos caballeros se mantuvieron formados en filas de seis a cada lado del dragón, quien había tomado forma humana para rendir cuentas a su excelencia.
Niro no acostumbraba a pasar demasiado tiempo con su arquetipo humano, solo lo hacía cuando se encontraba en presencia del Gran Sacerdote, o en el interior del recinto de algún amigos. Pero esta vez era más que diferente. Su pecho estaba seriamente herido y necesitaba mantenerse en una forma que su débil Esencia pudiera sostener. Y en dicha forma, tenía el aspecto de un muchacho albino, de ojos verdosos, finos rasgos faciales, contextura delgada, dedos largos y nevados mechones cayendo sobre sus pestañas.
Por su parte, el Gran Sacerdote, de larga toga blanca, manto rojizo con bordes dorados y un tocado de oro con plumas coloridas, mantuvo su vista posada en aquel desdichado frente a él. Y después de un largo silencio, le dijo:
-Tu imprudencia le ha costado la vida a un honorable camarada, Niro. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?
El dragón apretó el puño y continuó en silencio, conteniendo sus lágrimas para preservar lo que le quedaba de orgullo.
-Bien.- Concluyó. –Niro, hijo de Frost, has desobedecido una orden directa de tus superiores y quebrantado el juramento de los Peleadores de Quetzal. Pero… a juzgar por los acontecimientos de esta última noche, de cierto puedo decir que ya es más que suficiente condena… Así que, si de consuelo puede servirte, la Orden se encargará de contactar a los maestro del Valle bajo las aguas. Espero que sus cuidados sean suficientes para que puedas partir en paz…
-Así será.- Declaró Niro, resignado, inclinando su torso en una reverencia.
-De verdad lo lamento… Ionna era un muchacho prometedor.
El Gran Sacerdote realizó un ademán y los hombres con armaduras escoltaron al dragón a la salida. El silencio se mantuvo mientras descendían por una inmensa escalera de piedra, que daba paso a una preciosa vista de todo el Santuario. El Santuario de Neoshtitlán.
Se encontraba más allá de las montañas de Frizia, recorriendo las inmensas masas de hielo que cubrían el norte del mundo, escondiéndose bajo gruesas masas de niebla cuyo fin pareciera ser inexistente. Pero una vez adentro, un cálido resplandor cubría una inmensa isla rodeada de rocas y pequeñas montañas.
Dicha isla estaba cubierta por un manto de tiernos pastos, además de gruesas piedras escarpadas mirando las olas, amplias mesetas y pozones de agua dulce que alimentaban el lugar tras el tiempo de las lluvias. Un clima paradisiaco, lo suficiente como para enamorarse de él con tan solo un segundo sintiendo las caricias de sus vientos.
Pero en su lado norte, todo era distinto.
Tras un escarpado barranco, en lo alto de una colina, se podía ver una pequeña bahía en la que yacían sobre sus rocas los restos óseos de viejos dragones, en forma reptil y humana; y un olor putrefacto azotaba la arena de punta a punta. Era a donde Niro se dirigía, a donde todos los dragones viejos iban a morir, y donde este pasaría lejos de los que alguna vez le demostraron aprecio y que ya no sería capaz de mirar a la cara. No después de lo que hizo.
El dragón, observó nostálgico la gran escalera de piedra frente al templo del Gran Sacerdote, mientras que los doce Signarios descendían por los peldaños hasta alejarse de la colina; tal vez para entrenar un poco, o simplemente para dar un paseo. Pero de ellos, solo uno se quedó con Niro, quien debía asegurarse de que el dragón llegara a su destino.
Era nada menos que el más joven de la Orden Dorada, de un chillón cabello cereza y un par de granadas destellando en sus pupilas; su armadura tenía detalles en espiral en sus hombreras, yelmo y calzado, con encajes en las muñecas tan perfectamente forjados que en verdad parecían pompas de algodón. Su nombre era Rubi, guardián del Signo de la Guía, representada por la liebre; era astuto, ágil, escurridizo, y además era un chico amable, tierno e hiperkinético; le gustaba ayudar a los demás y contemplar las brillantes sonrisas de quienes hace solo instantes les pesaba la angustia.
El chico sostuvo su casco en su brazo izquierdo, mientras que con el derecho desprendió de sus hombros una elegante capa blanca tejida con lana, colocándola en los hombros del adolorido dragón. Ambos se mantuvieron en completo silencio. Y juntos avanzaron por las escaleras desviando la marcha por un espacio rocoso que los condujo por la planicie de un pequeño monte cubierto de margaritas. Siguieron caminando por un sendero serpenteante hasta meterse por un desfiladero, donde cruzaron entre paredes escarpadas, cuya senda fue volviéndose más estrecha hasta que se detuvieron en un amplio espacio a la orilla de un estanque, en donde se detuvieron a descansar por unos minutos. Ninguno quiso emitir una palabra. Continuaron la marcha con el sol del mediodía golpeando sus cabellos, en un terreno cubierto de piedras que se tornaba cada vez más difícil de atravesar; en más de una ocasión se torcieron los tobillos al pasar por esos incómodos guijarros, incluso un par de veces Niro resbaló y cayó de golpe contra el suelo, ambas veces Rubi le ofreció una mano, este lo rechazó con una tajante mirada de hielo.
#18790 en Fantasía
#6822 en Personajes sobrenaturales
batallas epicas, batallas de fantasia, tierras misteriosas y fantásticas
Editado: 01.10.2020