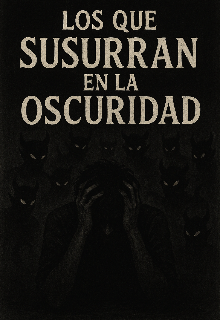Los que susurran en la oscuridad.
Pensamientos con garras
No hay gritos en mi mente. No hay caos. El infierno que habita en mí no arde.
No tiene llamas, ni azufre, ni fuego. Mi infierno es blanco.
Frío. Silencioso. Un páramo helado donde el eco de los pensamientos se pierde entre ventiscas de recuerdos rotos.
Aquí, los demonios no rugen. Susurran... Como la nieve que cae en la madrugada sin que nadie la escuche. Como el viento que se cuela por las grietas y congela lentamente los huesos.
No tienen ojos, ni bocas, ni cuerpos deformes. Son ideas. Son frases. Son cicatrices disfrazadas de pensamientos lógicos. Son decepciones con vida propia. Son memorias que dejaron de ser pasadas para volverse permanentes. Los pensamientos negativos no llegan como tormentas. Se filtran. Se deslizan entre palabras sueltas, entre pausas, entre vacíos.
Te rodean cuando menos lo esperas. Te abrazan con una calma tan cruel,
que uno confunde resignación con paz.
Yo ya no distingo entre lo que pienso y lo que me hicieron pensar.
Ya no sé si la distancia que pongo con los demás es protección o condena.
No sé si este muro que construí me cuida o me entierra vivo. Porque ya no espero nada. Y eso, aunque suene triste, también es descanso.
Los pensamientos con garras no desgarran de golpe. Van arañando despacio, día tras día, hasta que lo que eras se convierte en una sombra.
No fue un solo abandono. Fueron muchos. No fue una traición. Fueron pequeñas deslealtades acumuladas, como copos cayendo uno sobre otro
hasta cubrirlo todo. Cada promesa rota dejó una grieta. Cada ausencia sin explicación, una herida. Cada mirada vacía, una cicatriz. Y los demonios las encontraron. Las recorrieron con sus dedos invisibles, las nombraron,
y las usaron como puertas para quedarse.
“No vuelvas a confiar.”
“Los que dicen amarte lo hacen hasta que no les sirves más.”
“Nadie piensa en ti cuando se apagan las luces.”
Y yo los escuché. Porque lo que decían… tenía sentido. Porque la esperanza me falló más veces que el miedo. Y el cariño, más veces que la soledad.
Ahora, cada vez que alguien se acerca, los pensamientos se despiertan.
Se adelantan. Anticipan la caída. Reescriben las intenciones ajenas. Ya no veo gestos, veo motivos ocultos. Ya no veo afecto, veo plazos de expiración.
Ya no veo compañía, veo posibles desilusiones.
Y no es odio. Es hábito. Es sistema de defensa. Porque me dolió demasiado esperar, y recibir frío. Me dolió demasiado mostrarme, y ser ignorado.
Me dolió tanto confiar, que ya no lo intento. Los demonios ya no son visitantes. Son residentes. No viven en mi cabeza. Son mi cabeza. Y en las noches largas, cuando todo está en silencio y el mundo parece ajeno,
ellos se sientan conmigo. No para destruirme. Para recordarme. Para repasar todo lo que fui y todo lo que dejé de ser.
No hay violencia en sus palabras. Solo una lógica gélida, perfecta, irrefutable. Una narrativa tan pulida, que cualquier intento de esperanza se rompe como cristal bajo el hielo. Me he convertido en un lugar inhabitable.
Un cuarto cerrado sin ventanas, con paredes hechas de decepción y aire que congela al respirar. Y aún así… yo vivo aquí. Camino por dentro de mí como quien cruza un cementerio de versiones pasadas. Cada pensamiento un epitafio. Cada recuerdo una tumba.
Y los demonios, mis únicos compañeros, los únicos que no se fueron,
vigilan cada rincón como si cuidaran un reino helado donde ya no crece nada, ni siquiera el dolor. Porque cuando todo es hielo, ya nada duele. Solo entumece. Solo calla. Solo permanece.