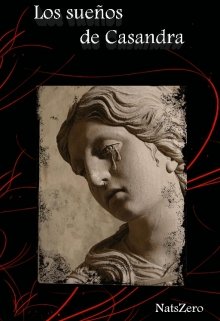Los sueños de Casandra
XXIV Juegos de adultos
Diecinueve años atrás
—Saldré a pasear con mi muchacho —avisó Alfonso, cogiendo de la mano a su hijo Apolo, de cinco años.
Su esposa trabajaba frente al computador y apenas levantó la vista para verlos salir. Tenía un importante caso entre manos, que de ganar le significaría fama y fortuna. Y aquello sería muy bueno para su familia, que tendría el bienestar asegurado.
Sobre todo con un esposo adicto al juego, que despilfarraba el dinero en apuestas. Pero si ganaba el caso, su familia estaría muy bien.
Alfonso intentó acomodar a su hijo en la pequeña silla para niños, pero la resistencia del chico, que detestaba sentarse allí, terminó por agotarle la paciencia.
—Está bien, pero quédate quieto en el asiento.
Apolo asintió y se acostó junto a la silla, a la que le daba patadas de vez en cuando. Alfonso condujo por varios kilómetros hasta internarse en un bosque a un costado de la carretera. Se estacionó junto a una rústica casa de madera y bajó presuroso. Había otro auto allí, lo que significaba que ella ya estaba dentro.
—No te alejes del lugar —le indicó al muchacho, que bajó a regañadientes del auto—. Y no subas al segundo piso.
El hombre entró a la casa y Apolo se quedó solo en aquel claro del bosque, sintiéndose sumamente pequeño entre tanto árbol gigantesco.
"No te alejes", le decía su padre. Ya había llegado hasta el lago y hasta la carretera por el otro lado. Había visto una quebrada y la fuente de las señoras también y nada pudo hacer su padre para impedirlo, pues estaba demasiado ocupado jugando con una mujer en ese cuarto.
Sí, había subido al segundo piso y él ni cuenta se había dado. Había escuchado las risas y los otros sonidos que daban miedo también.
Y ahora estaba muy aburrido.
Caminó por entre los árboles y se entretuvo buscando insectos. Encontró algunos escarabajos de colores brillantes y bonitos. Le gustaba arrancarles sus bonitas alas y lanzarlos al agua. Allí, junto al pequeño riachuelo se quedaba por varios minutos viéndolos ahogarse. A veces los rescataba sólo para terminar aplastándolos.
De tantas veces que lo había hecho ya no era divertido. Esta vez lo que llamó su atención fue un nido de gusanos, lombrices para ser exactos. Se deslizaban aterciopeladamente unas entre otras, enredándose y retorciéndose repulsivamente.
Tomó una y la estudió minuciosamente. Era fría y resbalosa. No tenía ojos, pero levantaba lo que parecía ser su cabeza y luego volvía a bajarla para reptar en su mano. Le hacía cosquillas y sus risas viajaron por el silencioso bosque.
Alguien las oyó.
Cuando las risas cesaron, Apolo partió a la lombriz por la mitad y vio como ambos trozos se retorcían frenéticamente en un baile caótico y mortal.
Aquello no le bastó. Los dos trozos se convirtieron en cuatro, luego ocho y así siguió hasta que todo movimiento de la criatura cesó. La inmovilidad de la muerte y su serena quietud lo sosegaba. Así liberaba la ira que crecía en su interior por estar allí, por tener que hacer lo que le ordenaban, por aburrirse mientras su padre reía y por escucharlo hacer esos sonidos que a veces también hacía en casa con su madre.
Se deshizo de los trozos de lombriz y volvió al nido para buscar otra. No cualquiera le serviría, quería una grande y tras hundir varias veces la mano entre las lodosas criaturas, encontró una que satisfizo sus requerimientos. Era enorme y su grosor podía ser fácilmente el de cuatro lombrices normales. La tomó de la cola y ella se retorció en el aire, intentando liberarse.
Deseaba saber si podría nadar en el riachuelo. Se levantó rápido antes de que se le resbalara y al voltear, se encontró frente a una pequeña niña de ojos enormes, quien al ver la lombriz retorciéndose tan cerca de su cara, gritó a todo pulmón.
Tan fuerte y estridente fue el grito que Apolo retrocedió, dejando caer la lombriz. Sólo entonces ella se calló. Respiraba agitadamente, con la mirada fija en el animal, que ahora se retorcía en el suelo.
Apolo volvió a tomarla y la niña volvió a gritar. Un grito cuyo volumen aumentaba a medida que la lombriz se alejaba del suelo y que disminuía cuando Apolo la bajaba. Aquello le hizo gracia y comenzó a jugar, como si la niña fuera un instrumento musical cuyo sonido controlaba con una lombriz. Como siempre ocurría, terminó por aburrirse y soltó al animal en un silencio sólo interrumpido por los sonidos del bosque. La niña volvió a gritar cuando Apolo alzó el pie sobre la criatura con claras intenciones de acabar con su vida.
El grito de la niña se convirtió en llanto y empujó a Apolo, que pese a ser mayor, cayó de espaldas por tener un pie en alto. Con rapidez, la niña cogió a la lombriz y empezó a correr por el bosque. El niño se levantó contrariado y molesto. Tal ataque no podía quedarse impune.
Corrió tras la niña, hallándola en un claro. Ella alzó las manos, que ya no cargaban con la lombriz.
—¡¿Dónde la dejaste?! ¡Era mía! —reclamó él con ira.
—Los animales no tienen dueño —contestó ella, secándose las lágrimas.
—¡Sí lo tienen, son de quien se los encuentra!
Ella pareció quedarse pensando en sus palabras.
#4603 en Detective
#2680 en Novela negra
#13341 en Thriller
#7255 en Misterio
asesinatos detectives, misterio drama romance suspenso, venganza y muerte
Editado: 02.07.2020