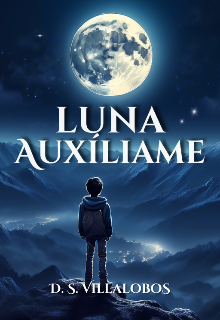Luna Auxíliame
2. Un suceso que lo cambia todo
Los sábados cada noche solíamos compartir juntos. Mamá y yo esperábamos a papá en casa, y lo recibíamos con un chocolate bien caliente, acompañado con el mejor pan casero, un pancito relleno de jalea de guayaba que preparábamos en el transcurso de las tardes. No existía fin de semana en el que no se festejara semejante banquete nocturno.
Con el tiempo, llegó una época en la que papá comenzó a actuar de forma desigual a como lo hacía normalmente. Llegaba tarde; o incluso no se presentaba en casa algunos sábados, sino hasta el día siguiente, y cuando esto sucedía se arrimaba borracho, que yo, por ser un chiquillo aún no comprendía bien lo que eso significaba. Al verlo caminar tambaleante y escucharlo hablar enredado, llegué a pensar que quizás se había vuelto un poquito loco y lo consideré algo gracioso.
Mi madre, muy decepcionada ante la conducta de mi padre, le reclamó en constantes ocasiones, suplicándole también, que por el amor que le tenía a ella y a mí, dejara esos vicios y esas amistades, ya que sólo estaban influyendo a destruir su vida, y por supuesto nuestra familia.
Él siempre justificó tales acciones, indicando que tenía derecho a salir con sus camaradas, mereciéndolo mucho porque bien se rompía la espalda trabajando día a día de lunes a sábado para llevar sustento a la mesa. Lo peor de todo, es que no sentía nada de vergüenza al dar la cara después de sus acciones, porque como era de suponerlo, el siguiente día andaba de rogarle a mi madre para que le perdonara, asegurando que nunca más en su vida lo volvería hacer. Como es bien sabido por todos, cuando alguien es esclavo de las malas acciones; por más que se prometa así mismo no volverlas a cometer, se ve tentado a fallar incluso más rápido. Esa fue la situación de mi padre, repetía lo mismo casi cada fin de semana. Parecía una película rayada que no avanzaba de la misma escena.
Mi mamita me decía con frecuencia que no me preocupara por papá, que él simplemente estaba teniendo días difíciles, y pronto volvería a ser el mismo de siempre. ¡Claro, era lo que ella y yo anhelábamos!
Para disminuir nuestra frustración al sentir la constante ausencia de papá, mamá me invitaba a salir con ella a contemplar la noche y el cielo estrellado. Esto no era algo de solo los sábados, sino de casi todos los días, ya que papá trabajaba hasta muy tarde. Tendíamos una sábana en el patio trasero, y allí nos acostábamos largo rato, hasta que caía dormido.
Siempre cantábamos una hermosa canción a la luna, la cual compusimos mamá y yo. Con mucha alegría y entusiasmo, solíamos cantar:
“Luna lunita, que me miras desde el cielo,
iluminando siempre mi sendero,
por eso, esta noche te ruego,
le digas a Diosito me cuide desde lejos.
Luna lunita, lunita preciosa”.
Este es uno de los mejores recuerdos de mi madre, una mujer que me entregó todo su amor, que siempre trató de hacer mi vida feliz tanto en los buenos como en los malos momentos, incluso en la época que mi padre se distanció de nosotros por andar en sus borracheras cada fin de semana.
A diferencia de los recuerdos buenos de mi madre, no puedo decir que la época de alcoholismo de papá fue el peor recuerdo que poseo de él. Incluso, me atrevo a clasificar esos recuerdos como algo no tan doloroso, porque definitivamente no tiene comparación el dolor que sentí ante el rechazo recibido durante un tiempo. A pesar de darme sus razones y perdonarlo, es un trago amargo de recordar.
Yolandita aseguró que mi pensamiento era erróneo, pero las acciones de papá sólo acabaron por darle más sentido a mis ideas. Aun así, siempre fui paciente con él, después de todo era mi padre y no era posible resentirle ni mucho menos odiarlo.
Un sábado por la noche, inesperadamente mi padre llegó a casa, dibujando una enorme sonrisa en su rostro alegre. Creo haber visto a mamá muy confundida, quizás de verlo llegar a casa un sábado y no un domingo por la mañana como lo hacía desde hace varios fines de semanas.
Ella inquirió con algo de énfasis:
—¿Y este milagro que no estés bebiendo agua ardiente?
Mi tata, hizo oídos sordos a las palabras de mamá. La sujetó por los hombros, le besó en la comisura de la frente y por último expresó:
—¿Por qué no me acompañas con el chiquillo a una fiestecilla? Para que luego no digas que no compartimos juntos, o que no los saco a pasear. ¿Qué te parece la idea?
—¿Cómo crees, Norman? —exclamó muy exaltada—. ¿No te das cuenta de la bendita hora que es? ¡Además están tus amigos! Bien sabes, no me gustan las amistades con las que te juntas últimamente. ¡Pura mala influencia!
Al final mi madre no muy convencida aceptó, seguramente porque sabía con las burradas que se podría topar en esa tal fiestecilla, y lo hizo por tratar de conseguir pasar un poco de tiempo “en familia”.
Para esas fechas, yo rondaba los once años, a unas cuantas semanas de cumplir los once y, no solo eso, ya cursaba el quinto año de primaria, situación de la que me sentía orgulloso.
Mi padre con sus ahorros logró comprar un carro viejo al que le sonaban todas las piezas cuando lo conducía, pero aun en ese estado podía alcanzar altas velocidades. Pocos minutos después, los tres a bordamos de aquel viejo automóvil azul del que papá se sentía orgulloso, aunque todo le sonaba. En cambio, mamá nunca se sintió convencida de la adquisición de su esposo, se lo hizo saber en más de una ocasión. Posiblemente ella pensaba lo mismo que yo… ese carro viejo algún día se quedaría varado en medio viaje y habría que terminar por caminar.