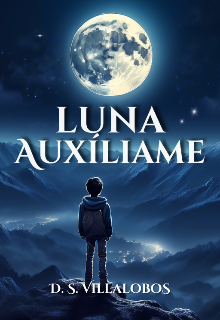Luna Auxíliame
6. ¿Indiferentes?
Una mañana observé muy diferente a doña Yolanda. No era aquella mujer que siempre sonreía y transmitía felicidad. Sus ojos no brillaban con aquel entusiasmo, se contemplaban opacos, casi apagados y sin vida. Se le veía triste y desanimada. Realmente no parecía ella, era como si alguien más estuviera en su cuerpo. O simplemente se lamentaba por alguna desagradable situación, como cualquier persona al ser abrazada por la tristeza y quedar sin el brillo que la caracteriza.
¿La tristeza? Un sentimiento de mal gusto, cuya función es destruir el alma de un ser humano.
¿La felicidad? Algo imposible de describir. Aunque siempre pensé que Yolanda y la felicidad eran sinónimos. Se escucha estúpido, ¿no? ¿Cómo un sentimiento puede ser sinónimo de una mujer? Pues siempre lo creí así. ¿Por qué? Pues sencillo de explicar, no existía persona que no se contagiará de alegría cuando se juntaba con Yolanda. Siempre sacaba sonrisas y carcajadas a los demás.
¿Mi descubrimiento? Que hasta la persona que luce más feliz, tiene sus días malos y sufre en silencio para no lastimar a quienes le rodean.
¿El llanto es malo? Pues lo dudo, cuando se trata de la tristeza, del coraje, o cualquier sentimiento similar y devastador, no hay mejor manera para poder desahogarse. El llanto es la mejor opción para limpiar el alma.
Yolandita me miró fijo a los ojos. Noté en su mirada que pretendía decir algo, pero no se atrevía. No pasó mucho tiempo para que la señora decidiera apartar su vista de la mía. Continuó preparando el desayuno.
Me sentí un poco desanimado, no entendí que hice mal para que estuviera distanciada de mí. Quizás dije algo malo, pero no fui consiente de qué, ni del momento en que pudo suceder. Si realmente hice o dije algo que la lastimó, fue sin intención, porque jamás me atrevería a herir a tan maravilloso ser. Ni a ella ni a nadie.
Igual que la velocidad de un rayo, me llegó a la mente un posible motivo de su actitud. Un escalofrío recorrió cada parte de mi cuerpo al imaginar esa posibilidad: a lo mejor descubrió que Jorgito y yo le mentimos sobre el moretón de la semana anterior. Eso debía ser, doña Yolanda se enteró de la verdadera causa del morete, y esa actitud desanimada se remontaba a ello, porque aborrecía las mentiras.
Me sentí apenado por los hechos para dirigirle la palabra. Más que nunca deseé que Jorgito estuviese a mí lado, pero aún no despertaba de su profundo sueño. Él hubiese encontrado alguna forma para alegrarme la mañana.
Para mala suerte era sábado, día sin clases, tendría que pasar el resto día cerca de la mujer. ¿Qué si me arrepentí de haberle mentido? La verdad no, o quizás sí, pero no tuve las agallas necesarias para aceptarlo.
La señora se acercó con mucho sigilo para colocar una taza de café y un plato con el desayuno sobre la mesita. Me miró detalladamente y dio una débil sonrisa, después se alejó sin decir una sola palabra.
Sujeté la cuchara con mi mano derecha y di un vistazo rápido a lo que doña Yolanda preparó. Se miraba apetitoso igual que todo lo que preparaba, desprendía un delicioso aroma. Cargué la cuchara al tope y di una probada al Gallo Pinto. ¡Delicioso!
No tenía claro quién era mejor cocinera, si doña Yolanda o mi mamá. Pero eso no me preocupó mucho por el momento, porque pronto mi mamita regresaría a casa con papá, y entre él, Jorge, don Rafa y yo, daríamos voto a quien sería la mejor cocinera. ¡Ese era mi plan! Estuve muy seguro de que podrían quedar empatadas, ambas tenían mucho talento en la gastronomía, y cada una con habilidades únicas para preparar manjares.
Al acabar el desayuno agradecí tímidamente a la cocinera. Luego eché andar hacia la habitación de Jorge. Nunca supe si Yolanda respondió mi agradecimiento, pues la incomodidad y nerviosismo que produjo su presencia me llevó a dejar la cocina lo más rápido que pude.
Me detuve cuando algo tocó mis pies. Se trató nada más y nada menos que de Kiara. Se echó sobre sus patas traseras, suavemente con su patita izquierda arañó la piel desnuda de mis pies. Caí en cuenta que debía tener ganas de hacer sus necesidades, por lo cual evitando despertar a Jorgito, salí con sigilo de la habitación con la perra siguiéndome. Llegamos al patio trasero y justo allí hizo lo que la naturaleza demandó.
Me pareció increíble cómo el tiempo transcurrió tan rápido. Kiarita estaba a unos cuantos días de cumplir cuatro años de vivir con nosotros, mientras que yo iba a cumplir los once años de edad. Ella fue mi regalo de cumpleaños para cuando cumplí los siete. Lo recuerdo muy bien, jamás me perdonaría olvidar ese día, una de las mejores fechas de mi vida:
La desafinada voz de mi padre cantaba alegremente junto a la de mi madre el clásico cumpleaños. De esa manera me despertaron un domingo por la mañana para mi séptimo año vivido. Mi mamita tenía entre sus manos un pequeño pastel que ella misma preparó. Según recuerdo, me contó: su papá le enseñó mucho sobre cocina y repostería, ya que su madrastra no era nada buena en ello. Pero más allá del pastel que mi mamita sostenía con firmeza, lo que más llamó mi atención fue ver sobre los brazos de mi padre, aquella pequeña criatura: blanca con manchas negras; cuatro pintas sobre su cuerpo, una sobre la base de la cola y dos sobre los ojos las cuales se le extendían hasta la punta de cada orejita. Tenía un ojo azul y otro marrón. “¡Un perrito, un perrito!”, grité muy emocionado, pataleando acostado en la cama, tratando de quitar el pesado edredón sobre mi cuerpo. En cuanto mis pies tocaron el suelo helado de la mañana, corrí hacia mi padre. Comencé a jalar la tela de la vieja y rota pantaloneta que solía usar antes de que se le perdiera. “¿Papá de donde lo sacaste? ¡Dámelo, yo lo quiero!”, le suplicaba con emoción, esperando recibir una explicación de su parte. “Claro Anderson, toma, es para ti. Es hembra”, aclaró mi padre. Con una sonrisa en mi rostro, elevé mis manos y la sujeté sintiendo el suave pelaje. La abracé. “Gracias papito, muchas gracias a ti también mamita”, comenté muy alegre.