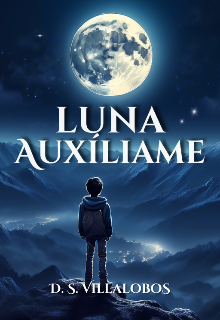Luna Auxíliame
8. Cruda realidad
Después de tanto tiempo y sufrimiento alejado de mis padres, por fin volví a observar a mi padre. De nuevo podría volver abrazarlos, compartir y hacer tantas cosas que aún no se me ocurrían. Regresaría a vivir a mi casa. Probaría de nuevo la deliciosa comida que mi madrecita preparaba con tanto amor para mí y papá. Incluso, podríamos realizar la competencia para ver quién era mejor cocinera: si Yolanda o mi madre, donde Rafael, Jorgito, mi padre y yo seríamos los jueces encargados de proclamar una ganadora.
Aproveché que doña Yolanda detuvo a Canelilla y me abalancé sin pensarlo. Caí de rodillas, las miré al sentir un ligero ardor y noté como unas gotitas de sangre brotaron de una, pero no me importó, solo quería ver a mis papitos y abrazarlos. Ese ardor no se comparó con el dolor que sufrí durante tantos días, especialmente en los últimos.
—Carajillo te lastimaste, ¿verdad? —cuestionó la señora.
La observé mientras me sacudí el polvo de mis manos y le respondí entusiasmado:
—¡No es nada Yolandita, no es nada!
Eché carrera hacia el corredor de mi casa. Nada podría arruinar el día, ahora sí sería perfecto, mi cumpleaños perfecto junto a mi hermosa familia.
—¡Papito has vuelto! —grité abalanzándome sobre él. Rodeé mis brazos a su estómago.
—Anderson. —musitó.
Sentí un revoltijo de emociones al tenerlo frente a mí de nuevo, ver su típica barba y bigote, escuchar su voz. Alegre imaginé que en cualquier momento me cargaría, como hace mucho no lo hacía.
Se colocó de cuclillas quedando a mi altura, y sin pensarlo mucho aferré mis brazos con fuerza alrededor de su cuello. Traté de recuperar todos los abrazos no recibidos durante el tiempo perdido, pero, aunque entendía que no era algo posible, me hice la idea de que así sería.
—Te eché de menos, papito.
Me contempló.
En su rostro vi una sonrisa seca y apagada, que no transmitía felicidad, al contrario, desbordaba dolor, y yo que era solo un niño, inconsciente no percibí el llanto en una sonrisa desigual.
—Yo también Anderson. —musitó débil.
Sentí sus fuertes brazos rodear mi cuerpo en un profundo y cálido abrazo. Rápidamente me devolvió la seguridad y tranquilidad que perdí durante su ausencia.
—¡Carajillo! —exclamó Yolandita, al llegar casi ahogada por la carrera que se echó. —No te vuelvas a tirar así del caballo, te vas a venir matando.
Mi padre me soltó y se levantó, dejando descansar las manos en mi espalda. Recosté mi sien derecha sobre su estómago.
—¡Gracias Yolanda! Gracias por cuidar de mi hijo tanto tiempo, estoy en deuda contigo.
—¡Ay, Norman! —expresó Yolanda, llevando ambas manos a su pecho donde las hizo un puño. —¡Cómo no iba a cuidar del carajillo? Con lo mucho que lo quiero yo. Es casi mío.
Mi padre se inclinó un poco y besó mi cabeza. Una llamarada de sensaciones apareció en mi pecho, como extrañaba recibir esos besos.
Hubo un breve momento de felicidad tras las palabras de doña Yolandita, pero pronto ese agradable momento se esfumó convirtiéndose en un enorme e incómodo silencio.
El sonido de las potentes gotas de lluvia comenzó a resonar contra el techo de la casa. Volteé la mirada hacia un lado, descubriendo a Jorgito entrando al corredor con sus prendas un tanto mojadas. Por otro lado, no vi rastro alguno de don Rafael, ni de los caballos. Eso significaba una cosa, los andaba encerrando en los establos.
Afortunadamente, el viento soplaba a favor del corredor, lo que impedía que las gotas del aguacero nos mojaran.
—¡Papá! —exclamé con ansias—. ¿Dónde está mamá? ¡Quiero verla!
De inmediato dirigió la mirada al suelo. Deslizó las manos a mi espalda y se aferró en un abrazo más fuerte que el anterior.
—¡Vamos, vamos a ver a mi mamita! —dije, tratando de separarme de él, con intenciones de ir en busca de la mujer que me dio vida. —¡Apresúrate por favor! Ya quiero ver a mamá.
El hombre me soltó y se alejó un par de metros de mí. Luego, de forma inesperada se dejó caer sobre sus rodillas, y lentamente inclinó su cuerpo hasta pegar la frente contra el suelo. Levantó una mano y en el aire cerró el puño, como si quisiera golpear el piso, pero pasados unos segundos, lo bajó dando paso a una mano temblorosa.
—¿Qué sucede papá? —pregunté asustado, colocando mi mano derecha sobre su espalda.
El hombre inhaló aire profundo, luego exhaló con fuerza. Llevó las manos a su cabello y comenzó a sollozar. Me sorprendió, no comprendí que sucedía. No era común ver a mi padre de esa manera, de hecho, nunca lo vi actuar así. Rápidamente se erizaron los pelillos de mis brazos.
—Papito…
Desesperado, volteé la vista a doña Yolanda buscando su ayuda, pero verla correr con lágrimas en su rostro a los brazos de su esposo, me dejó más intranquilo de lo que ya estaba.
—¿Qué sucede? —grité frustrado cayendo de rodillas, por no comprender nada.
En ese instante logré llamar la atención que necesitaba: sus miradas impactadas se posaron sobre mí.