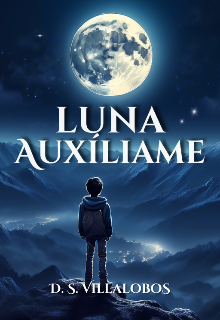Luna Auxíliame
9. La mujer del hábito
Abrí los ojos contemplando los primeros rayos del sol que se colaban por la ventana, tan cálidos como siempre. Un nuevo día, pero no una nueva vida. Los problemas me acompañarían una vez más, como cada día, así sería durante mucho tiempo.
Llevé la vista hacia la esquina, el fiel lugar donde siempre descansaba el banquillo de madera, en el que esperé encontrar a la mujer, pero lo hallé vacío y solitario. Probablemente doña Yolanda se marchó a su casa cuando caí en el profundo sueño o, quizás lo hizo justo antes de que yo despertara. Después de todo, le correspondía hacer el desayuno para su familia, y no podía estar pendiente de mí las veinticuatro horas del día.
En ese banquito, por las noches mi madre solía sentarse esperando a que me durmiera. Allí contaba algún cuento sacado de su imaginación, uno diferente cada noche, siempre más interesante que el anterior. En algunas ocasiones se acostaba a mi lado y se dormía, otras mi padre la buscaba para que durmiera con él, y cuando no, amanecía a mi lado.
La imagen de una mujer entrando a mi habitación me sorprendió. No se trató de mi querida vecina, ni mucho menos de mi madre (ya que era imposible). La señora poseía gran altura y un cuerpo delgado, tez clara y ojos peculiarmente saltones color verde avellana; nariz de grandes proporciones, labios pequeños y delgados.
Lo que más llamó mi atención fue verla vestir un traje negro. Sobre su cabeza, una extraña tela que cubría su cabello. Se pareció mucho a la mujer que creí ver la noche anterior antes de perder el conocimiento. Mi intuición me lo aseguró.
Sus labios dibujaron una sonrisa, dejando en evidencia unos incisivos centrales bastante separados. Pronto caí en cuenta y la reconocí. Se trataba de la hermana Maritza, una monja entregada al pueblo siempre dispuesta ayudar a todo aquel que lo necesitase. La señora tenía años de brindar servicio voluntario, y no solo en nuestro pueblo, sino también en muchos otros.
Según escuché en su momento, rondaba los cuarenta años, y quien sabe cuántos años de servicio al señor. La última vez que la vi (excepto el día anterior antes de desmayarme) fue un par de meses atrás, cuando junto al sacerdote Fredy, repartieron golosinas a la chiquillada del barrio.
Probablemente, la hermana Maritza se ofreció en ayuda del cuido de mi madre, y siendo sincero, no imaginé a mi padre con la suficiente capacidad de hacerse cargo él solo, no de un caso tan complicado como parecía ser cuidar a mamá.
—Se te ha bajado bastante el chichón. —comentó la mujer con su voz peculiar, parecía estar ronca, pero hablaba así naturalmente—. Tremendo susto nos has pegado, especialmente a mí. Cuando vi cómo te desvaneciste, casi me voy a la presencia del señor.
Sonreí débil sin ánimo alguno, lo hice para no ser descortés. Llevé una mano a mi cabeza y palpé suavemente la zona del golpe, sentí como el chichón se desinflamó bastante. También noté algo extraño, se sintió resbaloso, mejor dicho: grasoso.
Alguna reacción extraña debí expresar, porque la hermana se apresuró a aclarar:
—No te preocupes por eso querido Anderson, es mantequilla. Te apliqué un poco ayer, cuando Yolanda se marchó a su casa. Eso ayuda a desinflamar. Ya ves que bueno es.
Cada vez que me hacía un chichón (quizá había tenido unos cinco chichones en el tiempo que llevaba vivo), mi madre me aplicaba una capa de mantequilla, siempre daba buen resultado.
—Una antigua técnica. —masculló distraída, acomodando minuciosa el crucifijo torcido sobre su pecho. El detalle era tan mínimo que nadie lo notaría, de no ser porque vivía pendiente de si la cruz estaba derecha o no. Su mayor manía.
Mantuvimos una conversación de poco interés para mí. Aunque no niego, hubo situaciones espeluznantes y horripilantes, donde me contó cuando años atrás, tuvo uno de sus tantos encuentros con el mismo Satanás. En ese entonces fue voluntaria en una de las tribus aborígenes del país, no quiso decirme cuál ni dónde. Según entendí, ella junto a unos tantos voluntarios más, tuvieron como propósito ayudar a los aborígenes enfermos, llevándoles medicamentos, alimentos y demás. En ese tiempo, tuvieron que quedarse en un cerro en unas pequeñas cabañas, construidas ni muy cerca ni lejos de la tribu asignada. Llegada la hora de dormir, escuchó un grito femenino lleno de pánico, luego se oyó otro y otro, formando una sinfonía aterradora bajo la oscuridad de la noche. Finalmente, lo inesperado sucedió. La puerta de paja de la cabaña donde se encontraba se abrió, y lo que vio fue una imagen casi imposible de describir. Sus dos compañeras de cuarto comenzaron a temblar frente aquella monstruosidad: un cuerpo semejante al de un humano, alto y delgado pero muy jorobado. La hermana supo que no se trató de un invasor de alguna tribu aborigen, sino de algo más, de una fuerza maligna muy poderosa. Me aseguró que por más o poca similitud que tuviera con un cuerpo humano, esa criatura abismal no podía serlo. Cuando aquel monstruo dio el primer paso para ingresar a la cabaña, la hermana Maritza sintió como las lágrimas bajaban por su rostro. Los gritos desconsolados de sus compañeras le perforaron los tímpanos. Horrorizada se apresuró a persignarse, se quitó el fiel crucifijo que siempre llevaba en su pecho y lo colocó frente a la antinatural criatura, luego recitó en voz alta: “Me encomiendo en el nombre de mi amado señor Jesucristo, y en su mismo nombre te destierro criatura de Satanás”. No acabó de pronunciar las benditas palabras cuando la criatura abandonó el sitio. Casi al instante la hermana salió de la cabaña, donde se reencontró con las demás voluntarias y voluntarios. El pánico abundó y el llanto también, pero gracias a Dios salieron ilesos, al menos físicamente, porque hubo quienes quedaron con traumas después de esa noche, cambiándoles la vida por completo.