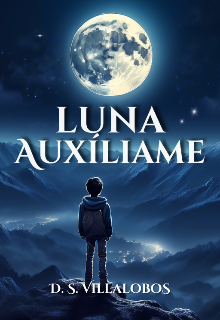Luna Auxíliame
11. El sacrificio de un amigo
Habían transcurrido varios días desde el regreso de mis padres a casa. Durante ese tiempo nada cambió. Mamá continuó postrada en su cama sin dar señales de alguna mejora, y papá, bueno… nadie podía estar más destrozado que él, aunque no lo decía, supe que se culpaba constantemente.
El día lectivo transcurrió más lento que nunca, sentí como si las horas hubieran tardado décadas en avanzar. Las constantes miradas y preguntas de los compañeros, acerca de si los rumores sobre mi mamá eran ciertos, se encargaron de hacer del día uno muy agotador. No perdí tiempo en responder, solo aclaré la verdad a las personas más cercanas: como fue el caso con Zaidita, Marcos y unos cuantos compañeritos más, por supuesto a los demás los ignoré.
Llegó el momento en que Jorgito se vio obligado a decirle a la maestra del constante acoso de mis compañeros, ella regañó a muchos por su atrevimiento, ya que no dejaban de hacer preguntas como: ¿Cierto que tu mamá murió? ¿Aún está viva doña Nora? ¿Se recuperará? ¿Es cierto que parece una estatua y no puede moverse? ¿Se va a morir? ¿Qué le sucedió? Nunca trataron de herirme con sus preguntas, pero esa inocencia los mantenía inconscientes del dolor que sus dudas causaban.
Siempre me pregunté: ¿Por qué muchas veces hablamos sin pensar? Deberíamos ser más conscientes al momento de expresar algo. Hay preguntas que no se deben hacer y comentarios que se deben reservar, ya que pueden ocasionar mucho dolor. Las palabras resultan ser un arma letal, aunque se pronuncien con buenas intenciones, muchas veces es mejor guardarlas.
Si no hubiese sido gracias a la maestra, probablemente hubiera acabado por llorar y terminar siendo burla de los crueles compañeros del salón, sin olvidar también algún matón de otro grado. Con un abrazo y las palabras indicadas me tranquilizó y dio fuerzas, no tantas como las habrían brindado mamá o doña Yolanda con sus cálidos abrazos, pero sí obtuve las suficientes para soportar la ignorancia de los preguntones.
Miré a mi mejor amigo caminando a mi derecha. Me sonrió con la misma naturalidad de siempre y le devolví la sonrisa, aunque un tanto forzada, y lo supo, porque suspiró profundo dándome palmadas en el hombro en modo comprensivo. De verdad que el contacto físico es reconfortante en los momentos precisos, sobre todo si proviene de las personas correctas.
—Te debo otra.
—No me debes nadota. —expresó, balanceando un pie para patear una piedra que no logró atinar—. Para eso somos amigos, para ayudarnos.
De su labio roto aún brillaba una gota de sangre. Su uniforme estaba sucio, lleno de barro y polvo. ¿Qué iba a decir su madre cuando lo viera? ¿Qué me diría a mí?, ya que todo fue mi culpa. Nuevamente estaba en deuda con Jorgito, por mí, acabó con el labio partido, y por su valor, me salvé de una paliza.
A la hora de la salida, Ignacio me esperó cerca de la plaza, empezó a insultarme y a burlarse de mí por lo que le sucedió a mi mamá. Era un niño cruel, sin corazón y eso no era secreto para nadie. Mi coraje por sus burlas fue tanto que no pude contenerme más, entonces, perdiendo el control le escupí en la cara. El matón ardiendo en ira intentó golpearme, pero Jorgito intervino y fue él quien recibió el puñetazo, eso enojó tanto a Ignacio quien lo empujó con fuerza dejándolo caer. Afortunadamente para ambos, la mamá de Ignacio y Zaidita hacía compras en el mercadito y contempló la escena, no tardó en acercarse a preguntar por lo acontecido. Cuando Jorgito le explicó lo sucedido la señora enfadada escarmentó a su hijo con un par de coscos y lo sentenció de dejarnos en paz. Fue una victoria a medias para nosotros.
—¿Crees que ese gruñón nos deje tranquilos? —inquirió rascándose la cabeza—. Creo que haberle dicho a doña Regina solo va a empeorar la situación. Ignacio nos va a matar.
—Quizás acabe por matarnos. O a lo mejor no se atreve a meterse con nosotros de nuevo.
Lo meditó un instante. Luego carcajeo y agregó:
—Quizás deje todo atrás. Todo mundo sabe que su mamota es bravísima. Él le tiene mucho miedo y rara vez le desobedece.
Nos detuvimos un instante al quedar frente a su casa. En su rostro pude ver la inseguridad, el miedo de lo que le pudiese decir su madre al ver sus prendas hechas un desastre, y sobre todo por su labio con una pequeña franja de sangre seca.
—Yo te acompaño Jorgito. No te dirá nada, no fue nuestra culpa.
—¡Sabes que no se trata de eso, Anderson! —espetó—. Disculpa, no quise sonar odioso. —sonrió—. Cuando mi mamá se entere probablemente vaya a buscar a doña Regina para discutir con ella. No quiero que haga un espectáculo, esto no es nada. ¡Vamos!
A paso lento se encaminó hacia su casa. A su espalda lo seguí. Rodeamos la casilla por el lado derecho, pasando por el callejón, en medio de su casa y la mía.
Me detuve unos segundos para mirar la ventana de la habitación de mis padres, allí adentro, donde yacía una buena mujer postrada y moribunda que no merecía vivir lo que estaba atravesando. ¿Por qué Diosito lo estaba permitiendo?
Miré nuevamente hacia delante y Jorgito había desaparecido. Avancé hasta llegar a la parte trasera de su casa, a un pequeño planché que cumplía como cuarto pilas. En los mecates atados de viga a viga, colgaba la ropa que doña Yolanda lavó durante la mañana, se ondeaba de un lado a otro suavemente con el soplido del aire.