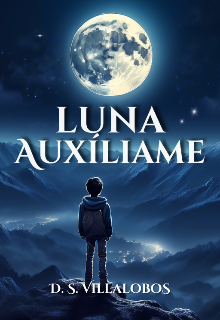Luna Auxíliame
19. Hasta nunca
Una vez alguien me dijo que el motivo de nuestra existencia es para experimentar la amargura de la vida, el dolor nos convierte en nuestra mejor versión, siempre y cuando seamos fuertes para no perdernos en el proceso de transformación.
¿Cuántas veces sentimos qué el mundo se nos viene encima? ¿Cuántas ocasiones ha sucedido en realidad? Todo es pasajero, cierto, pero creo que el dolor constante en vez de mejorarnos a bien nos lleva a la agonía.
Mi cuerpo comenzó a temblar cada vez más fuerte, como odiaba cuando eso sucedía, no se lo deseo a nadie. Nada peor que sentir la impotencia atacando con su máximo esplendor. Cerré los puños humedecidos por el sudor frío de la desesperación. Mis piernas por fin fallaron y caí de rodillas. Por mi mente volaron miles de preguntas, todas sin resolver.
Frente a mí, encontré la mirada de mi padre, quien impactado no reaccionaba de ninguna manera. Esperé encontrar respuestas en él, ya que mi cabeza no procesaba lo que veía, pero una vez más papá no tuvo palabras en el momento indicado.
Despacio, muy lento, avancé, gateando por el suelo con los ojos posados en la laguna carmesí. Con cada movimiento que daba, las fuerzas parecían escabullirse más rápido. En silencio, el hombre delante procedió apartarse del camino, facilitándome el trayecto.
Me detuve a medio metro de ella. Sus ojos cansados buscaron los míos, suplicaban ayuda, una la cual no podría darle. Contemplé primero su ojo azul y luego el marrón. Me perdí en uno de nuestros mejores recuerdos, el día que la conocí:
Sobre los brazos de mi padre, aquella pequeña criatura: blanca con manchas negras; cuatro pintas sobre su cuerpo, una sobre la base de la cola y dos sobre los ojos las cuales se le extendían hasta la punta de cada orejita. Tenía un ojo azul y otro marrón. “¡Un perrito, un perrito!”, grité muy emocionado, pataleando acostado en la cama, tratando de quitar el pesado edredón sobre mi cuerpo. Corrí hacia mi padre. “¿Papá de donde lo sacaste? ¡Dámelo, yo lo quiero!”, le suplicaba con emoción. “Claro Anderson, toma, es para ti”.
Volví en mí, aún no entendía lo que sucedía.
Kiara, mi querida Kiarita estaba sobre un interminable charco carmesí con hedor a hierro. Respiraba lento, con cada respiro la vida se le acortaba. Soltó un débil quejido adolorido, el cual resultó como una puñalada que me abrió el pecho en dos. Con dificultad, agitó su colita de un lado a otro. Llevé una mano a ella para acariciarla y la recibió lamiéndola con dificultad, luego dejó caer la cabeza al piso ensangrentado.
—Kiarita… —susurré entrecortado.
Al escuchar mi voz movió la cola con rapidez, pero también se quejó de dolor.
—¡Papá! —grité, topándome con su mirada confundida—. ¡Ayúdala papá, por favor ayúdala! Va a estar bien, ¿verdad que sí papá?
Mi labio inferior también comenzó a temblar mientras esperé una respuesta que ya sabía, y que tampoco llegaría de su parte.
Acerqué mi rostro al suyo. Lamió la mejilla derecha empapada por la cascada salada que descendía de mis ojos. Deposité un suave beso en su cabeza, y con él se escapó un pedazo de mi alma.
Visualicé todas las veces que jugamos en el patio trasero después de los días lluviosos, saltando por los barriales ensuciándonos todos. Cada vez que hacíamos carreritas alrededor de la caza hasta terminar agotado y ella victoriosa. Como olvidar cada noche cuando dormía a mi lado en la cama y por las mañanas me despertaba lamiendo cualquier parte de mi cara. Ni hablar de lo alegre que me ponía al escuchar su ladrido de perrita guardiana. Las veces que me acompañaba a los corrales. Cuando esperaba afuera del baño, o me recibía al regresar de la escuela saltando de un lado a otro, cada día más alegre que el anterior.
Elevé el rostro cuando mi padre se arrodilló a mi lado, pero no lo miré, en ese momento solo podía observarla a ella. Sentí el calor y la caricia de su mano en mi espalda, eso me hizo gimotear más.
La respiración de Kiara se aceleró y profundizó. Su colita comenzó a perder fuerza y una lágrima se escapó de su ojo izquierdo. Inhaló profundo, contuvo el aire un instante hasta que de forma lenta su abdomen se relajó. Lo entendí de inmediato: Su tiempo acabó y nuestra historia culminó.
—Hasta nunca, Kiarita. —musité.
Mi padre me envolvió en sus brazos y desahogué en su pecho lágrimas llenas de rabia y tristeza. En mi interior agradecí a mi padre por estar conmigo, también a Dios por haberme prestado a mi perrita por tanto tiempo. Eso me dijo mamá una vez: hay que agradecer por lo mucho o poco que tengamos, porque poco en los ojos correctos es abundancia.
Tras una noche larga, al día siguiente a primera hora papá cavó un hueco a un costado de los corrales. Allí sepulté un pedazo de mi corazón con el que conviví por muchos años. Para muchos sería un simple animal, para otros un perro más, pero para mí Kiarita fue un apoyo, mi vida, familia. Perderla de forma inesperada no estuvo en mis planes, y no esperé que sucediera hasta dentro de muchos años más.
Rafael nos explicó que Kiarita tuvo un parto complicado, donde solo logró expulsar una cría, y debido un sangrado excesivo y al nivel de estrés, acabó por tener un paro. Doña Yolanda y mi padre estuvieron de acuerdo con la afirmación de don Rafa. Lamentablemente, el único perrito que nació lo hizo muerto, y fue enterrado junto a su mamá.