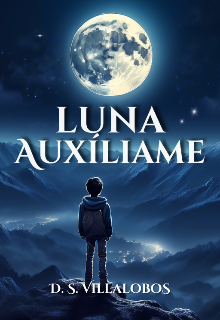Luna Auxíliame
25. Recaída
Sobresalté de la cama al despertarme asustado.
Un juego de luces rojo y azul se coló por la ventana de mi habitación, paseándose de una pared a otra en una danza sin fin. El corazón se me heló al imaginar lo que podía significar. Apresurado, con la mano izquierda aventé el edredón a un lado y con patadas terminé de apartarlo. Cuando mis pies tocaron el piso helado, sentí como si se hubiesen congelado momentáneamente. Avancé y miré a través de la ventana, confirmando en el patio delantero de mis vecinos una ambulancia. Supe que algo malo acontecía.
Dos paramédicos salieron del interior de la casa, cargaban una camilla con alguien en ella. Detrás de ellos apareció mi amigo.
Me alejé de la ventana, sentí aquel escalofrío familiar recorrer mi espalda, como lo hacía cada vez que el miedo se apoderaba de mí. Fue inevitable pensar en lo peor. Llevé la mano derecha al pecho, sentí el corazón acelerado. ¿Acaso se trataba de otro final? Ya había atravesado dos pérdidas, no quería atravesar una nueva. Sabía que tarde o temprano volvería a suceder con quien fuera, pero esperaba que ese momento se aplazara lo máximo posible.
Avancé con pasos rápidos, a los pocos segundos me encontré fuera de casa en dirección al lugar de los hechos.
Me negaba a creer que algo le hubiese sucedido a doña Yolanda, pero era la única persona vulnerable en esa casa, propensa a cualquier situación como para llamar una ambulancia.
Me detuve a medio camino, al ver a don Rafael subirse apresurado en la parte trasera de la ambulancia. Uno de los paramédicos también se montó y desde el interior cerró la puerta. Jorge se quedó observando en el corredor, luego cayó de rodillas y se acostó en el suelo. Sentí tanta pena por mi amigo, también por mí, y sobre todo por doña Yolanda, ya que se volvió una tía por elección, amiga, confidente y mi segunda madre.
La ambulancia se alejó, con el juego de luces rojo y azul bailando por los árboles. El desgarrador sonido de la sirena me penetró el alma, dejándome la incógnita de qué habría sucedido, y, sobre todo: ¿cómo terminaría?
Me acerqué dando pasos lentos a mi amigo. Al notar mi presencia, sin mirarme y jalándose el cabello, expresó con voz entrecortada:
—Se la han llevado, se han llevado a mi madrecita preciosa. Ella no se encontraba nada bien.
Aterrado miré al cielo. Allí estaba, con medio cuerpo iluminado y la otra mitad escondida, millones de estrellas la acompañaban en la oscuridad de la madrugada. Por un momento, mi vista desenfocó y me pareció ver la mitad del rostro de mi madre pintado en la luna. Tuve fe de que sí la vi y no fue producto de mi imaginación, después de todo me lo había dicho: cada vez al mirar y hablarle a la luna, en realidad lo estaría haciendo con ella.
Y naturalmente susurré:
—Madre mía, que me miras desde el cielo, iluminando siempre mi sendero, por eso esta madrugada te ruego, le digas a Diosito que cuide a Yolandita desde lejos.