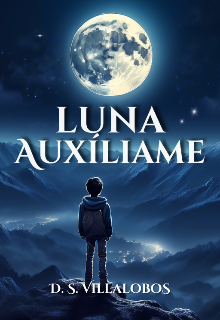Luna Auxíliame
32. Despedida
Los últimos días resultaron ser peor de lo esperado, si antes ya se sentía cansada y sin fuerza, ahora se encontraba peor. No esperó depender de alguien para que la asistiera en lo que necesitara, no al menos hasta que hubiese llegado a una edad bastante avanzada, cosa que no lograría. Le resultó frustrante ni siquiera poder alimentarse por cuenta propia, en un principio, le temblaban las manos dificultándoselo, luego ya no pudo aguantarles el peso. Se le caía el rostro de vergüenza, cada vez que la hermana Maritza la desnudaba para darle el baño matutino, había perdido hasta su privacidad. Siempre añoró ser una persona funcional para ayudar a otros, al final acabó siendo ella la que recibió la ayuda que deseó brindar. Al sentirse un obstáculo, llevaba días con el mismo pensamiento en mente: “soy un gasto de tiempo y energía para los demás”.
Sabía que su momento tenía fecha y hora, pero no cuándo con exactitud, no dudó de que sería pronto, los días se le agotarían en lo que tarda un pestañeo. Ya le costaba aceptar comida, pequeñas cucharadas de alimentos triturados o caldos que la hermana preparaba, era lo que a veces podía tolerar. Su cuerpo no ingería lo suficiente para mantenerse, cada segundo sucumbía más, se deterioraba con frenesí.
En varias ocasiones, descubrió a su hijo con una catarata desbordándose de los ojos. Él le aseguró que ella perdía el control, diciendo incoherencias que lo asustaban. No tenía recuerdos sobre eso, pero sí de sentirse desorientada sin razón, y entendió que era por lo que Jorge le aseguraba.
“¿Cuánto tiempo más debo cargar con esto Señor?”, se pensó, mirando la oscuridad de la noche a través de la ventana. “Padre mío, sino es posible evitar que beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad en mí, tu fiel cierva”.
Volteó la mirada a su hijo. Se sintió la mujer más afortunada por haber compartido tanto con su muchacho, a pesar de eso, consideró que le faltó mucho más por vivir a su lado. Se dijo a sí misma: “Hay más tiempo que vida, pero menos vida que tiempo, la vida es pasajera, efímera, insuficiente”:
Aunque le costaría un mundo intentarlo, debía hacerlo antes de que fuera tarde. Apenas logró susurrar:
—Jorge, mi amado Jorgito.
Sentado en una silla de madera al lado de la cama, el joven colocó con suavidad sus manos sobre la mano derecha de su madre, estaban tan frías que su espalda se estremeció. Yolanda sonrió al percibir el calor de su hijo, rememoró los días cuando Jorge era un bebé de meses, y ella una madre inexperta que sentía miedo de cometer errores, por no haber tenido una mamá de la cual aprender. Sabía que no era la mejor madre, porque como todo ser humano era propensa a cometer errores, pero sí entregó todo por su pequeño cuando le fue posible.
—¡Aquí estoy mamota!
Escucharlo llamarla así le causó una alegría inimaginable, hace mucho no lo hacía, desde que se convirtió en un muchachillo, dejó de utilizar esas frases extrañas a las cuales recurrió de pequeño. “¡Que hermoso es recordar!”, pensó, a la vez, un sentimiento de nostalgia la envolvió.
—No imaginas como me alegra escucharte llamarme así. No lo esperé, pasó mucho desde la última vez.
Jorge se sorprendió, no lo había notado hasta que su madre lo recalcó. En ese instante fue consciente de lo mucho que cambió, creció y maduró, parte de la esencia que lo caracterizó de niño quedó en el olvido. También le alegró saber que su niño interior brotó repentino, mejorando la noche de su madre con la sencillez de una simple palabra.
—Demasiado tiempo… —aceptó el chico, después de besar el brazo delgado de su madre.
Ese recuerdo le brindó el empujón necesario para afrontar la larga noche que le esperaba. La sonrisa en su rostro poco a poco se desvaneció, regresando a la amarga realidad. Intentó mover la mano izquierda para colocarla sobre las de su hijo, pero la carencia de fuerza lo impidió. Jorge lo notó, con una de sus manos tomó la de su madre, maniobrándola, logró dejarla sobre las suyas mientras aún le sostenía la diestra. Ella le agradeció.
—Sabes… —expresó cansada—. Estoy orgullosa de ser tu madre, mi mayor orgullo es que seas mi hijo. ¡Qué gran bendición me dio el Señor!
Débilmente, Jorge sonrió de medio lado. Trataba de disimular lo mejor que podía, solo con escuchar a su madre era motivo suficiente para sentir como el estómago se le revolvía. Inhaló lo más que sus pulmones le permitieron y exhaló despacio.
—Yo me siento orgulloso de la guerrera que tengo por madre. —se acercó y le depositó un beso en la coronilla de la frente. Para él significó una muestra de cariño, para ella el último beso.
—Recuerda este beso como el que marcó nuestra despedida.
—Vendrán muchos más, no es, ni será el último.
—Ahora te voy a decir algo que debes entender, si lo haces, todo será más sencillo.
Jorge la miró con atención. Dudó que existiera algo que le apaciguara el dolor, no cuando su madre estaba en el límite entra la vida y la muerte.
Sintió como el nudo en la garganta le dificultó decirlo, pero pudo agregar con tristeza:
—Acepta lo que se viene. Suéltame, quiero volar.
—No quiero soltar tu mano, mucho menos dejar que te vayas. —una presión apareció en su pecho—. No me dejes mamota, aún soy muy chico para enfrentar la vida sin ti a mi lado.