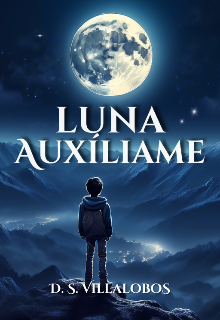Luna Auxíliame
34. Nada es para siempre
Su presencia repentina me hizo sobresaltar.
—La hermana Maritza te llama. Es por mamá. —advirtió Jorge, con el rostro sombrío. Luego se retiró.
Acabé de beber el último trago de café. Me encargué de lavar la jarra para dejarla escurriendo, lo hice con el mayor tiempo posible, ya que no me sentía preparado para ingresar aquella habitación otra vez en una mañana, no después de lo que aconteció. Temí que sucediera por segunda vez.
Cinco días fueron desde la vez que visité a Yolanda por la mañana, desde eso procuré no volver acercarme a ella tan temprano. Me aterraban los estados de crisis que frecuentaba, por lo que la visité cada noche como solía hacerlo normalmente. Su estado de ánimo decayó más con cada visita, a pesar de estar consciente, casi no respondía palabra alguna cuando se le hablaba.
Luego de aquel acontecimiento, tuve tres noches continuas de pesadillas: soñé con una Yolanda llorando y gritando que alejara el bicho feo de la pared. No le comenté nada a la hermana Maritza cuando preguntó lo ocurrido, algo en mi interior me advirtió que la respuesta a recibir no me gustaría, lo mejor fue no caminar por terreno peligroso.
Ingresé a la habitación. Rafael recostado a la pared, donde Yolanda vio el bicho, abrazaba a su hijo con fuerza, y él correspondía el abrazo. Verlos así me causó nostalgia, hubiese querido recibir un abrazo de mis padres, pero no tenía cerca a ninguno.
La monja me recibió con una sonrisa bastante desanimada, se acercó a mí brindándome un abrazo, y me susurró al oído:
—Tienes que ser fuerte. Ella está en su etapa final, puede ocurrir lo que sea en cualquier momento.
Dando zancadas lentas, avanzó a la silla al lado de la cama, y antes de tomar asiento dio una mirada a su pecho, asegurándose que el crucifijo estuviera derecho. Unió las palmas de sus manos apuntando hacia arriba, a la altura del pecho, y en voz baja comenzó a recitar algo solo para ella, supuse que fue alguna oración especial.
Me acerqué a la cama quedando al lado diestro de la moja.
Observé a doña Yolanda. Tenía los ojos entreabiertos, danzaban de un lado a otro y de arriba abajo descoordinados. Respiraba con dificultad, tenía la boca abierta, y producía un ronquido áspero que me puso los pelos de punta. Por un instante, sus ojos detuvieron la danza centrándose en los míos, y dio un suspiro profundo, donde contuvo el aire por unos quince segundos antes de expulsarlo. Luego, los ojos continuaron moviéndose de arriba abajo y de un lado a otro.
—Yolandita… —susurré, pero no hubo respuesta. Elevé el tono—: Yolandita, vine a saludarte.
No reaccionó, se encontraba completamente perdida, desorientada, fuera de conciencia. Verla en ese estado resultaba muy difícil. El proceso de su enfermedad estaba siendo tan desgastante, tanto para ella como para quienes la amamos. Nadie quiere ver sufrir a un ser querido, mucho menos perderlo, pero llega ese momento en el que uno acepta que es mejor soltarlos, porque aferrarse, es continuar condenándolos al sufrimiento.
Sujeté su mano, estaba helada. Con cuidado la entrelacé con las mías, proporcionándole un poco de calor, esperé que pudiera sentir mi presencia a su lado. Añoré que, con una sonrisa, o, aunque fuera de forma mínima, me demostrara que era consciente de que yo estaba con ella.
No quería imaginar una vida en la que no estuviera a mi lado, pero debía hacerlo, era parte del proceso de aceptar y soltar para avanzar. La idea de hacerlo resultaba complicada. Dejar atrás a alguien con quien se ha compartido tanto tiempo y aventuras, es un proceso largo, no hay lugar a donde escapar, ni nada que se pueda hacer sin que su recuerdo aparezca. Eso es lo difícil, vivir con la idea de lo que ya no será ni se podrá con esa persona.
No supe porque lo hice, pero comencé a cantar:
“Luna mamita, que me miras desde el cielo,
iluminando siempre mi sendero,
aunque sea de día te ruego,
le digas a Diosito ayude a Yolandita desde lejos,
Luna lunita, mamita preciosa”.
Gimoteando, Jorge salió de la habitación. Rafael lo miró con ojos vidriosos, pero lo dejó marchar sin resistencia alguna. La desgracia ama destruir a las personas, y lo estaba consiguiendo con esta familia, así como logró hacerlo con la mía. Besé la mano de Yolanda, luego, con delicadeza, la dejé sobre su abdomen más inflamado que nunca.
Salí en busca de mi amigo. Fui a su habitación, a la cocina y al corredor, hasta que lo encontré sentado en la acera, al lado del callejón que dividía nuestros hogares. Tenía la espalda recostada a la pared, los brazos rodeaban sus piernas recogidas con las rodillas a la altura de pecho, miraba algún punto fijo en el cielo, quizás una nube. Respiraba pausadamente tratando de controlarse.
Me senté a unos dos metros de él, respetando su espacio. Guardé silencio, porque es sagrado, y muchas veces decimos cosas que están de más. En ocasiones es innecesario decir algo para tratar de dar apoyo, es mejor hacer presencia y acompañar, es más valioso a recibir una palabra que, sin querer, puede terminar afectando más.