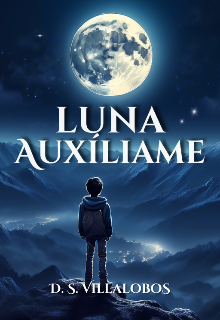Luna Auxíliame
35. Golpe de realidad
Jorge se aisló en su habitación, luego de que la hermana Maritza confirmara lo que supimos al escuchar los gritos desconsolados de Rafael: la partida de Yolanda al cielo. No me permitió estar allí con él, tuve que respetar el espacio que necesitaba a solas. Hasta donde supe, la monja dijo que también se negó a comer. Me recordó tanto a mi padre cuando se apartó del mudo al perder a mamá.
De nuevo me encontré en el mismo punto atrás, sufriendo la partida de un ser amado, ahora de Yolanda. Hubiese querido que la vida y el Señor le hubieran permitido vivir muchos años, hasta llegar a ser una vieja canosa y arrugada, pero sus planes fueron otros.
Para mí, la noche fue larga, casi eterna, no dormí nada. Parte de la madrugada la pasé en el corredor de mi casa, observando la luna y platicándole a mi madre, quien me daba la fuerza necesaria para soportar el dolor.
Las personas que estuvieron en la vela empezaron a retirarse, la hora del funeral estaba cerca, debían descansar y prepararse.
Cuando por fin estuve solo, me acerqué al ataúd de peluche gris. Fue la primera vez que la vi desde su fallecimiento, me negué hacerlo antes por miedo, y en mis planes no estaba efectuarlo, pero no podía permitirme seguir la vida sin antes darle una última mirada al templo derrotado de Yolanda. Tenía dibujada una sonrisa de medio lado, vestía de blanco con el cabello suelto. Tuvo que pasar por mucho, sufrió tanto y lo perdió todo, pero logró librarse del dolor y encontrar la paz infinita.
Ese golpe de realidad que abofetea de un momento a otro hizo presencia, haciéndome entender que todo era verdad y no una pesadilla. No la volvería a ver, todo se había acabado, nuestra historia llegó a su final.
Me dejé caer de rodillas al lado del ataúd. Sentí como mi cuerpo se estremecía, luchando por contener al monstruo furioso y angustiado que estaba encarcelado dentro de mí: el dolor del duelo. Lo cargaba desde la muerte de mi madre y la partida inesperada de Kiara, al cual nunca le permití salir por completo, a gritos internos la bestia exigía libertad. Entendí que llorar a pocos liberaba a medias.
Sentí una mano sobre el hombro izquierdo, luego una segunda sobre el derecho, las manos se deslizaron ligeramente hacia mis brazos, de un jalón me levantaron del suelo un par de brazos fuertes y acogedores, en ellos encontré calor y fuerza. Cuando elevé la vista, a través de mis ojos empañados descubrí aquella barba familiar bien recortada. Sonreí, sintiendo que era un buen sueño luego de una terrible pesadilla, su presencia me complació.
—Como lo siento Anderson. —dijo, con voz débil y ronca.