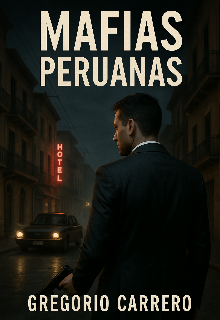Mafias Peruanas
Capitulo 1: "Orígenes de Sangre"
La noche en Lima se cerraba con un manto de humedad y luces parpadeantes de neón. En el corazón del barrio de La Victoria, un lugar donde la vida era dura y la ley se doblaba según quien tuviera más poder, Diego “El Cholo” Ramos recorría las calles con paso firme, acompañado por sus hombres de confianza.
Era un hombre de treinta y tantos años, piel curtida por el sol y la vida en la calle, ojos oscuros que escondían más que palabras. Había nacido en ese barrio, hijo de un obrero y una costurera, pero no era un hombre cualquiera: la necesidad y las circunstancias lo habían llevado a convertirse en una figura temida y respetada en el submundo criminal limeño.
Esa noche no era cualquiera. Diego sabía que estaba a punto de dar un paso decisivo. Desde hace meses había planeado una operación para tomar el control de un nuevo mercado en el puerto del Callao, una zona clave para el tráfico de droga y contrabando, dominada por la temida banda rival de “Chato” Rojas.
—“La calle no perdona, Cholo” —le dijo Juan “El Gato” Herrera, su mano derecha, mientras revisaban por enésima vez los mapas y las comunicaciones—. Si fallamos esta vez, nos vamos al abismo.
Diego asintió sin levantar la vista. Él conocía bien las reglas: el poder era efímero, y la lealtad, una moneda que podía valer mucho o nada en segundos.
—“No hay margen de error. Vamos a ser los dueños de ese puerto en dos semanas. Pero necesitamos un golpe maestro.”
—“Y el capitán Salazar y su policía… no están tan ciegos.”
El Cholo frunció el ceño. Había escuchado rumores de que la policía empezaba a mover ficha, pero confiaba en que la corrupción —tan vieja como la misma ciudad— le daría tiempo para actuar.
Mientras tanto, en otro extremo de Lima, Valeria Quispe ajustaba su maletín con documentos y expedientes que podría costarle la vida. Fiscal anticorrupción, Valeria estaba acostumbrada a jugar en terrenos peligrosos. Su última investigación apuntaba directo a una red de políticos, congresistas y empresarios ligados con las mafias.
En su modesto departamento, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara, repasaba una y otra vez los nombres en una lista que parecía interminable. Esteban Cruz, el congresista corrupto con quien debía enfrentarse en el próximo debate, era solo la punta del iceberg.
El teléfono vibró. Era un mensaje anónimo: “Cuidado con tus pasos, fiscal.”
Valeria apretó los dientes. No era la primera vez que la amenazaban, pero esta vez sentía que algo era distinto. Decidió llamar a su amiga periodista, Sandra Torres, quien estaba igualmente dispuesta a destapar la podredumbre de Lima con sus investigaciones.
—“Sandra, esto se está poniendo demasiado peligroso. No podemos fallar.”
—“Lo sé, Valeria. Pero también sé que no podemos dar un paso atrás.”
En la madrugada, Diego y su equipo comenzaron a movilizarse. El plan era simple pero arriesgado: tomar el control de una bodega estratégica en el puerto, que serviría como base para el transporte de mercancías ilícitas.
La tensión crecía. Cada sonido podía ser una amenaza, cada sombra un enemigo. Pero el Cholo estaba decidido a demostrar que él era el nuevo rey de esa jungla urbana.
Un disparo rompió el silencio. Comenzaba la batalla..
El estruendo del disparo resonó en el puerto, quebrando la calma nocturna como un grito de guerra. Diego “El Cholo” Ramos se agachó instintivamente tras unas cajas apiladas, mientras su grupo respondía con ráfagas de fuego. El ambiente se cargó de pólvora, gritos y adrenalina.
Juan “El Gato” Herrera, siempre frío y calculador, se movía con precisión entre la oscuridad, coordinando con radios y dando órdenes con voz baja pero firme.
—“¡Ten cuidado, Cholo! La línea norte está comprometida.” —advirtió mientras cubría la retirada de uno de los hombres heridos.
El capitán Javier Salazar, desde el lado policial, dirigía a sus agentes con la determinación de alguien que sabe que esta noche puede marcar la diferencia. Su mirada se posó en la figura escurridiza de Diego, la clave para desarticular la red que tanto daño causaba en Lima.
Pero Salazar no confiaba plenamente en todos sus subordinados; la corrupción era un cáncer que carcomía incluso a los más altos mandos. Conocía al coronel Ricardo Mendoza, su jefe, y sabía que en el fondo no era un aliado en esta guerra.
Mientras la batalla se extendía, en la Fiscalía, Valeria Quispe recibía un paquete sin remitente. Dentro, una USB con documentos comprometedores y fotografías que mostraban reuniones clandestinas entre Esteban Cruz y figuras oscuras del bajo mundo.
Era la evidencia que necesitaba para iniciar un juicio que podía cambiarlo todo. Pero también sabía que poner esa información en la luz pública la convertía en blanco.
Esa misma noche, Valeria se encontró con Sandra Torres en un café apartado, lejos de miradas indiscretas.
—“Si esto sale a la luz, estaremos jugando con fuego.” —advirtió Sandra mientras mostraba los documentos en su tablet—. Pero la verdad merece ser contada.
—“No podemos permitir que la corrupción siga ganando terreno.” —respondió Valeria con una mezcla de miedo y determinación.
De vuelta en el puerto, la pelea alcanzaba su clímax. Diego, herido en un brazo, seguía adelante, impulsado por su voluntad de hierro y el recuerdo de su familia.
Entre explosiones y disparos, una figura apareció al costado, era Luz María “La Serpiente” Flores, la sicaria que siempre estaba en las sombras. Su mirada era fría, implacable.
—“Tenemos que retirarnos, Diego. El plan fue comprometido.” —susurró con urgencia.
El Cholo negó con la cabeza.
—“No ahora. No sin antes asegurarnos que el mensaje quede claro.”
Con una señal, ordenó el último ataque. Sabía que esta noche sería recordada, ya fuera como el comienzo de su imperio o su caída definitiva.
El eco de los disparos todavía retumbaba en los muelles cuando la policía llegó al lugar, encabezada por el Capitán Javier Salazar y la Teniente Andrea Huamán, quien avanzaba con determinación y cautela.