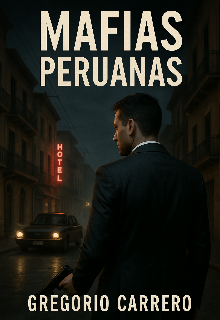Mafias Peruanas
Capítulo 6: "Sombras sobre Lima"
La mañana en Lima amaneció con un cielo gris, de ese que parece aplastar los edificios y colarse en los huesos. Ramos, vendado y con la mirada fija en la ventana del hospital militar, sentía que el silencio de la ciudad era engañoso. Afuera, el tráfico rugía, los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, y las radios locales repetían una misma noticia:
> “Incautación en el puerto de Callao deja al descubierto vínculos entre mafias y altos mandos políticos.”
Lucía entró en la habitación con un folder bajo el brazo. Sus ojos mostraban el cansancio de una noche sin dormir.
—Ramos… lo de Salazar no es solo un contrabando más. El maletín que se llevó contiene listas. No solo de miembros de La Mano Negra, sino de congresistas, jueces y… militares.
Ramos apretó la mandíbula.
—Entonces estamos hablando de algo mucho más grande que un operativo fallido.
Mientras tanto, en un edificio del centro de Lima, el Coronel Mejía se reunía con el Capitán Herrera y el Teniente Vidal. Sobre la mesa había un mapa de la ciudad, con zonas marcadas en rojo: mercados mayoristas, empresas de transporte y estaciones de radio comunitarias.
—Vargas tiene control de al menos seis emisoras locales —explicó Herrera—. Está usando periodistas pagados para desviar la atención. Hoy, todas las portadas hablan de un “error operativo” de la Marina… y no de la red que estamos persiguiendo.
Vidal intervino, bajando la voz.
—Y lo peor… hay congresistas protegiendo a Vargas. Ya tenemos identificados a tres. Pero si vamos contra ellos sin pruebas sólidas, nos van a cortar la cabeza.
En un café discreto de Barranco, Camilo Vargas fumaba un habano mientras escuchaba por la radio un programa de debate. Un periodista, con voz firme pero calculada, defendía su “trabajo empresarial” y cuestionaba las acusaciones de la Marina. Frente a él, Salazar dejaba caer el maletín sobre la mesa.
—Aquí está todo. Si jugamos bien nuestras cartas, no solo vamos a limpiar tu nombre… vamos a poner de rodillas a los que se metieron con nosotros.
Camilo sonrió, pero su mente ya estaba en otra jugada.
—Primero vamos a asegurarnos de que la calle crea que somos las víctimas. Luego, los vamos a destruir… uno por uno.
De regreso en el hospital, Ramos revisó el folder que Lucía le había entregado. Había fotografías de reuniones nocturnas en clubes privados, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero y, lo más inquietante, un nombre repetido varias veces: Congresista Fernando Ludeña.
—Este hombre… —dijo Ramos— lo he visto en los informes de inteligencia. Si él está implicado, significa que tenemos una filtración directa en el Congreso.
Lucía lo miró, seria.
—Y si es así, no solo vamos a tener que enfrentarnos a la mafia… también al propio Estado.
El mediodía en Lima estaba cargado de un calor húmedo y el zumbido incesante de radios encendidas en cada esquina. Desde taxis hasta puestos de mercado, todos escuchaban la misma frecuencia: Radio Capital del Pueblo. El locutor, Jorge Landa, tenía una voz grave y carismática que transmitía seguridad a miles de oyentes. Lo que pocos sabían era que Landa estaba en la nómina de Camilo Vargas.
—Señores oyentes —decía al aire—, lo que pasó en el puerto fue un atropello de la Marina contra empresarios honestos que generan trabajo. Esto es persecución política, nada más.
En su oficina, el Coronel Mejía golpeó la mesa al escuchar aquello.
—¡Esto es una guerra informativa! Si dejamos que controlen la narrativa, el pueblo los va a defender y nosotros seremos los villanos.
El Capitán Herrera asintió.
—Tenemos que contraatacar. Hay emisoras independientes todavía limpias… pero si Vargas sigue repartiendo dinero, no durarán mucho.
En paralelo, en un despacho con paredes tapizadas de madera oscura, el Congresista Ludeña se reunía con otros dos legisladores y un asesor de prensa.
—Tenemos que usar la sesión del pleno para exigir explicaciones a la Marina y desacreditar a Ramos y a cualquier oficial que lo respalde. La gente no necesita saber que hay cocaína y armas en juego… solo que un pobre empresario está siendo víctima de un abuso.
En la periferia de Lima, en un distrito donde las calles eran polvorientas y los postes de luz apenas funcionaban, un grupo de hombres armados descargaba cajas en un almacén improvisado. Entre ellos, Héctor “El Culebra”, uno de los lugartenientes más peligrosos de Vargas, recibía instrucciones por radio:
—El jefe quiere que estés listo. Si la Marina o la policía intentan entrar aquí, ustedes se encargan. No podemos darnos el lujo de que los medios vean un solo cargamento interceptado.
Mientras tanto, Ramos salía del hospital contra órdenes médicas. Lucía lo esperaba en un auto discreto.
—¿A dónde vamos? —preguntó él, abrochándose el cinturón.
—A una emisora que todavía no han comprado. Si logramos que transmitan lo que encontramos en el maletín, podemos cambiar el rumbo de la opinión pública.
—Y si no… —murmuró Ramos, mirando por la ventana— entonces tendremos que pelear esta guerra en la calle.
Lo que ninguno de los dos sabía era que un periodista infiltrado, aparentemente neutral, ya había pasado la ubicación de la emisora a los hombres de Héctor “El Culebra”. La emboscada estaba en marcha.
El mediodía en Lima estaba cargado de un calor húmedo y el zumbido incesante de radios encendidas en cada esquina. Desde taxis hasta puestos de mercado, todos escuchaban la misma frecuencia: Radio Capital del Pueblo. El locutor, Jorge Landa, tenía una voz grave y carismática que transmitía seguridad a miles de oyentes. Lo que pocos sabían era que Landa estaba en la nómina de Camilo Vargas.
—Señores oyentes —decía al aire—, lo que pasó en el puerto fue un atropello de la Marina contra empresarios honestos que generan trabajo. Esto es persecución política, nada más.
En su oficina, el Coronel Mejía golpeó la mesa al escuchar aquello.
—¡Esto es una guerra informativa! Si dejamos que controlen la narrativa, el pueblo los va a defender y nosotros seremos los villanos.