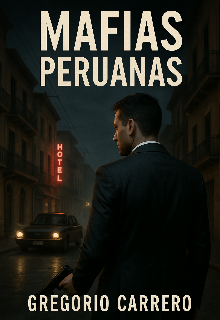Mafias Peruanas
Capítulo 7: "Cacería Clandestina"
La llovizna fina caía sobre Lima como un velo gris, difuminando las luces de la ciudad. La capital amanecía, pero en un estacionamiento subterráneo del Cercado, tres figuras se movían con sigilo: Ramos, Lucía y Capitán Herrera. Habían dejado atrás sus teléfonos, documentos oficiales y cualquier cosa que pudiera rastrearlos.
—A partir de ahora, no somos policías, ni periodistas, ni soldados —dijo Ramos, ajustándose una gorra negra—. Somos fantasmas.
Lucía llevaba una mochila con laptops, baterías externas y un juego de cámaras ocultas. Herrera portaba un maletín con armas cortas, municiones y placas falsas.
Su primer objetivo era seguir el rastro del dinero. El video del USB era oro puro, pero necesitaban pruebas sólidas que conectaran a Ludeña y Vargas con operaciones criminales en tiempo real. Un golpe directo al flujo de efectivo podría desestabilizarlos.
Esa mañana, se dirigieron a una antigua casa en Barrios Altos que funcionaba como taller mecánico. Ramos sabía que ahí se movía efectivo disfrazado de pagos por “servicios de reparación”. Cuando entraron, el olor a grasa y metal caliente los envolvió.
Detrás de un vehículo viejo, un hombre fornido con tatuajes en los brazos los miró fijamente.
—¿Quién los manda? —preguntó, limpiándose las manos con un trapo.
Ramos se adelantó y con voz grave dijo:
—Vengo de parte del jefe de Piura. Él dice que la ruta está comprometida y necesitan congelar los envíos por dos días.
El hombre no respondió, pero Ramos notó un leve temblor en sus manos. Un segundo después, un joven salió de una puerta trasera con un maletín lleno de fajos de billetes.
Lucía, desde un costado, activó la cámara oculta en su mochila. Estaban captando imágenes de una transacción que podría vincularse directamente a la red.
Pero antes de que pudieran salir, el sonido de una motocicleta se escuchó acercándose. Ramos reconoció el rugido: era la Harley de Héctor “El Culebra”.
Herrera, con un gesto rápido, escondió la pistola en su chaqueta.
—Tenemos que salir por atrás, ahora.
En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe y el “Culebra” entró con dos de sus hombres, fusiles en mano. Su mirada se cruzó con la de Ramos, y el silencio en el taller se volvió insoportable.
—Te dije que un día nos íbamos a encontrar cara a cara… —susurró Héctor, sonriendo con malicia.
El taller quedó en silencio, solo roto por el zumbido de un ventilador y el goteo constante de aceite sobre un balde oxidado. Héctor “El Culebra” avanzó unos pasos, dejando que sus botas pesadas resonaran en el piso de cemento.
—Miren nada más… el Capitán Ramos, la periodista bonita y… el soldadito. ¿Creyeron que podían jugar en mi patio sin que yo me enterara? —dijo, mostrando una sonrisa de dientes amarillentos.
Lucía sintió un escalofrío, pero mantuvo la mirada firme. Sabía que si mostraba miedo, Héctor lo aprovecharía.
—Solo venimos por un encargo mecánico —respondió, fingiendo calma—. Nada que ver contigo.
Héctor soltó una carcajada que rebotó en las paredes grasientas del lugar.
—¿Encargo mecánico? —hizo una señal con la mano, y uno de sus hombres cerró el portón principal—. Entonces, ¿por qué llevan cámaras escondidas?
Herrera y Ramos intercambiaron una mirada rápida. La cobertura estaba rota. El “Culebra” sabía demasiado.
En un instante, Ramos arrojó al suelo una pequeña lata metálica. Una nube espesa de humo blanco inundó el taller. Gritos, tos y el sonido de metal cayendo resonaron mientras Herrera empujaba a Lucía hacia la salida trasera.
Pero Héctor reaccionó rápido. Disparó tres veces, los balazos reventaron un bidón de gasolina y el líquido se esparció por el suelo. El olor fuerte inundó el aire.
—¡Nos va a incendiar vivos! —gritó Lucía.
Ramos tomó una llave inglesa de una mesa y la lanzó con fuerza contra una lámpara, provocando un chispazo que dejó a todos momentáneamente cegados. Aprovechando el caos, atravesaron un pasillo angosto lleno de repuestos oxidados y salieron a un callejón húmedo.
Una motocicleta vieja estaba estacionada allí, con las llaves puestas. Herrera subió primero, Lucía detrás, y Ramos corrió unos metros cubriéndolos antes de saltar también.
El rugido del motor rompió el silencio de la madrugada, pero en el retrovisor, Ramos vio cómo el “Culebra” salía del humo, con un fusil colgando y una expresión de furia que helaba la sangre.
—Esto no terminó, Capitán… —susurró Héctor para sí mismo, viendo cómo la moto desaparecía entre las calles de Barrios Altos.
La moto avanzaba a toda velocidad por calles estrechas, esquivando mototaxis y combis que parecían surgir de la nada. La llovizna hacía que el pavimento brillara y resbalara como una trampa. Herrera mantenía el control con fuerza, pero sus ojos se movían rápido entre espejos y esquinas.
—No vamos a llegar al refugio por la ruta habitual —dijo, girando bruscamente hacia una calle lateral—. Si el Culebra nos vio, también sabe dónde escondemos la cabeza.
Lucía miró hacia atrás. No había persecución visible, pero en Lima eso no significaba nada: los enemigos podían estar esperando más adelante.
Después de veinte minutos zigzagueando por la ciudad, se detuvieron frente a una vieja casona en Breña. Las paredes descascaradas y las ventanas tapiadas daban la impresión de abandono, pero Ramos sabía que allí, detrás de una puerta de acero, se encontraba una de las casas seguras que usaban en operaciones encubiertas.
—Aquí estaremos unas horas. Luego nos movemos —dijo Ramos, golpeando la puerta con un patrón de tres toques cortos y uno largo.
Adentro, un joven de gorra y mirada nerviosa abrió apenas lo suficiente para dejarlos entrar. Era Miguel “El Pulga”, un exinformante de Ramos que ahora cuidaba el lugar a cambio de protección.
—¿Todo limpio? —preguntó Ramos.
—Todo… creo. No he visto nada raro desde ayer —respondió Miguel, rascándose la nuca.