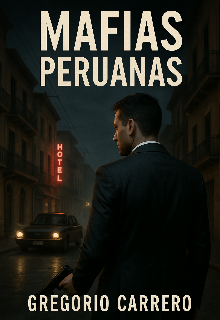Mafias Peruanas
Capítulo 8: "La Ciudad en Llamas"
El rugido de las motos se acercaba como una tormenta que no da tregua. Ramos, Lucía y Herrera estaban agazapados detrás del portón oxidado del taller abandonado, respirando rápido, pero sin perder de vista las salidas. Miguel “El Pulga” sudaba tanto que el sudor le caía a chorros por la frente.
—Van a rodearnos… —murmuró, con los ojos abiertos como platos.
Ramos revisó la pistola: solo tres balas. Herrera, por su parte, cargaba un arma más pesada pero con poca munición. Lucía, en cambio, tenía una idea.
—Hay una salida por el techo trasero. Si logramos llegar ahí, podemos saltar a la azotea de la panadería y de ahí al edificio de al lado.
—¿Y luego qué? —preguntó Herrera, ajustando la correa de su fusil.
—Luego… improvisamos.
No había tiempo para discutir. Las motos se detuvieron y el eco metálico de pasos apresurados llenó el callejón. Una voz grave gritó:
—¡No hagan que esto sea peor! ¡Salgan y no les pasará nada!
Ramos soltó una risa seca.
—Esa frase siempre significa que nos van a matar.
Un estruendo de golpes contra el portón hizo que el metal vibrara. Herrera y Ramos subieron primero por una vieja escalera interna, seguida por Lucía y Miguel. Desde arriba, el techo crujía bajo sus pies, pero aguantaba.
Cuando estaban a punto de saltar hacia la panadería, una ráfaga de balas atravesó el techo, levantando polvo y fragmentos de calamina. Miguel gritó al sentir el roce de una bala que le quemó el brazo.
—¡Muévete! —gritó Ramos, empujándolo hacia el otro lado.
Lograron alcanzar la azotea de la panadería justo cuando el portón del taller cedía y los hombres del Culebra entraban disparando. Desde su nueva posición, Ramos lanzó una granada de humo, cubriendo la línea de visión de los atacantes.
La ciudad, en esa parte, parecía un laberinto infinito de techos, cables y pasadizos. Lucía tomó la delantera, guiándolos entre callejones y saltos arriesgados, hasta que llegaron a un viejo edificio multifamiliar. Herrera, exhausto, cerró la puerta del pasillo y la atrancó con una viga.
—Aquí podemos descansar unos minutos… pero necesitamos un plan —dijo, mientras ayudaba a Miguel a vendarse.
Ramos encendió el teléfono que había recogido del atacante en el capítulo anterior. Encontró un mensaje sin leer, enviado hacía apenas diez minutos:
> "Punto de reunión: Hotel Mirador, salón privado. Llegada de Valdivia confirmada."
Lucía lo miró fijamente.
—Ese hotel está a quince minutos de aquí… y si Valdivia se reúne con el Culebra, podríamos atraparlos juntos.
Ramos respiró hondo.
—O podríamos caminar directo a una trampa mortal.
Pero las motos volvían a sonar a lo lejos. Y en ese momento, no había opción más peligrosa que quedarse quietos.
El aire nocturno de Lima estaba cargado con una humedad pegajosa que se mezclaba con el olor a frituras y gasolina de las avenidas. Ramos y Lucía caminaban rápido, con gorras y chaquetas que ocultaban sus rostros, mientras Herrera y Miguel los seguían a una cuadra de distancia para no llamar la atención.
El Hotel Mirador se alzaba como un faro en medio del distrito, con su fachada iluminada y un portero vestido impecablemente, controlando quién entraba. Ramos detuvo a Lucía antes de acercarse.
—Vamos a necesitar una distracción para pasar.
Lucía sonrió con un brillo pícaro en los ojos.
—Déjamelo a mí.
Se acercó al portero con paso firme, como si estuviera llegando tarde a una reunión importante.
—¡Buenas noches! Soy la periodista Valeria Montenegro, de Radio Horizonte. Tengo entrevista exclusiva con el congresista Valdivia. —Sacó una libreta y la agitó en el aire, dándole un toque convincente.
El portero dudó, revisó una lista, pero antes de que pudiera negar el acceso, Herrera —desde la distancia— dejó caer una botella de vidrio contra el suelo, rompiéndola y atrayendo la atención de todos hacia la calle. En ese instante, Ramos y Lucía cruzaron la puerta como si nada.
Dentro, el lobby del hotel brillaba con mármoles pulidos y alfombras gruesas que amortiguaban los pasos. Lucía caminó segura hacia el ascensor, pero Ramos la detuvo en seco.
—No, no subamos directo. Las cámaras…
Siguieron por un pasillo lateral y llegaron a la cocina del hotel. Entre ollas y chefs concentrados, pasaron desapercibidos hasta encontrar una puerta de servicio que conectaba con las escaleras traseras.
En el tercer piso, se detuvieron. Desde un pasillo alfombrado, podían escuchar voces graves y risas contenidas provenientes del Salón Privado Mirador. Ramos se acercó a la rendija de la puerta y ahí estaban:
El Culebra, con su clásica camisa blanca arremangada, hablando en tono bajo.
Mauricio Valdivia, el congresista, con una copa de vino en la mano.
Dos hombres de traje oscuro que no eran parte del círculo habitual: uno de ellos, con acento extranjero.
Lucía sacó su micrófono oculto y activó la grabadora.
—Si conseguimos registrar esto… será dinamita.
Pero entonces, una mano fuerte se posó sobre el hombro de Ramos. Giró y vio a un hombre alto, de traje, que susurró con voz urgente:
—Si quieren salir vivos de aquí, sigan mis pasos y no digan mi nombre.
Era Elías Montes, asesor del Congreso y contacto de confianza de un periodista aliado de Lucía. Su mirada estaba cargada de alerta.
—Ustedes no entienden… esto no es solo el Culebra y Valdivia. Hay cuatro congresistas más, dos coroneles y un capitán de la policía metidos en esto. Si se quedan, van a morir esta noche.
Ramos frunció el ceño.
—¿Y qué sugieres?
Elías abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo. Dentro, había documentos oficiales, transferencias bancarias y fotografías de reuniones clandestinas en despachos estatales.
—Yo les doy esto… pero necesito que me saquen del país.
En ese momento, la puerta del salón privado se abrió de golpe y una voz gritó:
—¡¿Qué hacen aquí?!