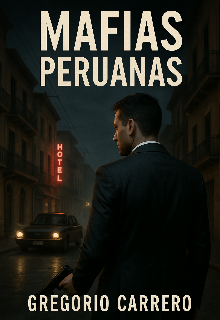Mafias Peruanas
Capítulo 9: "El Juego del Coronel"
La lluvia golpeaba el techo de zinc del taller mecánico con un ritmo irregular, como si cada gota marcara una cuenta regresiva invisible. El Coronel Vicente Aranda desplegó sobre una mesa de trabajo un mapa de Lima, manchado de grasa y marcado con puntos rojos y azules.
—Estos —dijo señalando los puntos rojos— son los locales y refugios que el Culebra controla. No todos están a la vista; algunos son restaurantes, depósitos o casas aparentemente abandonadas. Los puntos azules son mis recursos: contactos, escondites y rutas de escape que todavía no han sido comprometidas.
Ramos cruzó los brazos, mirando con atención.
—¿Y qué se supone que hagamos con esto?
Aranda lo miró fijo.
—Usarlo para entrar al corazón del monstruo. Hay una reunión mañana en el hotel Miraflores Palace. Asistirán cinco congresistas, dos empresarios y un emisario del Culebra. Vamos a infiltrarnos… y vamos a hacer que todos crean que uno de ellos está filtrando información.
Lucía arqueó una ceja.
—Quieres provocar una guerra interna.
—Exacto —respondió el coronel—. El Culebra controla su imperio porque sus aliados creen que pueden confiar unos en otros. Vamos a romper eso.
Herrera, siempre directo, preguntó:
—¿Y si fallamos?
Aranda sonrió, pero fue una sonrisa fría.
—Si fallamos, todos morimos en menos de veinticuatro horas.
Miguel “El Pulga” tragó saliva y miró el sobre que el coronel había dejado antes.
—¿Y qué hay en esa lista?
—La confirmación de que este no es un problema de policías y ladrones —dijo Aranda mientras se encendía un cigarro—. Es un problema de país.
Lucía tomó el sobre y lo abrió. Las hojas adentro eran fotocopias de expedientes, transferencias bancarias y fotografías. En una de ellas, Mauricio Valdivia aparecía abrazando a un periodista conocido por su “independencia”. En otra, un general de la policía brindaba con dos hombres tatuados hasta el cuello.
Ramos levantó la vista.
—¿Cómo conseguiste todo esto?
—Pasé quince años armando este rompecabezas —respondió Aranda—. Y ahora, ustedes van a ayudarme a hacerlo explotar.
La conversación se interrumpió cuando un celular vibró sobre la mesa. Era el teléfono que Ramos había tomado de uno de los encapuchados. En la pantalla, un mensaje nuevo:
> "Mañana, 20:00. Miraflores Palace. El Culebra quiere resultados."
El coronel apagó el cigarro contra la mesa y dijo:
—Señores… mañana empieza la guerra.
La noche siguiente, el Miraflores Palace brillaba como una joya en medio de la avenida iluminada. El lobby estaba repleto de políticos, empresarios y escoltas con trajes oscuros, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba en una esquina. Desde afuera, todo parecía un cóctel elegante… pero cada paso en ese lugar podía significar la muerte.
Ramos y Lucía entraron primero, vestidos como invitados VIP. Ella llevaba un vestido negro ajustado y un cabello recogido impecable; él, un traje que le quedaba como hecho a medida. El Coronel Aranda y Herrera llegaron por otra entrada, con acreditaciones falsas para el “cuerpo de seguridad” del evento. Miguel “El Pulga” se había quedado en una furgoneta a dos cuadras, monitoreando cámaras y la radio interna del hotel.
—Recuerden —susurró Aranda por el comunicador oculto—, nadie dispara a menos que yo lo ordene.
En el salón principal, las mesas estaban decoradas con arreglos florales y botellas de vino importado. Al fondo, Mauricio Valdivia hablaba con un grupo de hombres que, a primera vista, parecían empresarios comunes… pero Ramos notó el tatuaje en la muñeca de uno: un alacrán negro, símbolo de los sicarios de confianza del Culebra.
Lucía se acercó a la barra y pidió un martini. Mientras lo servían, deslizó un pequeño dispositivo debajo del mostrador: un micrófono direccional que Miguel había calibrado para captar conversaciones a distancia.
A los pocos minutos, las voces captadas comenzaron a llegar al auricular de Aranda:
—“El cargamento ya está en el Callao. Solo falta que el congresista firme la autorización para moverlo.”
—“El Culebra quiere que todo esté listo antes del domingo. No le gustan los retrasos.”
Ramos caminó hacia la mesa de Valdivia fingiendo ser un contacto extranjero interesado en inversiones. La idea era simple: sembrar dudas. Dejar pistas falsas para que los presentes sospecharan de traiciones internas.
Pero antes de que pudiera abrir la boca, sintió una mano pesada en su hombro. Al girar, vio a un hombre enorme, con traje azul y cicatriz en la mejilla. Lo conocía de fotografías: Raúl “El Martillo” Guzmán, uno de los ejecutores personales del Culebra.
—Tú no deberías estar aquí —dijo Guzmán con voz baja, pero amenazante.
Ramos sonrió, como si fuera parte del juego.
—Y sin embargo… aquí estoy.
El Martillo lo observó unos segundos y luego lo guió con fuerza hacia un pasillo lateral. Mientras lo hacía, Lucía vio la escena y apenas logró transmitir un mensaje por el comunicador:
—Ramos está comprometido.
En la furgoneta, Miguel tecleó rápido para acceder a las cámaras internas del hotel. Lo que vio le heló la sangre: en el sótano, había una sala improvisada con armas, maletines de dinero… y al menos seis hombres armados esperándolo.
Aranda escuchó el reporte y murmuró para sí:
—Esto ya no es infiltración… es una emboscada.
El pasillo conducía a una puerta blindada. El Martillo empujó a Ramos con violencia, haciéndolo entrar en un sótano iluminado por luces frías. El olor a metal y aceite de armas impregnaba el aire. Sobre una mesa había fusiles, granadas y maletines llenos de billetes.
—¿Sabes qué pasa cuando alguien se mete donde no lo llaman? —preguntó El Martillo, rodeando a Ramos como un depredador.
—Me imagino que me vas a dar una charla motivacional —respondió Ramos, ganando tiempo.
Seis hombres armados cerraron el círculo. Uno de ellos, un tipo bajo con bigote, sacó una cámara para grabar. Ramos entendió el mensaje: querían un video para el Culebra, una advertencia para cualquiera que intentara interferir.