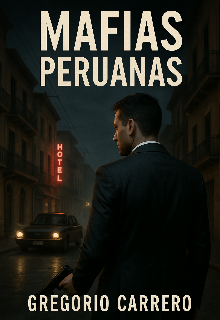Mafias Peruanas
Capítulo 10: "Cacería a Dos Bandas"
El amanecer en Lima fue distinto.
No hubo titulares de fútbol, ni chismes de farándula.
Toda la prensa, desde los noticieros más serios hasta los programas amarillistas de la radio, repetía las mismas imágenes: el video del periodista Ernesto Silva mostrando a Ramos, Lucía y Aranda en un tiroteo, y sobre todo, la silueta inconfundible del Culebra conversando con el congresista Valdivia.
En la redacción de Radio Horizonte, la periodista Paula Medina revisaba las tomas una y otra vez. Sabía que ese material era oro, pero también una sentencia de muerte para quien lo difundiera demasiado.
—Esto no es solo crimen organizado… —murmuró—. Esto es el Estado podrido hasta el tuétano.
Mientras tanto, en el cuartel central de la Policía Nacional, el Coronel Montenegro revisaba una lista de “objetivos prioritarios”. En el número uno, estaba Ramos. En el número dos, Lucía. Y en el número tres… el propio Silva.
—No me importa quiénes sean —ordenó Montenegro a su teniente—. Antes del anochecer, quiero que estén neutralizados.
En otra parte de la ciudad, Ramos y Lucía se refugiaban en un taller mecánico abandonado en el Callao, mientras Aranda mantenía un contacto por radio con un informante. El aire estaba cargado de tensión.
—Ya no son solo las mafias, Ramos —dijo Lucía, sin apartar la vista de la ventana—. Ahora también la mitad de la policía nos quiere muertos.
Ramos encendió un cigarrillo y lo dejó consumirse en silencio.
—Entonces vamos a obligarlos a mostrar la otra mitad.
La radio de mano interrumpió el silencio. Era El Pulga, nervioso:
—Se vienen patrullas por la avenida Argentina… y no son para preguntar la hora.
La doble cacería había comenzado.
El motor oxidado de la vieja furgoneta tartamudeó antes de arrancar. Ramos pisó el acelerador y salió del taller mecánico a toda velocidad, esquivando escombros y charcos de aceite. Lucía se aferraba al asiento, con el arma lista.
—No es casualidad que vengan por la avenida Argentina —dijo ella—. Quieren cerrarnos por el Callao para que no podamos salir hacia Lima.
En la radio de la policía, una voz metálica daba órdenes:
> —Unidad Alfa, cierre por el norte. Unidad Beta, controlen los accesos al puente Gambetta. Que no salgan.
El Coronel Montenegro observaba el mapa de la ciudad desde una camioneta blindada. Su dedo señalaba los puntos de cierre como si estuviera moviendo piezas en un tablero de ajedrez.
—Si los arrinconamos en la zona portuaria, no habrá testigos —susurró a su teniente.
En paralelo, en una cabina improvisada, el periodista Ernesto Silva transmitía en vivo desde un lugar desconocido. Su respiración era agitada.
—Me están siguiendo —decía mientras enfocaba por la ventanilla de un taxi—. No sé si llegaré, pero el país tiene que saber que hay congresistas y policías trabajando con el Culebra…
Paula Medina, en Radio Horizonte, escuchaba su transmisión en tiempo real. Levantó el teléfono y marcó un número secreto.
—Lo están cazando como a un perro… si no lo sacamos de ahí, lo matan en una hora.
Mientras tanto, Ramos giró bruscamente hacia un callejón estrecho. La furgoneta rozó muros grafiteados, dejando una línea de pintura rasgada. Un grupo de motos de la policía apareció detrás, sirenas apagadas, luces azules parpadeando en silencio.
Lucía apuntó por la ventanilla y disparó a una de las llantas delanteras. La moto se tambaleó y cayó, pero dos más tomaron su lugar.
—No vamos a durar mucho así —gritó.
Ramos vio un contenedor abierto a la izquierda, con un viejo camión de carga. Frenó de golpe, entró de reversa y apagó las luces.
—Respira… —dijo, escuchando los motores de las motos pasar de largo—. Ahora el juego es nuestro.
El aire del puerto estaba cargado con el olor a sal y óxido. Entre las filas interminables de contenedores, los pasos resonaban como ecos en una ciudad abandonada. Ramos y Lucía se movían en silencio, mientras Aranda, desde una azotea cercana, vigilaba con binoculares y un rifle preparado.
—Tenemos seis patrullas avanzando en formación —informó Aranda por radio—. Tres vienen por el norte, tres por el sur. El que las está coordinando no es ningún novato.
Lucía se acuclilló junto a un contenedor rojo y revisó su cargador.
—Montenegro… ese perro está dirigiendo esto en persona.
En su camioneta blindada, el coronel fruncía el ceño mientras hablaba por un canal encriptado:
—A todos los equipos: protocolo Culebra. Sin arrestos, sin reportes. Los quiero fuera del mapa.
Uno de los tenientes dudó.
—Señor, ¿y si hay cámaras en la zona?
Montenegro lo miró con desprecio.
—El puerto pertenece a nuestros amigos. Aquí no hay cámaras… y si las hubiera, ya están “apagadas”.
Ramos, moviéndose como una sombra entre contenedores, colocó un viejo cargador de explosivos en una puerta oxidada. Lucía lo observaba con inquietud.
—¿De dónde sacaste eso?
—Del taller. Siempre es bueno guardar juguetes —respondió con una media sonrisa.
El estallido retumbó como un trueno, haciendo que dos patrullas frenaran en seco. El humo espeso cubrió la entrada del pasillo y, en medio de la confusión, Aranda disparó a las llantas de una de las camionetas.
—Uno menos —murmuró.
Mientras tanto, en otro extremo del puerto, Ernesto Silva era guiado por Paula Medina vía teléfono.
—Gira a la izquierda, entra por la puerta oxidada de la bodega cuatro. Ahí te espera un amigo mío —le decía ella, con el corazón acelerado.
Lo que ninguno sabía era que dos hombres del Culebra ya lo seguían, armados y con órdenes claras:
> “Si lo alcanzan, que no quede ni su grabadora.”
Montenegro observaba el humo en el puerto y apretaba la mandíbula.
—Ya me cansé de este juego de ratón y gato… —dijo, y tomó el micrófono—. Unidad Gamma, liberen a los perros.
Un silencio pesado recorrió el canal de radio. Luego, desde la oscuridad, se escuchó un aullido grave y metálico: el rugido de un grupo especial de sicarios encapuchados que no llevaban insignias.