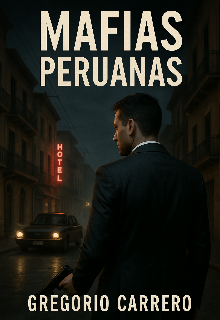Mafias Peruanas
Capítulo 16: "La Noche de los Cazadores"
La transmisión había durado apenas trece minutos, pero el impacto en Lima fue inmediato.
En los mercados, la gente se agrupaba en torno a pequeñas radios portátiles; en los buses, los conductores subían el volumen; en las azoteas, jóvenes agitaban banderas improvisadas.
Ramos observaba todo desde la ventana de la casa emisora.
—Se está propagando como fuego en paja seca… —murmuró.
Faro, con los auriculares puestos, seguía recibiendo llamadas en la línea clandestina.
—Hay gente desde Cusco hasta Chiclayo pidiendo repetir la grabación… ¡Valdés está frito!
Lucía, sin dejar de vigilar la calle, respondió con cautela:
—Cuando un animal herido se siente acorralado… muerde más fuerte.
A menos de seis kilómetros, en el Centro de Comando de Inteligencia Militar, la voz del coronel Valdés sonaba como un látigo:
—Quiero a todos los disponibles en el operativo. Localicen esa señal. Quien esté adentro, vivo o muerto, lo quiero aquí antes del amanecer.
El capitán Soria, uno de sus hombres más eficientes, revisaba el rastreador de frecuencia.
—Señal localizada, coronel. Barrio de La Victoria… callejón sin salida.
Valdés sonrió con un gesto frío.
—Perfecto. Sellaremos las salidas… y esta noche Lima verá lo que pasa cuando uno se mete con nosotros.
La primera señal de peligro fue el silencio.
El barrio, que hace minutos estaba lleno de voces y música, quedó de pronto sin sonido.
Sor Amelia fue la primera en notarlo.
—No es normal…
Lucía revisó la ventana. Entre las sombras, vio figuras que se movían con precisión militar.
—Nos encontraron.
Ramos apagó el transmisor. Faro recogió las cintas y las metió en su mochila.
—No podemos salir por la puerta.
Sor Amelia señaló la parte trasera.
—Hay un túnel de desagüe viejo, pero está inundado.
Ramos sabía que no tenían otra opción.
—Todos adentro. Faro, dame la mochila…
Pero antes de moverse, un estruendo rompió la noche: la puerta principal fue derribada con un ariete.
—¡ALTO, MANOS ARRIBA! —gritó la voz de Soria.
Ramos lanzó una granada de humo artesanal, hecha con latas y pólvora de cohetes de fiesta. La habitación se llenó de una nube gris espesa.
Lucía tomó la delantera hacia la trampilla del túnel. Faro, tosiendo, se arrastró tras ella. Sor Amelia cerró la trampilla con un cerrojo oxidado.
Soria y sus hombres, al entrar, apenas podían ver. Disparaban a ciegas. Las balas rebotaban contra las paredes, levantando polvo.
—¡Uno cayó al túnel! —gritó un soldado.
Ramos sabía que no tenían minutos, sino segundos.
—¡Lucía, adelántate con Faro! Yo me quedo retrasando a estos.
Lucía dudó.
—Si te quedas… no sales.
—No será la primera vez que me juego la vida. ¡Vamos!
Ramos cerró la tapa del túnel desde dentro y giró la manija de seguridad para bloquearla. Luego, sacó de su chaqueta un viejo transmisor portátil. Ajustó la frecuencia a un canal militar.
—Aquí unidad Alfa-9. Tenemos fuga de gas en el sector. Retírense de inmediato. —Su voz imitaba la de un oficial conocido.
Durante unos segundos, el plan funcionó: varios hombres se replegaron, confundidos.
Pero Soria no picó el anzuelo.
—No se muevan. Revisen el túnel. Quiero a ese perro vivo.
Ramos sonrió con amargura y preparó su pistola. Afuera, las sirenas de patrullas y el eco de cacerolas de protesta se mezclaban en un ruido caótico.
Mientras Lucía y Faro escapaban por el desagüe, Ramos se plantó entre la penumbra y el humo, listo para enfrentar a Soria.
La guerra en las calles de Lima apenas comenzaba.
El humo comenzaba a disiparse y las sombras de los soldados se acercaban como espectros.
Ramos apuntó al primero que emergió del gris. El disparo fue seco, certero. El hombre cayó con un gemido.
—¡Avanzar! —bramó Soria, esquivando el cuerpo de su propio hombre.
Ramos retrocedió paso a paso, usando las columnas del viejo almacén como cobertura.
Cada disparo que hacía lo obligaba a economizar balas. Le quedaban siete.
Soria se movía con la frialdad de un depredador. No corría; avanzaba lento, seguro de que el cerco era total.
—Ramos… —su voz resonó entre el humo—. Entrega las cintas y te prometo un juicio “justo”.
—Conozco tu idea de “justo”, Soria. No nací ayer.
Los soldados intentaron flanquearlo, pero Ramos lanzó otra lata con pólvora. El estallido ensordecedor hizo que varios se agacharan instintivamente. Ramos aprovechó para ganar unos metros hacia una escalera lateral que conducía a un altillo.
Mientras tanto, Lucía y Faro avanzaban a gatas por el túnel de desagüe.
El olor era insoportable, y el agua les llegaba hasta el pecho.
Faro, jadeando, preguntó:
—¿Estamos yendo… a algún lugar… o solo… al infierno?
—Ambas cosas —respondió Lucía sin dejar de avanzar.
De pronto, escucharon pasos metálicos arriba, sobre las rejillas. Voces.
—¡Revisen los ductos! —ordenaba un soldado.
Lucía apagó la linterna y colocó un dedo sobre los labios. Faro contuvo la respiración.
Un haz de luz bajó por la rejilla, iluminando sus rostros por un instante.
Pero un grito desde la calle distrajo a los soldados, que se alejaron corriendo.
Lucía aprovechó para seguir. A lo lejos, vio una débil luz.
—Faro, es la salida.
Salieron a un callejón estrecho, detrás de una bodega cerrada.
El aire frío de la madrugada les golpeó el rostro, mezclado con el eco lejano de disparos.
En el altillo, Ramos se encontraba acorralado. Tres hombres subían por la escalera, y Soria lo apuntaba desde abajo.
—Se acabó.
Ramos revisó su cargador. Una sola bala.
Sonrió para sí.
—Perfecto.
Giró el arma, no hacia Soria, sino hacia un viejo cilindro de gas oxidado, olvidado en una esquina.
El disparo atravesó el metal, y el gas comenzó a escapar con un silbido agudo.