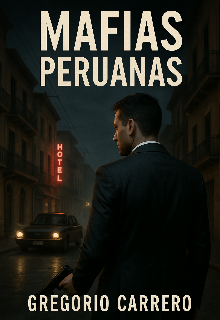Mafias Peruanas
Capítulo 17: "Sangre en las Ondas"
La madrugada en Lima era densa, cargada de humo y olor a combustible quemado.
En el cuartel central, el coronel Valdés permanecía de pie frente a un mapa extendido sobre la mesa. Sus dedos, gruesos y llenos de cicatrices, señalaban los puntos donde la noche anterior se habían encendido las ollas comunes y se transmitió el mensaje de Ramos.
—Quiero estos barrios bajo control total —ordenó con una voz que mezclaba calma y amenaza—. Corten luz, agua y señal de radio. A los cabecillas… los quiero en bolsas negras antes del amanecer.
El capitán Soria, aún con un vendaje en la ceja por la explosión, asintió sin mirarlo directamente.
—¿Y los medios? Algunos periodistas se atrevieron a reproducir la grabación.
Valdés encendió un cigarro, exhalando el humo hacia el techo.
—Que se olviden de sus licencias. Y si no entienden… que sus familias paguen la lección.
Afuera, una fila de camionetas blindadas esperaba la señal de salida. Hombres con chalecos negros y armas largas subían a ellas, preparados para barrer los callejones de cualquier rastro de disidencia.
Al otro lado de la ciudad, en un sótano apenas iluminado, Lucía ajustaba un viejo transmisor de onda corta. Faro, con auriculares puestos, monitoreaba las frecuencias buscando huecos en la interferencia militar.
—Están barriendo todas las señales —dijo Faro—. Han bloqueado el 80% del espectro.
Lucía apretó la mandíbula.
—Nos queda la frecuencia fantasma. No la han detectado… todavía.
Un periodista veterano, “El Tano” Rivas, entró cargando dos termos de café y un paquete de pan duro.
—Los patrullajes están cerrando el Cercado. Si no salimos antes del mediodía, nos van a encajonar.
Lucía no despegó la vista del transmisor.
—No nos vamos. Si dejamos de emitir, Ramos habrá muerto para nada.
Faro la miró con cierta mezcla de admiración y miedo. Sabía que quedarse significaba jugar a la ruleta rusa con la vida.
A las 7:45 a.m., la voz de Lucía irrumpió en las radios clandestinas y parlantes improvisados:
"A todos los que escuchan… Ramos no cayó en vano. La verdad no se mata con balas. Ellos temen que sepan lo que pasa en sus calles…"
Mientras hablaba, en distintos puntos de Lima la gente se detenía a escuchar. Vendedores ambulantes, taxistas, estudiantes, ancianos en las plazas… todos sintieron que esas palabras les pertenecían.
Pero también las escuchaba Valdés, en su oficina.
Su rostro permanecía impasible, pero el cigarro en su mano temblaba apenas.
—Quiero a esa mujer viva. Quiero que la ciudad la vea arrodillada antes de que anochezca —dijo al teléfono, antes de colgar de golpe.
La lluvia empezó sin aviso, golpeando techos de calamina y formando riachuelos de lodo en las calles.
En el sótano de Radio Libertad, Lucía terminó la transmisión y apagó el transmisor de golpe.
—Ya vienen —dijo Faro, mirando el monitor de frecuencias—. Tres señales móviles se acercan rápido.
El Tano Rivas no esperó indicaciones.
—Movemos el equipo o terminamos como Ramos.
Sacaron el transmisor, la antena portátil y las cintas, metiéndolas en mochilas. La salida trasera del edificio daba a un pasillo estrecho, pero antes de dar dos pasos, escucharon el rugido de motores y el chirrido de llantas.
—¡Atrás! —gritó Faro.
Una ráfaga de balas destrozó la puerta principal. Tres hombres armados irrumpieron, todos con pasamontañas negros y brazaletes rojos: no eran policías, sino sicarios de la red de Valdés.
Lucía, con el corazón desbocado, tomó una decisión instantánea.
—Por el túnel de drenaje, ¡ahora!
Se arrojaron a una trampilla oculta bajo una alfombra, descendiendo a un pasadizo húmedo y oscuro. El eco de sus pasos resonaba junto al goteo constante de agua.
Faro iba adelante, cargando el transmisor. Lucía en el medio, protegiendo las cintas, y El Tano cerrando la marcha con una pistola vieja que apenas tenía dos balas.
Arriba, los sicarios registraban el lugar. Uno encontró la trampilla abierta y asomó una linterna.
—Están abajo.
La persecución se volvió un juego de sombras en el laberinto de drenajes. Los sicarios disparaban, las balas rebotaban en las paredes húmedas y los fugitivos corrían agachados, tragando polvo y miedo.
A lo lejos, una rejilla oxidada dejaba entrar la luz tenue del amanecer.
—¡Por aquí! —jadeó Faro.
Salieron a un callejón estrecho, pero el alivio duró segundos: una camioneta negra bloqueaba la salida, y del lado opuesto se escuchaban pasos apresurados.
Lucía levantó la mirada y vio, en el techo de un taller mecánico, la silueta de un hombre que les hacía señas. Era El Zurdo, un viejo contacto de Ramos.
—¡Suban!
Treparon por una escalera improvisada con cajas, mientras los sicarios doblaban la esquina disparando sin pausa. Desde el techo, El Zurdo lanzó una granada de humo que cubrió la calle.
—No hay tiempo para hablar —dijo él—. Tengo un auto listo… pero si vienen conmigo, ya no habrá marcha atrás.
Lucía lo miró fijamente, con los ojos cargados de adrenalina.
—Hace rato que no hay vuelta atrás.
El Zurdo sonrió apenas, y juntos corrieron hacia el otro extremo del techo, donde un viejo sedán los esperaba con el motor encendido.
El sonido de sirenas y gritos se mezclaba con el rugido distante de la ciudad que despertaba… y con la certeza de que la cacería apenas comenzaba.
FINAL CAPITULO 17.