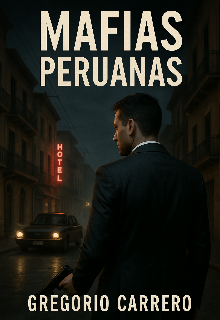Mafias Peruanas
Capítulo 18: "La Sombra del Congreso"
La noche se cerró sobre Lima como un telón pesado.
En un despacho del Congreso de la República, el congresista Héctor Valdés escuchaba un informe en voz baja. A su lado, un whisky medio lleno y un cenicero rebosante de colillas.
—El operativo contra la radio falló, señor —dijo su jefe de seguridad—. Faro y la periodista escaparon.
Valdés se recostó en su silla de cuero y soltó una carcajada seca.
—¿Falló? No, amigo. Esto es como el ajedrez… a veces hay que dejar que la pieza se mueva para que caiga en la trampa.
En otra parte de la ciudad, El Zurdo conducía el viejo sedán con Faro y Lucía en el asiento trasero.
—Escuchen bien —dijo—. Valdés no es el único enemigo. Lo que viene es peor: dentro del Congreso hay al menos tres bancadas financiadas por mafias, y todas están en guerra por controlar las licitaciones del puerto.
Lucía frunció el ceño.
—¿Y tú cómo sabes tanto?
El Zurdo sonrió sin apartar la vista de la carretera.
—Porque antes yo cobraba sus cheques.
Mientras tanto, en un estudio improvisado de Radio Horizonte, el periodista Miguel Rojas preparaba un reportaje bomba sobre las conexiones entre Valdés, un coronel de la policía y empresarios chinos del Callao.
Su productor lo detuvo.
—Miguel, si sacas esto al aire, nos cierran en una hora.
Rojas encendió un cigarro y soltó la frase que más miedo daba en esos tiempos:
—Entonces que empiece la guerra.
El aire en Lima olía a humedad, pólvora y traición. Las calles estaban llenas de rumores: policías que desaparecían, camiones con cargamentos misteriosos, congresistas comprando terrenos en provincias… y un nombre que empezaba a repetirse en susurros: “La Hermandad de la Costa”.
Lucía, Faro y El Zurdo no sabían todavía que ese grupo sería la pieza clave en el siguiente capítulo de esta guerra… ni que Valdés ya había puesto precio a sus cabezas.
El puerto del Callao estaba envuelto en una neblina espesa que no dejaba ver más allá de unos metros.
En el muelle 7, un carguero oxidado, El Santa Helena, descargaba contenedores sin pasar por aduana. La operación se hacía bajo la atenta mirada de hombres armados con fusiles de asalto, todos con un tatuaje idéntico en el antebrazo: un ancla atravesada por una daga.
Dentro de un contenedor, bajo cajas de pescado congelado, había armas, municiones y fajos de dólares envueltos en plástico.
El líder de la operación, un hombre alto con chaqueta de cuero, encendió un puro y habló a su gente:
—Muévanse rápido. El coronel Valdés quiere este envío en la costa norte antes de la medianoche.
A unos metros, escondidos detrás de una pila de redes, Lucía, Faro y El Zurdo observaban con binoculares.
—Ahí están —susurró El Zurdo—. La Hermandad de la Costa… los dueños del mar.
Faro tragó saliva.
—¿Y cuál es el plan?
El Zurdo soltó una risa seca.
—Plan… sobrevivir.
Pero no estaban solos.
En otro punto del puerto, un grupo de marinos encubiertos recibía órdenes directas del Capitán Ramírez, uno de los pocos oficiales que no se había vendido a las mafias.
—Escuchen bien —dijo Ramírez, ajustándose el chaleco antibalas—. No podemos hacer una redada abierta, no contra estos tipos. Si nos descubren, no salimos vivos. Vamos a interceptar uno de los camiones antes de que salga del puerto.
La tensión aumentaba cada minuto.
Un silbido agudo cortó el aire: señal de que uno de los vigías de la Hermandad había detectado movimiento extraño. En segundos, los hombres del muelle levantaron sus fusiles.
—Tenemos compañía —gritó uno de ellos—. ¡Cierren los accesos!
Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho.
El Zurdo la empujó hacia un pasillo estrecho entre contenedores.
—¡Muévete!
Los disparos comenzaron a retumbar en la oscuridad, mezclándose con el ruido metálico de las grúas y el motor de los camiones. El puerto se había convertido en un campo de guerra improvisado.
Y en ese caos, una figura desconocida, encapuchada y con voz grave, observaba todo desde la cubierta del carguero.
—Empieza el juego —murmuró.
El rugido de los motores y el eco de los disparos se mezclaban con el olor a sal y combustible.
El muelle 7, que minutos antes era solo un punto de descarga clandestina, se había convertido en un infierno.
Lucía corría entre contenedores, jadeando, mientras El Zurdo abría fuego con una pistola vieja. Faro intentaba cubrirlos con un revólver, pero las balas zumbaban tan cerca que cada paso parecía el último.
—¡Por acá! —gritó El Zurdo, señalando un pasillo que desembocaba en un almacén abandonado.
De repente, un camión blindado de la Hermandad les bloqueó el paso. La puerta lateral se abrió y aparecieron tres hombres con fusiles AK-47.
Lucía sintió el frío del miedo en la garganta… hasta que una ráfaga de ametralladora los abatió antes de que pudieran disparar.
Desde las sombras emergió Capitán Ramírez, acompañado de dos marinos encubiertos.
—¡Muévanse! —ordenó—. No tenemos mucho tiempo.
Mientras escapaban, Faro alcanzó a ver al hombre encapuchado en la cubierta del carguero, observando la escena con absoluta calma, como si todo fuera parte de un plan.
—¿Quién demonios es ese? —preguntó Faro.
El Zurdo no respondió, pero su silencio dijo más que cualquier palabra.
En el puerto, las sirenas de la policía empezaban a sonar a lo lejos… aunque todos sabían que no venían a arrestar a la Hermandad, sino a cubrirles la retirada.
Y justo antes de llegar a una zona segura, un francotirador disparó.
La bala impactó a centímetros de la cabeza de Lucía, reventando el metal del contenedor a su lado.
Ramírez gritó:
—¡Francotirador en la grúa! ¡Cúbranse!
En ese instante, desde el carguero, el encapuchado levantó la mano, haciendo un gesto.
El francotirador bajó su arma… y se retiró.
Lucía lo miró todo con incredulidad.
Ese hombre no solo controlaba la Hermandad.
Controlaba la ciudad entera.