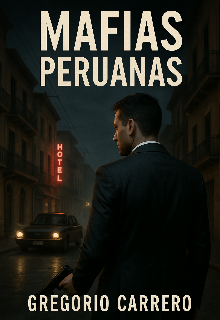Mafias Peruanas
Capítulo 19: "Sangre en la Frontera"
La madrugada estaba tan espesa que la neblina parecía un muro. La vieja camioneta Mitsubishi avanzaba lenta por la carretera que llevaba hacia Tumbes. El motor protestaba en cada subida, pero Ramos sabía que era mejor pasar desapercibidos que correr y llamar la atención.
En el asiento del copiloto, Lucía observaba el horizonte con los ojos cansados. Faro dormía en la parte trasera con el fusil apoyado en las rodillas, mientras El Zurdo revisaba un mapa lleno de anotaciones y rutas marcadas con tinta roja.
—Faltan dos horas para la frontera —murmuró El Zurdo—. Si no nos topamos con retenes, podríamos cruzar antes del amanecer.
Ramos no respondió. Tenía esa mirada que todos reconocían: la que ponía cuando algo no le gustaba. Y ese algo llegó en forma de luces en el retrovisor.
—Tenemos compañía —dijo, con voz grave.
Los faros se acercaban rápido. No eran patrullas oficiales, porque no llevaban sirenas… pero sí tenían un brillo siniestro. La neblina apenas dejaba ver la silueta de dos camionetas negras.
—Pisa el acelerador —ordenó Faro, despertando de golpe.
Ramos apretó el pedal, pero el Mitsubishi gruñó como un animal herido. Las camionetas detrás aumentaron la velocidad, acortando la distancia.
De pronto, un fogonazo iluminó la noche.
La primera bala reventó el vidrio trasero, la segunda pasó rozando la cabeza de El Zurdo.
Lucía gritó y se agachó instintivamente.
—¡Son sicarios! —bramó Ramos—. ¡Agarraos!
La persecución se volvió un infierno. El motor chillaba, los neumáticos mordían la carretera húmeda, y las balas repicaban contra la chapa. Faro devolvía fuego por la ventanilla, pero la visibilidad era casi nula.
De repente, una de las camionetas negras se emparejó al lado. Un hombre encapuchado sacó medio cuerpo por la ventana, apuntando directamente a Lucía. Ramos giró bruscamente el volante, pero el disparo se escuchó como un trueno.
Lucía sintió un impacto ardiente en el hombro y un calor húmedo corriendo por su brazo. El dolor le nubló la vista.
—¡Lucía está herida! —gritó Faro, sin dejar de disparar.
Ramos apretó los dientes y metió la camioneta por un camino de tierra que serpenteaba entre plantaciones de banano. Las camionetas negras dudaron, pero siguieron la persecución, levantando una nube de polvo y hojas.
El olor a pólvora y sangre llenaba el interior del vehículo. Lucía intentaba mantenerse consciente, pero sabía que estaba perdiendo fuerza.
—No… no me dejen… —susurró, antes de que su cabeza cayera hacia un lado.
Ramos juró por lo bajo.
Ahora, ya no se trataba solo de cruzar la frontera.
Era cuestión de sobrevivir los próximos diez minutos.
El camino de tierra era angosto, bordeado por hileras interminables de platanales. Las hojas gigantes, mojadas por el rocío, golpeaban contra los laterales de la camioneta como si intentaran detenerla. Ramos mantenía el volante firme, pero el terreno irregular hacía saltar al vehículo de un lado a otro.
—¡Zurdo, presiónale la herida a Lucía! —ordenó Ramos, sin apartar la vista del camino.
El Zurdo arrancó un pedazo de su camisa y lo presionó contra el hombro de ella. La tela se tiñó de rojo en segundos.
—Está sangrando mucho —dijo, con voz cargada de urgencia.
Faro, mientras tanto, asomado por la ventanilla trasera, disparaba ráfagas cortas para mantener a raya a los perseguidores.
—¡Van a intentar cerrarnos! —gritó—. ¡Nos quieren encajonar aquí dentro!
Y tenía razón. Una de las camionetas negras aceleró y se adelantó por el lado derecho, intentando embestirlos hacia la zanja. Ramos giró bruscamente a la izquierda, rozando los troncos de los platanales. El chirrido metálico de la chapa contra los tallos sonó como uñas en un vidrio.
Entonces, ocurrió algo inesperado. Desde lo profundo de la plantación, un ruido de motor viejo retumbó. Una luz amarilla apareció entre las hojas y, de pronto, un tractor oxidado salió disparado hacia la camioneta enemiga. El impacto fue brutal: el vehículo negro se ladeó, chocó contra un árbol y volcó en medio de un estallido de vidrios.
El conductor del tractor, un hombre flaco de sombrero de paja y camisa desabrochada, levantó un fusil de caza y disparó hacia la segunda camioneta que aún seguía en movimiento.
—¡Sigan! —gritó—. ¡Yo los cubro!
Ramos no lo pensó. Pisó el acelerador y la Mitsubishi se internó aún más en la plantación. Las balas silbaban por encima, pero el tractorista mantenía a raya a los sicarios.
Cuando al fin dejaron de escuchar disparos, el silencio resultó ensordecedor. Solo se oía el motor forzado y la respiración agitada de todos.
Lucía estaba pálida, los labios entreabiertos. El Zurdo la sostenía con una mano y con la otra mantenía la presión sobre la herida.
—Tenemos que encontrar un lugar para atenderla, y rápido —dijo Ramos.
Faro, todavía con el fusil en las manos, miró hacia atrás.
—Ese tipo… el del tractor… ¿quién demonios era?
Ramos mantuvo el silencio un instante, hasta que una leve sonrisa cruzó su rostro.
—Un fantasma de la frontera. Y parece que todavía nos debe un favor.
La camioneta salió finalmente de la plantación y se internó por un camino de tierra que zigzagueaba hacia una colina baja. El cielo empezaba a clarear, y los primeros rayos de luz revelaban un paisaje de chacras, chozas dispersas y el rumor distante de un río.
Ramos se detuvo frente a una cabaña de madera con techo de calamina. Allí, de pie en el umbral, estaba el mismo hombre del tractor. Ahora, a plena luz, podían verlo bien: piel curtida por el sol, barba de varios días y una mirada que no vacilaba.
—Bajen rápido —ordenó—. Ella no aguanta más.
El Zurdo y Faro cargaron a Lucía entre ambos, mientras Ramos se quedaba observando al hombre.
—Hace años que no escuchaba tu voz —dijo Ramos, sin sonreír—. Pensé que estabas muerto, Manzaneda.
—Para muchos, lo estoy —respondió el hombre—. Y así me conviene.