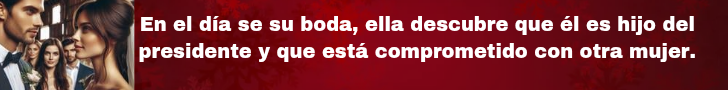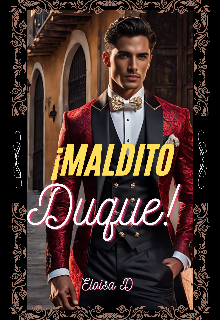¡maldito Duque!
Capítulo 2: Una Jaula de Oro No Deja de Ser una Jaula
Capítulo 2: Una Jaula de Oro No Deja de Ser una JaulaNo soy de las que se rinden fácilmente. Pero aquí estoy, en el centro de una jaula dorada, observando cómo mi nueva vida se despliega ante mis ojos como un espectáculo que nunca pedí presenciar.
La mansión Lancaster es fría, demasiado perfecta, como si la vida real no existiera dentro de sus muros. Esas paredes blancas e inmaculadas, los candelabros centenarios y la ausencia de cualquier ruido hacen que todo parezca un mausoleo en lugar de un hogar.
Y en medio de todo esto, mi flamante esposo: Alexander Lancaster, duque de Ravenshire.
Alto, imponente y tan británicamente arrogante que podría hacer que hasta el té más caliente se congelara.
Está allí, en el salón principal, apoyado en la repisa de la chimenea con una copa de whisky en la mano. Su postura es relajada, pero su mirada, esa mirada azul que podría atravesar el acero, me estudia con un escrutinio que me hace sentir como si fuera un contrato mal redactado que él está obligado a cumplir.
—¿Te has instalado ya, querida esposa? —su voz es calma, pero puedo percibir el matiz de ironía.
Respiro hondo. No puedo permitir que me intimide.
—Si por "instalarme" te refieres a darme cuenta de que ahora vivo en un museo con un dueño que parece disfrutar viéndome incómoda, entonces sí, estoy completamente instalada.
Un destello de diversión cruza fugazmente sus ojos, pero desaparece antes de que pueda confirmarlo.
—Bien. Me alegra que lo veas así. Será más fácil para los dos si comprendemos desde el principio lo que esto es: un acuerdo. Nada más.
Sus palabras deberían tranquilizarme. Después de todo, no vine aquí por amor ni por cuentos de hadas. Pero hay algo en su tono, en su frialdad, que hace que mi estómago se revuelva.
—Oh, no te preocupes —respondo con una sonrisa tensa—. No tengo intenciones de escribir cartas de amor ni de bordar pañuelos con tu nombre.
—Qué alivio. No sabría qué hacer con tanta devoción.
La tensión en la habitación es casi tangible. Nos hemos casado, pero seguimos siendo completos desconocidos.
Mi mente regresa al momento en que firmé aquel contrato.
Yo solo quería un empleo. Algo bien remunerado, algo que me ayudara a salir del agujero financiero en el que me encontraba tras años de intentos fallidos de estabilidad.
Mi madre, una mujer fuerte y determinada, nos crió a mí y a mi hermana en Madrid, pero mi padre, un británico al que apenas recuerdo, nos dejó poco más que un apellido y un puñado de deudas. No éramos ricas, ni aristócratas. Solo sobrevivíamos.
Así que cuando una oferta de trabajo apareció ante mí, con un salario tan alto que parecía una broma, no dudé en aceptarla.
Lo que no sabía era que ese trabajo no era un trabajo. Era un contrato matrimonial.
Casarme con un duque por un período de tiempo determinado.
El por qué Alexander Lancaster necesitaba una esposa era un misterio. Y, para ser honesta, no tenía intención de averiguarlo. Solo necesitaba el dinero. Pero ahora que estoy aquí, siento que he vendido más que mi firma en un papel.
—El desayuno se sirve a las ocho. Y sería recomendable que estuvieras presente.
Su tono es de pura instrucción, como si hablara con una empleada, no con su esposa.
—¿Es una orden?
—Es un consejo. No querrás que mi tía empiece a sospechar que este matrimonio no es tan… legítimo como parece.
Mis ojos se entrecierran.
—¿Y qué pasará si sospecha?
Alexander se acerca lentamente, cada paso suyo retumbando en la madera pulida del suelo. Se detiene a solo un metro de mí, lo suficiente para que su presencia se vuelva abrumadora.
—Si sospecha, hará lo imposible por anular este matrimonio.
Ah. Así que esa es la carta que va a jugar su tía.
—¿Y eso es un problema para ti? —pregunto con un deje de provocación.
—No me gustan los escándalos.
—¿Y qué te hace pensar que a mí sí?
—Porque tú fuiste la que aceptó este contrato sin leer la letra pequeña.
Toque bajo. Pero cierto.
Antes de que pueda responder, una voz elegante y fría interrumpe la conversación.
—Así que esta es la nueva señora Lancaster.
Giro la cabeza y la veo. La duquesa Eleanor Lancaster.
Alta, de cabello perfectamente recogido en un moño impoluto, vestida con un traje que grita elegancia y poder. Sus ojos grises me recorren con una desaprobación apenas disimulada.
—Clara Martín, ¿cierto? —dice con una sonrisa que no llega a sus ojos—. Espero que disfrutes tu estancia en esta casa… mientras dure.
La advertencia está allí. Clara y directa.
Y en ese instante, sé que esta mujer no descansará hasta verme fuera de aquí.
Pero la duquesa no es la única amenaza.
Porque cuando salgo de la habitación, alejándome del aire denso que ha dejado ese encuentro, me topo con alguien más.
Una mujer de cabello rubio ceniza, piel impecable y ojos que se iluminan en cuanto ven a Alexander.
—Mi querido Alexander… —su voz es melosa, demasiado dulce para ser natural.
Él ni siquiera parpadea.
—Margaret.
Margaret. Su nombre es suficiente para que mi estómago se encoja.
No necesito ser adivina para saber que esta mujer es una pieza clave en este tablero de ajedrez.
Y por la forma en que me mira, como si yo fuera una mosca en su copa de champán, sé que no tiene intenciones de quedarse de brazos cruzados.
Esa noche, cuando finalmente me quedo sola en mi nueva habitación, miro mi reflejo en el espejo.
No parezco la misma mujer que firmó ese contrato con la esperanza de un futuro mejor. Ahora, mi vida está enredada en juegos de poder, alianzas y amenazas veladas.
El sonido de la puerta abriéndose me saca de mis pensamientos. Mi cuerpo se tensa al ver a Alexander entrar en la habitación, con la misma expresión impenetrable de siempre.
#2646 en Novela romántica
#861 en Chick lit
#717 en Novela contemporánea
matrimonio por contrato, amor matrimonio arreglado esposa virgen, comedia amor romance
Editado: 26.02.2025