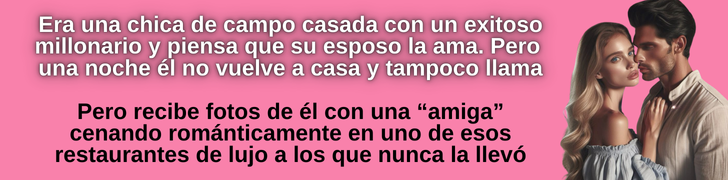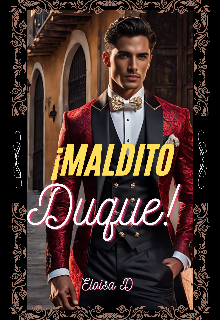¡maldito Duque!
Capítulo 18: Una tregua bajo la lluvia
Capítulo 18: Una tregua bajo la lluvia
Alexander tomó la mano de Clara. Sus dedos, fríos y embarrados, se entrelazaron como si se conocieran de toda la vida. Ella levantó la mirada y lo encontró ahí, tan vulnerable que dolía.
Con torpeza, pero con una determinación casi feroz, Alexander inclinó la cabeza y la besó.
No fue un beso elegante. No fue suave ni calculado.
Fue urgente.
Fue un hombre, frío y vacío durante demasiado tiempo, encontrando en ella su única fuente de calor.
Clara respondió de inmediato, abrumada por todo lo que había reprimido. Le aferró la chaqueta, jalándolo más cerca, ignorando la lluvia, ignorando el barro, ignorando todo salvo el latido desesperado en sus pechos.
Cuando se separaron, apenas un suspiro de distancia, Clara jadeó, con la frente apoyada contra su pecho.
—En serio —murmuró, temblando—, te odio en la misma proporción en que me gustas, Alexander Lancaster.
Él rió entre dientes, ronco, profundo.
—Yo pensé que te disgustaba —susurró, rozándole la mejilla con los labios.
La besó otra vez, más hambriento, más desarmado.
Las manos de Alexander buscaron la cintura de Clara, y las de ella, su cuello, su cabello empapado. Los besos se hicieron desesperados, las caricias torpes, dolorosas de tanto necesitarse.
Se fundieron, barro, lluvia y deseo, como dos despojos que solo sabían que no podían soltarse.
—Mi señor… —interrumpió de pronto una voz aguda.
Ambos se separaron de golpe, tropezando.
Una de las amas de llaves, una mujer pequeña con un impermeable color violeta, los miraba con ojos como platos. En su mano, un paraguas temblaba.
—La cena está... —balbuceó—, lista.
Alexander carraspeó, intentando recuperar algo de dignidad.
—Gracias, señora MacAllister. —Su voz era ronca, fuera de lugar.
La mujer asintió y se fue casi corriendo, como si hubiera visto fantasmas besándose bajo la tormenta.
Alexander miró a Clara. Clara miró a Alexander.
Se echaron a reír, rotos, sucios, felices.
—¿Vamos? —dijo él, tendiéndole el brazo.
—Vamos —respondió ella, tomando su mano sin dudar.
Caminando juntos, mojados, embarrados y radiantes, llegaron a la gran entrada de la mansión.
Las puertas se abrieron.
Y todo el mundo dejó de hablar.
Literalmente.
Un mar de cabezas giró hacia ellos: los primos, las tías, las primas decorativas, los amigos distinguidos de Alexander... y Beatriz, la hermana de Clara, con una expresión a medio camino entre el horror y la carcajada.
Alexander, siempre tan compuesto, simplemente alzó una ceja y declaró:
—Terapia de pareja.
El silencio se hizo aún más espeso.
Hasta que Lord Edmund, el mejor amigo de Alexander —apoyado relajadamente contra un pilar—, soltó una carcajada tan estrepitosa que varias tazas temblaron en las manos de las damas mayores.
—¡Bravo! —dijo Edmund, entre carcajadas—. ¡Eso sí que es progresismo matrimonial!
Las tías mayores soltaron chillidos de escándalo. Una prima soltera se desmayó elegantemente sobre un sofá. Otra murmuraba algo acerca de la "decadencia de la aristocracia".
Beatriz se acercó, frunciendo el ceño.
—¿Qué diablos te ha pasado? —le susurró a Clara, viendo su estado lastimoso.
Clara, con una sonrisa traviesa, solo respondió:
—Sanación. Por medios no convencionales.
Beatriz parpadeó. Y luego, con una sospecha mal disimulada, miró de reojo a Lord Edmund, quien aún reía y la observaba de reojo.
Alexander ignoró absolutamente todas las miradas, los cuchicheos y las críticas.
Con total naturalidad, sujetó la mano de Clara con fuerza y la guió escaleras arriba, directo hacia la habitación.
Y nadie —ni tía, ni primo, ni duquesa con doble apellido— se atrevió a detenerlos.
(...)
La cena en la casa Lancaster fue, cuanto menos, peculiar.
Clara bajó del brazo de Alexander, ambos vestidos de manera impecable pero con un brillo nuevo en los ojos, imposible de ocultar. Era como si la tormenta de barro y reproches hubiera lavado todo lo viejo y dejado algo genuino detrás.
Lord Edmund y Beatriz ya los esperaban en el salón, junto al fuego. Ambos estaban tan cerca que sus manos parecían rozarse todo el tiempo, como si una fuerza invisible no pudiera separarlos.
—¿Qué me perdí? —preguntó Alexander en tono socarrón, arqueando una ceja mientras se servía una copa de vino.
—Nada que no puedas deducir —dijo Lord Edmund, con una sonrisa ladeada, mientras tomaba abiertamente la mano de Beatriz.
Clara los miró entrecerrando los ojos, divertida y protectora a la vez.
—¿Cómo es posible que estén tan… juntos en tan poco tiempo? —preguntó, casi en broma pero con un matiz serio.
Lord Edmund soltó una carcajada breve y sincera.
—Cuando reconoces el amor, no te haces esperar —dijo, como quien afirma algo tan evidente como el aire mismo.
Beatriz, al oírlo, bajó la mirada, sonrojada, pero luego se armó de valor y le dedicó una sonrisa luminosa.
Clara frunció el ceño con teatralidad, cruzándose de brazos.
—Escúchame bien, Lord Edmund —dijo, seria—. No vas a usar a mi hermana para divertirte y luego marcharte.
Edmund soltó el aire, ofendido de la mejor manera.
—Definitivamente no —respondió, con toda la solemnidad que un Lancaster podía reunir—. Espero quedarme a su lado… y rezar para que no sea yo el abandonado.
Antes de que Clara pudiera replicar algo, Beatriz, en un impulso tímido pero decidido, se alzó en puntas de pie y besó a Lord Edmund en los labios, breve y dulce.
La sala entera pareció suspirar.
Alexander, observándolos, apretó ligeramente la copa de vino entre los dedos. Había algo doloroso en esa naturalidad, en esa entrega sin barreras.
¿Por qué para ellos era tan fácil? ¿Por qué para él cada paso parecía una batalla contra sí mismo?
Clara lo vio, como siempre veía todo en él, incluso lo que Alexander no decía en voz alta.
#1329 en Novela romántica
#498 en Chick lit
#393 en Novela contemporánea
matrimonio por contrato, amor matrimonio arreglado esposa virgen, comedia amor romance
Editado: 29.04.2025