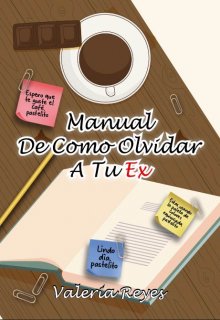Manual De Como Olvidar A Tu Ex
Capitulo Uno: Corazón Roto Y Helado Derretido
Dicen que recordar duele, pero en mi caso recordar me hace reír... aunque en ese momento lloré como actriz de telenovela mexicana.
El gran final de mi relación no fue en un restaurante elegante, ni bajo un atardecer romántico con violines de fondo, no. Fue en una heladería de barrio, con un aire acondicionado que funcionaba como si viniera directo de Siberia y un café aguado que me costó más de lo que valía, y eso que costaba un euro menos que mi dignidad en ese momento. Las paredes estaban forradas con carteles de conos gigantes y helados multicolores que parecían felices, totalmente en contraste con mi estado emocional. Las luces eran blancas y frías, haciendo que mi rostro se viera más pálido y mis ojos más rojos de lo que ya estaban.
Yo había llegado con la emoción burbujeando dentro, segura de que El Innombrable —sí, así lo llamaré de ahora en adelante— quería arreglar las cosas. Llevábamos semanas discutiendo por tonterías: que si no le prestaba suficiente atención, que siempre estaba ocupado, que yo “exageraba con mis dramas”. Para mí, la solución era obvia: nos sentaríamos, pediríamos helado, él me miraría con ojos tiernos y nos daríamos ese beso de película que tanto había ensayado en mi cabeza.
Spoiler: no.
Él llegó con su típica camisa azul que siempre me hacía suspirar y unos vaqueros ajustados que lograban que mis rodillas temblaran sin motivo racional. Su cabello estaba peinadamente despeinado, ese estilo que a él le parecía “despreocupado y sexy” y que a mí me daba ganas de agarrarlo y gritar: ¿por qué eres así de perfecto y egoísta al mismo tiempo? Su mirada, sin embargo, era una mezcla de cansancio, distancia y algo que yo interpreté luego como “estoy a punto de romperte el corazón con clase”.
Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y apoyó los codos sobre la mesa como si estuviera por dar un discurso presidencial sobre mi vida amorosa, y entonces lo dijo:
—Necesito un tiempo.
Así, sin anestesia ni suavizante de palabras. Yo, por supuesto, me atraganté con la primera cucharada de helado de chocolate doble, escupiéndolo en silencio mientras sentía cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi corazón mientras tanto se convirtió en un desastre pegajoso y meloso, al igual que mi helado derritiéndose sobre la mesa.
El contraste era perfecto: él, impecable, sereno y con su cara de funeral, como si estuviera entregando un premio a alguien que jamás había existido; yo, un panda llorón con restos de chocolate en la comisura de los labios y un peinado que gritaba “necesito ayuda”.
¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Para practicar yoga? ¿Para aprender a bailar salsa? ¿O para salir con la rubia del gimnasio que siempre me saludaba con demasiada confianza?
—¿Un tiempo para qué? —logré decir finalmente, mientras el helado se derretía en mi boca y el corazón hacía lo mismo en mi pecho, creando una mezcla pegajosa de chocolate y desesperación.
Él bajó la mirada, frotó la nuca y suspiró como si el mundo entero le debiera respeto:
—Para encontrarme a mí mismo.
Ajá. El hombre que nunca encontraba ni las llaves de su propio carro, ni la razón de por qué siempre llegaba tarde, ahora necesitaba encontrarse a sí mismo… justo en mi heladería favorita.
Me quedé en silencio, procesando. Sentía que cada par de ojos en la heladería estaba clavado en mí, juzgando mi desgracia emocional. Probablemente tenían razón, porque ahí estaba: con los ojos vidriosos, un litro de helado derritiéndose frente a mí, la cuchara temblando, y un novio a punto de convertirse oficialmente en ex.
Intenté todo: la mirada tierna que había practicado frente al espejo, la voz quebrada, incluso el clásico “¿hay otra?”. Él, muy digno, negó con la cabeza y prometió que no… aunque sospecho que su “tiempo” venía acompañado de piernas largas, pestañas postizas y quizá un perfume que me mataba lentamente.
No hubo gritos, ni insultos, ni la escena dramática que había imaginado mil veces mientras me pintaba llorando bajo la lluvia. Él simplemente se levantó, me dio un beso en la frente (¡en la frente, como si yo fuera su pequeña princesa!), y se marchó, dejando un rastro de aroma a colonia cara y arrogancia impecable.
Y yo me quedé allí, sentada, mirando cómo el helado se derretía en un charco de chocolate pegajoso sobre la mesa, mezclándose con mi dignidad que también se estaba derritiendo lentamente.
Ese fue el día en que oficialmente se rompió mi corazón… y mi récord personal de consumo de azúcar en menos de una tarde. Entre cucharadas temblorosas y suspiros dramáticos, juré que jamás volvería a amar, al menos hasta que encontrara otra forma de endulzar mi vida.
Volví a casa con la dignidad en una bolsa de papel… junto con otro litro de helado. Sí, ya sé, suena patético, pero era mi versión de un kit de supervivencia post-ruptura. Apenas crucé la puerta de mi departamento, puse música de despecho. No esas canciones tristes y poéticas, no. Yo necesitaba canciones que te hagan gritarle al vacío, cosas como: “¡no vales nadaaa!” y “¿por qué, universo, por qué?”. Mis vecinos no necesitaban Spotify: tenían mi voz atravesando paredes como si yo fuera un concierto de rock con un drama incluido.
La escena era digna de Netflix, categoría drama-comedia:
Yo, estirada en el sofá que ya olía a chocolate y recuerdos.
El moño en mi cabeza, hecho nido de cuervos, parecía una antena parabólica lista para captar todas las malas noticias del mundo.
Mis pijamas tenían estampados de aguacates (no pregunten, era ropa cómoda y poco elegante).
Y el litro de helado ya no era helado, era una sopa dulce de desesperación.
Lloraba, me reía, maldecía y mordisqueaba al mismo tiempo. Si alguien me hubiera grabado, seguramente el video habría sido viral bajo el título: “Cómo NO superar a tu ex en 24 horas”.
#3400 en Otros
#786 en Humor
#7453 en Novela romántica
comedia y amor, comedia romance drama misterio, amistad ex secretos
Editado: 12.11.2025