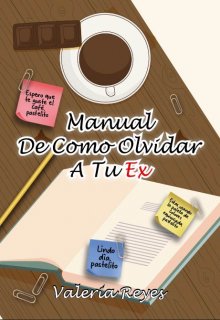Manual De Como Olvidar A Tu Ex
Capítulo Dieciocho: Regla #10: Viajar Con Amigos
La semana había sido una locura. Entre las reuniones, los eventos pequeños y las salidas a encuestar en la calle, apenas había tenido tiempo para respirar. Pero lo que más me sorprendía era cómo Lucas, poco a poco, se había colado en mi rutina sin que yo lo prefiera.
El martes, por ejemplo, lo encontré todavía frente al ordenador cuando ya casi todos se habían marchado. Se veía tan absorto, con esa manera suya de fruncir el ceño, que me recordó lo fácil que es perder la noción del tiempo cuando uno se obsesiona con algo. Le dejé la bolsa con su almuerzo sobre el escritorio.
—Olvidaste comer —le dije, más seca de lo que pretendía.
Él levantó la vista, y por un segundo, sus ojos se iluminaron como si no supiera cómo reaccionar. Después sonrió, una sonrisa breve, pero sincera.
—Gracias, pastelito.
Y no sé por qué, pero ese “gracias” me acompañó toda la noche.
El jueves me devolvió el gesto. Yo estaba hundida entre papeles, con la cabeza doliéndome de tanto leer cifras, cuando apareció a mi lado con una taza de café.
—Tenías cara de combustión espontánea —bromeó, dejándola frente a mí.
Alcé una ceja, intentando no reírme.
—¿Y tú qué sabes de mis niveles de combustión?
Él soltó una risa baja, de esas que parecían llenar los silencios incómodos, y yo terminé aceptando la taza sin más.
Lo peor era que Sofía no perdía detalle. Cada vez que notaba uno de esos momentos, me miraba con esa expresión suya de “te lo dije”.
—Ajá, ¿y ahora qué excusa tienes? —me susurró una tarde mientras caminábamos hacia el departamento. Mi departamento se encontraba más cerca de la oficina que su casa, así que en esas semanas de demasiado trabajo se quedaba conmigo.
Rodé los ojos.
—Es solo cortesía, Sofía. Nada más.
Pero ni yo misma me creía esa respuesta. Había empezado a notar demasiado a Lucas: la forma en que se acomodaba el cabello cuando estaba concentrado, el brillo en su mirada cuando algo lo entusiasmaba, la facilidad con la que sus conversaciones parecían hacerme olvidar el peso de la campaña. Y los recuerdos que aún me molestaban de vez en cuando haciendo que un nudo se formará en mi garganta y mis ojos picaran.
Y yo no quería admitirlo. No podía. No después de todo lo que tenía.
El viernes llegó demasiado rápido. Guardé lo necesario en una maleta mediana, revisando varias veces que no se me quedara nada: chaqueta, cargadores, documentos. Sofía, en cambio, parecía un torbellino feliz, revoloteando de un lado a otro mientras tarareaba.
—Va a estar increíble, ya verás. Aire fresco, calles nuevas y, de paso, compartir tiempo con cierto alguien —canturreó con malicia.
—Eres insoportable —le lancé un cojín con molestia aunque terminé riendo.
A las ocho en punto una bocina corta sonó afuera. Me asomé por la ventana y lo vi: una camioneta estacionada, y Lucas al volante. Llevaba una chaqueta oscura, y aunque aparentaba calma, juraría que había un destello en sus ojos cuando levantó la vista hacia el edificio. Algo que me hizo sentir un cosquilleo extraño en el estómago.
—Hora de la verdad —anunció Sofía, entusiasmada, tomando su maleta.
Bajamos juntas, y en cuanto pisamos la acera, Alejandro y Martín se bajaron del vehículo para saludarnos.
—¡Por fin! —exclamó Martín arrebatándole la maleta a Sofía con una sonrisa enorme. Ni Siquiera me había dado cuenta en que momento esos se acercaron si apenas se habían visto una vez, pero no me sorprendía.
—Este fin de semana va a ser legendario —añadió Alejandro dándome un abrazo breve pero efusivo.
Yo solo reí aunque por dentro intentaba mantener el equilibrio. Miré de reojo a Lucas; él también me observaba desde el asiento del conductor como si esperara asegurarse de que realmente estaba all a punto de viajar con ellos.
El plan era pasar el fin de semana en Salamanca, una ciudad a dos horas y media de Madrid. Historia, calles empedradas, plazas iluminadas y ese aire de juventud universitaria que Sofía juraba me haría bien. Una escapada corta, pero suficiente para desconectar y seguir avanzando en la superacion de mi ruptura, aún no le contaba a Sofía que el innombrable había llegado el lunes a la oficina.
Mientras los chicos cargaban las maletas, yo me descubrí pensando algo que no había querido aceptar en toda la semana: por primera vez en varias semanas me sentía plenamente contenta.
Suspiré ligeramente tratando de controlar mis pensamientos y que no se fueran en direcciones indebidas, entramos al auto luego de terminar de organizarnos. El interior de la camioneta olía a una mezcla entre colonia masculina y café recién hecho, como si Lucas hubiera planeado intoxicarme con un cóctel letal de aromas que me recordaban demasiado a él.
Sofía se adueñó del asiento trasero junto a Martín, riéndose como si esto fuera un viaje escolar, mientras Alejandro se instalaba en el copiloto feliz de ser el copiloto oficial. Eso me dejó a mí justo detrás de Lucas, demasiado cerca de su presencia y demasiado consciente de ello.
Miraba por la ventanilla, como si las luces de Madrid alejándose pudieran distraerme de lo obvio: que mi jefe, enemigo emocional y probable destructor de mi paz mental, estaba conduciendo la camioneta. Y lo peor, lo hacía con esa serenidad irritante, una mano en el volante y la otra reposando con elegancia, como si lo hubieran sacado de un comercial de coches. ¿De verdad hacía falta que tuviera tanta… pose?
Sofía por supuesto no tardó en dinamitar el silencio.
—Bueno, bueno, ¿no sienten ya la vibra de aventura? —preguntó con esa sonrisa de anuncio de pasta dental.
—Yo lo que siento es hambre —respondió Martín, provocando carcajadas.
Alejandro se inclinó hacia delante como si estuviera en una misión diplomática.
—Eso se arregla fácil: paramos en una gasolinera y compramos un bocadillo.
Lucas dejó escapar una sonrisa. Pequeña. Casi imperceptible. Pero suficiente para que yo sintiera un ridículo cosquilleo en el estómago. Oh, genial, ahora resulta que me derrito porque el señor Arévalo movió un músculo de la cara. Muy bien, Adhara. Excelente trabajo de autodefensa.
#1007 en Otros
#363 en Humor
#3152 en Novela romántica
comedia y amor, comedia romance drama misterio, amistad ex secretos
Editado: 12.11.2025