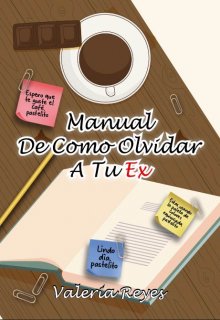Manual De Como Olvidar A Tu Ex
Capitulo Treinta Y Uno: Regla #19: No Enamorarse Del Cómplice (Fallido)
Me regresé en Uber. Travieso se estaba portando de maravilla —una rareza digna de documentar— mientras volvíamos a casa. El conductor hasta comentó que tenía “un perro muy educado”, lo cual me hizo reír porque si tan solo lo hubiera visto media hora antes intentando robarle un pan a una señora en la acera… Pero bueno, todos tenemos nuestros momentos de gloria.
Al llegar frente al edificio me detuve en la tienda 24/7 de la esquina. Compré comida y premios para Travieso, más por culpa que por necesidad; en el fondo sabía que lo estaba compensando por haber sido un manojo de ansiedad estos días. También tomé una botella de agua, unas galletas y una barra de chocolate que claramente no iba a durar más de diez minutos.
Cuando por fin crucé la calle hacia el edificio, el aire olía a lluvia vieja y café recalentado. Saludé al señor Matías, el portero, que me devolvió el saludo con esa sonrisa amable de siempre, aunque con esa mirada curiosa que parecía preguntarse por qué tenía ojeras hasta las rodillas. Fingí normalidad (mi talento oculto) y entré al ascensor con Travieso trotando feliz a mi lado.
El sonido metálico del ascensor al abrirse en mi piso fue como un suspiro cansado. El aire del pasillo me envolvió con ese aroma familiar a pintura vieja y café recién hecho del vecino del quinto. Travieso iba delante de mí con la pelota aún en la boca y la cola moviéndose de un lado a otro como si conociera el camino mejor que yo.
Yo en cambio me sentía como un fantasma con audífonos colgando del cuello, el bolso medio abierto y el cansancio mordiéndome los hombros. No pensaba en nada. O mejor dicho, intentaba no pensar, porque pensar implicaba recordar y recordar implicaba sentir. Y yo ya había sentido suficiente por hoy. Solo quería llegar, ponerme una camiseta amplia, cenar algo que no requiriera encender más neuronas de las necesarias y dejarme caer en la cama junto a mi pequeño compañero de cuatro patas.
Metí la mano en el bolso buscando las llaves, rebuscando entre papeles, el manual, los premios de Travieso y el cable del cargador de mi teléfono y mi iPad.
Un golpecito suave interrumpió mi misión.
Dos. Tres.
Me congelé.
Alcé la vista.
Y ahí estaba.
Frente a mi puerta, apoyado contra el marco con ese aire entre despreocupado y criminalmente hermoso, estaba el idiota que se había olvidado de mí durante las últimas dos semanas.
Lucas.
El aire se me fue del pecho tan rápido que pensé que el ascensor me había dejado sin oxígeno. El mundo se detuvo, literal, como si alguien hubiera puesto pausa al universo solo para darme el lujo de procesarlo.
Llevaba el cabello un poco más largo que la última vez con esos mechones oscuros cayéndole sobre la frente de forma desordenada, como si hubiera corrido hasta aquí o simplemente no hubiera dormido en días. La barba le había crecido apenas lo suficiente para darle ese aire entre cansado, peligroso y absurdamente sexy que mi cerebro claramente no necesitaba procesar en ese momento.
Pero seguía siendo él.
Ese él que dolía mirar, pero de alguna forma también curaba.
En sus manos había un ramo de flores.
No perfectas, no de floristería cara.
Simplemente flores: de colores distintos, con pétalos torcidos, algunas medio aplastadas y otras tan pequeñas que parecían arrancadas del borde de una carretera.
Hermosas precisamente por eso.
Y cuando sonrió, ese nudo que llevaba días atascado en mi garganta se apretó con fuerza y mis ojos picaron.
—Hola, pastelito —dijo con voz ronca y baja, esa voz que siempre sonaba a madrugada y promesas que uno no debería creer pero igual creía.
Me quedé quieta. Ni siquiera pude fingir serenidad. Travieso ladró una vez —como si dijera “por fin, idiota”— y corrió hacia él con la felicidad de quien reconoce a su héroe.
Lucas dejó las flores a un lado y se agachó riendo mientras acariciaba al perro.
—Ey, campeón. ¿Me extrañaste? —preguntó y Travieso le llenó la cara de babas sin vergüenza alguna.
Dios. Lo odiaba.
Odiaba lo fácil que era volver a respirar cuando él estaba cerca.
Odiaba lo mucho que me aliviaba verlo, cuando se suponía que debía gritarle, o mínimo lanzarle una de las flores aplastadas directo a la cara.
Pero en vez de eso solo pensé en lo idiota que era por dejarme sentir tanto, en lo masoquista que resultaba mi corazón y en lo poco digna que me veía ahí, con el rimel corrido y un perro baboso como testigo del momento más ridículo de mi vida.
—Estás aquí… —fue lo único que pude decir apenas un susurro que se perdió entre el sonido distante del ascensor cerrándose a lo lejos.
Él levantó la mirada hacia mí, todavía agachado con Travieso apoyado sobre sus rodillas y esa sonrisa suya —esa maldita sonrisa— se volvió suave, casi triste.
—Sí. —Su voz fue baja, cansada y sincera—. Tardé más de lo que quería, lo sé. Y perdoname.
Sus palabras me atravesaron con una fuerza extraña, no porque sonaran frías o distantes, sino porque no sabía si creérmelas todavía. Una parte de mí seguía esperando despertarme y descubrir que todo era un sueño tonto de esos donde las cosas salen bien.
Avancé despacio con las llaves apretadas en la mano sin saber si quería golpearlo, abrazarlo o ambas cosas al mismo tiempo. Probablemente ambas. Una parte de mí estaba furiosa; la otra solo quería hundirse en su pecho y respirar profundamente su aroma.
—Pensé que habías pasado de mí. —Mi voz tembló, traicionándome. Y odié eso. Odié sonar tan frágil frente a él, como si dos semanas de silencio hubieran bastado para desarmarme entera.
Lucas se puso de pie, alto, cansado, pero con esa presencia que siempre lograba llenar el espacio sin esfuerzo. Tenía las manos aún manchadas de tierra, con rastros de barro seco en las uñas, como si efectivamente hubiera arrancado las flores del suelo con sus propias manos.
#3400 en Otros
#786 en Humor
#7453 en Novela romántica
comedia y amor, comedia romance drama misterio, amistad ex secretos
Editado: 12.11.2025