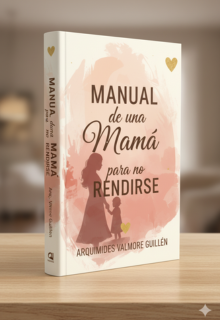Manual de una mamá para no rendirse.- Versión emprendedora.
Capítulo 4: A veces, el día empieza antes de estar lista para él.
"A veces, el día empieza antes de estar lista para él… y termina antes de que puedas arreglar lo que se rompió."
4.1 Los patos emprendedores y el insomnio del futuro: Cuando ni siquiera el sueño es refugio
Era un lunes cualquiera. Hasta que no lo fue.
Me desperté a las 4:37 am, no por el despertador, sino por la voz de Jimena, que me contaba con los ojos brillantes que había soñado con un pato gigante que vendía helados.
—Mamá, ¿los patos pueden tener negocios? —preguntó, como si el mundo aún creyera en posibilidades absurdas.
Su pregunta flotó en la oscuridad del cuarto. Afuera, el mundo todavía dormía. Las calles estaban en silencio. Ni siquiera los perros callejeros ladraban a esta hora. Solo existíamos nosotras dos: una niña con sueños de patos empresarios y una madre cuyo cerebro ya calculaba las horas hasta el desastre del viernes.
Yo, medio muerta, respondí:
—Solo si hacen declaraciones trimestrales de IVA, cariño. Duerme.
Me giré en la cama, intentando recuperar esos preciosos minutos de sueño. Pero mi cerebro ya había encendido todos los motores. Era como si alguien hubiera presionado un botón de pánico interno y ahora todo estaba en alerta máxima.
El alquiler atrasado: $280 más $30 de recargo por mora. El cobro del señor Benítez: viernes a las 5 pm, sin falta. La cuenta del supermercado que había dejado para después: $45 que se convertirían en $60 si seguía posponiéndola. Los zapatos de Jimena que ya le apretaban: necesitaba al menos $25 para unos decentes. El uniforme del colegio que necesitaba parches en las rodillas: $8 si lo hacía yo misma, $20 si lo llevaba a la costurera.
La lista era una serpiente enroscándose en mi garganta, apretando, asfixiando, recordándome con cada respiración que no era suficiente.
Miré el techo —ese techo que podría no ser mío el próximo mes— y sentí cómo la ansiedad se instalaba en mi pecho como un inquilino permanente. No era solo ansiedad. Era una criatura viva que habitaba dentro de mí, que se alimentaba de mis miedos y crecía cada día un poco más.
¿Cuándo había sido la última vez que me desperté sin miedo? ¿Sin esa sensación de estar corriendo una maratón que nunca termina?
Intenté recordar. Hace dos años, quizás. Antes de que me despidieran de la oficina. Antes de que el padre de Jimena dejara de enviar el dinero que "prometió" (como si las promesas pagaran facturas). Antes de que el mundo se convirtiera en este campo minado donde cada paso podía hacerme explotar.
"Tener sueños no te libra del caos. Pero sí te da fuerzas para sobrevivirlo".
Pero no podía seguir así. Porque mientras ella soñaba con patos emprendedores, yo contaba las horas que me separaban del viernes… y del señor Benítez con su libreta de cobros y su mirada que decía: "Otra vez tú".
Jimena se había vuelto a dormir. Su respiración era suave, rítmica, inocente. Dormía con Señor Peluche aplastado contra su pecho, con el pelo castaño desparramado sobre la almohada como algas marinas. Tenía una mancha de jugo en la comisura de los labios. Una sonrisa pequeña, como si en sus sueños los patos realmente pudieran vender helados y todo fuera posible.
La envidié. Con toda mi alma, envidié su capacidad de creer que el mundo todavía tenía sentido.
4.2 El arte de sobrevivir con dignidad prestada: La coreografía del caos matutino
A las 6:15 sonó la alarma real. Ese sonido chirriante que había configurado a propósito para que fuera imposible ignorarlo. Un beep-beep-beep insistente que perforaba el cerebro como taladro industrial.
Me levanté como un zombi bien entrenado: primero al baño, luego a la cocina a preparar el desayuno que Jimena apenas tocaría porque "las tostadas están muy tostadas" o "la leche sabe a leche, mamá".
La rutina matutina era una coreografía que había perfeccionado con la precisión de una bailarina. Cada movimiento contado. Cada segundo importante. Porque perder cinco minutos en la mañana significaba perder el autobús. Y perder el autobús significaba llegar tarde al colegio. Y llegar tarde al colegio significaba una nota en la agenda. Y una nota en la agenda significaba vergüenza. Y la vergüenza era algo que ya no podía costear.
Mientras calentaba agua para mi café —el tercero en lata este mes, porque el bueno ya no entraba en el presupuesto—, miré por la ventana. El amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Los edificios vecinos empezaban a encender sus luces. El mundo despertaba.
El vecino del 3B sacaba la basura en pijama de seda. Seda. ¿Quién tiene pijamas de seda cuando existen las facturas? La señora del 2C regaba sus plantas con esa calma de quien tiene tiempo y dinero para hobbies. Tenía un jardín pequeño en su balcón: tomates cherry, albahaca, una bugambilia que trepaba por la reja. Todo perfectamente cuidado. Todo perfecto.
Y yo estaba ahí, en camiseta con manchas de jugo de naranja de ayer, preguntándome si algún día volvería a sentirme como una persona completa y no como una colección de emergencias sin resolver.
El café instantáneo se disolvió en el agua caliente formando espirales café oscuro. No olía como el café de verdad. Olía a resignación líquida. Pero era lo que había. Y cuando no tienes más, lo que tienes se convierte en suficiente.
Tomé el primer sorbo. Amargo. Aguado. Perfecto para mi estado de ánimo.
Jimena apareció arrastrando su mochila con la cremallera rota —otra cosa para arreglar con cinta adhesiva y esperanza—. Tenía el pelo como nido de pájaros y una sonrisa que me recordaba por qué seguía adelante. Por qué me levantaba cada mañana aunque todo mi cuerpo gritara que se rindiera.
—Mami, ¿hoy puedo llevar a Señor Peluche al colegio?
—No, mi amor. Ya hablamos de esto. Señor Peluche se queda en casa cuidando.
Había inventado esa historia hace meses. Que Señor Peluche tenía un trabajo muy importante: cuidar nuestro apartamento. Vigilar que nadie entrara. Mantener a raya a los monstruos del armario. Era su misión. Y las misiones eran serias.