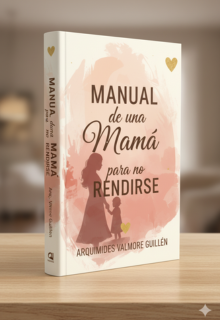Manual de una mamá para no rendirse.- Versión emprendedora.
Capítulo 35– Un ejército de pequeñas madres. ///
El sol entró por la ventana del baño con una suavidad extraña, casi sospechosa. María Fernanda observó cómo la luz se quebraba en los azulejos mientras sus dedos trabajaban en automático, tejiendo el cabello de Jimena en una trenza que ya conocían de memoria. Tres secciones. Cruzar. Apretar. Repetir.
—¿Me estás jalando? —protestó Jimena, moviéndose apenas.
—Si te quedas quieta, no te jalo.
—Pero es que me pica la nariz.
—Entonces rascátela y deja de moverte.
Jimena suspiró como si le hubieran pedido escalar una montaña. María Fernanda sonrió a sus espaldas, sin que la niña pudiera verla. Estos pequeños rituales matutinos —las protestas, las negociaciones, el olor a champú de manzanilla en su cabello húmedo— eran lo único predecible en su vida.
Terminó la trenza con una liga azul. Jimena se miró en el espejo, evaluando el trabajo con seriedad de jueza olímpica.
—Aprobado —dictaminó.
María Fernanda recogió la carpeta de documentos de la mesada, la hoja firmada por la directora doblada con cuidado, la bolsa de galletas de vainilla que había comprado ayer en oferta. Por si el universo necesita un soborno azucarado para aprobar todo esto, pensó.
Ángela las esperaba en la esquina, como siempre. Llevaba ese abrigo gris que olía a lavanda y años bien vividos, y en la mano sostenía un termo plateado que seguramente contenía café más fuerte de lo médicamente recomendable.
—¿Segura de esto? —preguntó cuando llegaron a su lado. Su voz tenía ese pudor de quien no quiere ilusionarse demasiado.
María Fernanda le extendió la carpeta con ambas manos, ceremonial.
—Te estoy dando un título oficial: Guardiana de tribu. Categoría: abuela. Con acceso completo a la niña, las muñecas, la merienda y las historias antes de dormir.
Ángela aceptó la carpeta, pero sus dedos temblaban ligeramente. Jimena le tomó la otra mano.
—Vas a firmar papeles muy importantes —le advirtió con solemnidad—. Tienes que usar tu mejor letra.
—¿Mi mejor letra? —Ángela arqueó una ceja.
—La de abuela oficial. Es diferente a la letra normal.
Las tres rieron. El viento las empujó suavemente hacia el colegio.
La secretaría del colegio olía a papel viejo y café institucional. La directora —una mujer de lentes gruesos y suéter color mostaza— las recibió con una sonrisa que parecía poco ejercitada, como un músculo que no se usa seguido.
Desplegó los formularios sobre el escritorio. Explicó responsabilidades, permisos de retiro, autorizaciones médicas. Ángela firmó con mano temblorosa, concentrándose en cada letra como si estuviera escribiendo un contrato con el universo.
Jimena, inclinada sobre el escritorio, agregó un corazón encima de la "i" de su nombre en la sección de "conformidad del menor".
—Eso no es necesario —dijo la directora, pero sin reproche.
—Es para que se vea más oficial —explicó Jimena—. Los documentos importantes tienen corazones.
La directora no discutió.
Cuando salieron al patio, el recreo estaba en pleno apogeo. Tres niñas corrieron hacia ellas como pájaros liberados de una jaula, con las mochilas rebotando en sus espaldas y las medias caídas hasta los tobillos.
—¿Podemos ir a tu casa? —preguntó Valentina, la más pequeña, con una urgencia que sugería que la pregunta llevaba días cocinándose—. Mi mamá dice que sí si tú invitas.
María Fernanda miró a Ángela. Ángela asintió, y en ese gesto simple había algo que parecía gratitud o alivio o ambas cosas.
—Vamos —dijo María Fernanda—. Pero traigan a sus mamás. Esto va a necesitar refuerzos adultos.
Las niñas gritaron como si hubieran ganado un premio. Y tal vez, en su mundo de lógica caótica y expectativas simples, así era.
Media hora después, su living estaba transformado.
Cada madre había traído algo:
Claudia llegó con una caja de galletas de chocolate que aún tenía precio de oferta pegado.
Estela trajo un termo de café que humeaba promesas de cafeína.
Marta cargaba una planta en una lata de duraznos pintada de azul, con flores amarillas torpemente dibujadas a mano.
Lucía llevaba bajo el brazo un libro de cuentos con las esquinas dobladas por años de uso.
El olor a café llenó el espacio. Las voces de las niñas rebotaban contra las paredes. María Fernanda sintió algo extraño: su casa, que siempre le había parecido demasiado pequeña, de pronto se sentía del tamaño exacto.
En el centro del living, las muñecas fueron alineadas con solemnidad militar. Jimena se paró frente a ellas como una general dirigiéndose a sus tropas:
—Queridas hijas, hoy conocerán a sus nuevas mamás. —Hizo una pausa dramática—. Les aseguro que todas son excelentes cocineras de mentira. Algunas hasta saben bordar. Y una vez —señaló a Estela— cuidaron un pez durante dos semanas completas sin que muriera.
Estela levantó la mano.
—Para que conste, fueron tres semanas. Y el pez tenía nombre: Napoleón.
Las niñas estallaron en risas que sonaban a campanas. Las madres también, con ese tipo de risa que libera tensiones guardadas en el pecho.
Ángela se había sentado en el sillón más alejado, observando. En su regazo descansaba una muñeca de trenzas deshechas y vestido color lavanda. En su mano sostenía una cucharita invisible. No participaba activamente en el juego, pero tampoco era una espectadora pasiva. Era algo intermedio: alguien que se está permitiendo, lentamente, volver a pertenecer.
María Fernanda la observó desde la cocina. El rostro de Ángela hablaba de algo que ella reconoció en sí misma: volver a sentirse necesaria es volver a sentirse viva.
En la cocina, las mujeres se turnaban para servir café y vigilar desde la ventana. Conversaban en voz baja, con esa intimidad instantánea que a veces surge entre mujeres que comparten batallas similares.
—¿Tu hija duerme bien? —preguntó Claudia, revolviendo azúcar en su taza.