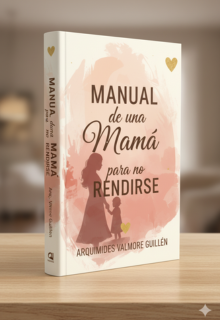Manual de una mamá para no rendirse.- Versión emprendedora.
Capítulo 3: Empieza con lo que tienes, aunque sea ropa vieja y un garaje prestado.///
"A veces, lo más valioso no se compra. Se encuentra... y eso puede servir para pagar cualquier deuda. De preferencia las deudas pequeñas que tanto nos quitan el sueño cuando se juntan".
El domingo llegó como una resaca sin alcohol: pesado, con promesas que ya no creía. La luz del amanecer se colaba por las cortinas baratas que compré en el mercado, esas que nunca quedan del todo opacas y te despiertan aunque no quieras. Me quedé mirando el techo durante veinte minutos, contando las grietas como si fueran ovejas, como si eso pudiera tranquilizar el torbellino que era mi cabeza.
Había dormido apenas tres horas. El resto de la noche lo pasé doblando y redoblando la misma ropa, revisando precios que había escrito y borrado cinco veces, calculando rutas en un mapa impreso de Google que ya tenía manchas de café. Cada vez que cerraba los ojos, veía números rojos. Números que crecían. Números que me perseguían como fantasmas de decisiones equivocadas.
El plan estaba escrito en un cuaderno rayado que antes usaba Jimena para dibujar. Había tachado los colores de sus crayones con listas de colonias, rutas de autobús, horarios estimados. Parecía un mapa militar para invadir territorio enemigo. En realidad, era solo el intento desesperado de una mujer de treinta y dos años por no ahogarse en sus propias deudas.
En la primera página había escrito con marcador rojo: "Objetivo mínimo: $50. Objetivo realista: $30. Objetivo desesperado: cualquier cosa que evite que nos corten la luz el miércoles".
Debajo, con letra más pequeña, casi avergonzada de existir: "Plan B: llamar a mamá. Plan C: no existe".
Jimena, ajena al naufragio financiero que me ahogaba en silencio, saltaba alrededor del coche con una bolsa de ropa usada en cada mano. Su cabello castaño brillaba bajo el sol como si fuera oro, y sus ojos —esos ojos que heredó de su padre, los únicos que él nos dejó— chispeaban con una emoción que yo había olvidado cómo sentir.
—¡Mamá, hoy somos exploradoras! —gritó, como si cargar prendas ajenas fuera una aventura épica y no un acto de desesperación disfrazado de emprendimiento.
Le seguí el juego. Porque eso hacemos las madres: convertimos nuestros fracasos en cuentos de hadas para que nuestros hijos no carguen con el peso de una realidad que no les toca. Le dije que éramos comerciantes viajeras, como las de los libros de aventuras. Que cada casa era un reino nuevo por descubrir. Que cada venta era un tesoro encontrado.
Yo me ataba el moño con los dedos temblorosos. No por el calor, aunque ya eran las nueve de la mañana y el sol comenzaba a apretar como prestamista impaciente. Por el miedo. Ese miedo visceral que te paraliza las entrañas y te hace dudar hasta de tu propio nombre. Porque hoy no era solo un intento de ganar algo de dinero. Era una prueba de que aún podíamos sostenernos sin caer en la humillación total. Sin pedir prestado a mi madre, que me lo restregaría en cada comida familiar. Sin mendigar a mis hermanas, que ya me veían como el proyecto fracasado de la familia.
"Mi sueño de cafetería-librería no incluía regatear por una camisa con olor a naftalina. Pero la realidad no negocia con los sueños".
3.1: La arqueología de la ropa ajena: Historias que nadie cuenta
Las bolsas de ropa las había conseguido de tres fuentes: la caja de donaciones de la iglesia del barrio (donde la señora Lupita me miró con lástima mientras me pasaba dos bolsas negras), el armario de mi vecina Rocío que se mudaba a Estados Unidos y dejó todo atrás como quien abandona una piel vieja, y las prendas que yo misma había guardado durante años con la esperanza de volver a entrar en ellas después del embarazo. Esa esperanza murió hace tiempo. Mis caderas nunca volvieron a ser las mismas, y mi metabolismo decidió jubilarse sin previo aviso.
Pero había una cuarta fuente que no le conté a nadie. Una bolsa que encontré en el contenedor de basura detrás del edificio donde vivíamos. Alguien se había mudado y dejó todo: ropa de marca, zapatos apenas usados, hasta una cartera de cuero genuino. Me dio vergüenza admitir que rescaté esa bolsa a las seis de la mañana, cuando nadie me veía, cuando el mundo aún dormía y yo podía hurgar en la basura sin testigos de mi desesperación.
La lavé tres veces. Con detergente, suavizante y ese jabón antibacterial que te promete eliminar el 99.9% de las bacterias. Como si pudiera lavar también la vergüenza de haber llegado a ese punto. De estar hurgando en desechos ajenos para construir mi futuro.
Revisé cada prenda esa madrugada. Las lavé, las planché, les quité las manchas imposibles con una mezcla de bicarbonato y fe ciega. Algunas quedaron impecables. Otras... bueno, otras solo quedaron menos horribles. Pero era lo que tenía. Y cuando no tienes nada más, lo que tienes se convierte en todo.
Mientras planchaba, imaginaba las vidas anteriores de cada prenda. La blusa azul con botones de nácar que olía levemente a perfume caro: quizás perteneció a una ejecutiva que renunció a su trabajo para mudarse al extranjero. El vestido negro con un pequeño desgarro en la costura: tal vez fue el favorito de alguien que adelgazó y ya no le quedaba. Los jeans de marca con una mancha de pintura en el bolsillo: probablemente de un estudiante de arte que se graduó y dejó atrás su etapa bohemia.
Cada prenda era un fragmento de vida descartada. Y yo me convertía en su intermediaria, en la que les daba una segunda oportunidad. O una tercera. O la que fuera, con tal de que alguien las usara de nuevo.
Esa idea me consolaba. No estaba vendiendo basura. Estaba reciclando historias.
3.2: El recorrido de los rechazos: Un doctorado en humildad
Recorrí colonia tras colonia. Puerta tras puerta. Empecé por una colonia de clase media, pensando que allí habría dinero sobrando, gente dispuesta a comprar sin pestañear. Error. Las empleadas domésticas me rechazaron en las rejas con un "la señora no está" que significaba "lárgate de aquí con tu pobreza a cuestas". En una casa, un hombre en bata me gritó que no le gustaban los vendedores ambulantes, como si yo fuera una plaga y no una madre intentando sobrevivir.