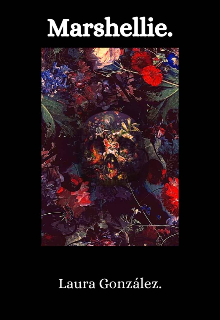Marshellie
12
Francis:
No me gustan las armas de fuego, ni las mentes jóvenes. Ambas apuntarán a cuanto blanco se encuentren, hasta que llegue alguien que dispare al vacío con ellos cuantas veces quiera, y los deje apestando a fallos; ahogados en su propia pólvora.
A veces me pregunto, ¿cuántas veces has disparado, Samantha? Si pudiera afirmar que al menos has tirado al vacío, te dejaría tranquila para que seas joven, tanto como yo lo fui. Ahora apuesto a que no fue un vacío, sino un reflejo distorsionado de ti misma el que recibió los ataques. Por eso no puedo dejarte sola para que aprendas a dirigirte y al final termines siendo un joven adulto sin idea de en donde se encuentra, o para que seas algo irreparable, tanto como yo también lo fui. Ya dije que esta historia no es tuya, no eres tú ni tu redención compitiendo para ver cuál gana. Somos yo y cosas que no quieres entender a las buenas y que ahora mismo no son opciones. Clarisse ya está con Jullie, en Milán, haciendo de madre. Yo también estoy en el mismo sitio. Pero con Sam, haciendo de dictador, para pasar el tiempo.
Así como no me gustan las armas de fuego, ni las mentes jóvenes, o los aviones, tampoco me gustan los aeropuertos. Toda esta gente hablando, en multitudes y corriendo en todas las direcciones son un descoloque emocional para Samantha. Ella algunas veces me mira asustada. Otras veces camina lento como si quisiera perderse, hay momentos en los que solo me sigue y se acerca tanto que se fusiona con mi sombra. No ha dicho ni preguntado. Despertó a medio camino entre mi casa y el aeropuerto. Pasó por el punto de control y subió a bordo de un avión de pasajeros. Algunas veces hacía dibujos en la ventana, otras solo existía. Ese comportamiento me hizo saber que desarrollaba una relación resentimiento-dependencia hacia mí, un “Confío en que no me harás daño, pero odio lo que me estás haciendo” o puede que ese sentimiento solo estuviera en mi cabeza, y ella, en realidad, se encuentre vacía.
Yo sin problemas podría odiar lo que sea que esté haciéndole a la voluntad de Sam, sin problemas puedo detestar el proceso de corromperla y cortar la piel sobrante que hay en ella. En el avión la vi removerse y temblar, más por frío que por miedo, y aun así no ha dicho nada. Esta no es la Samantha escandalosa e impulsiva de siempre. No es la futura psicóloga de calificaciones perfectas y análisis agudos. No es, no es, y no volverá a serlo. De Samantha Rose Giovanni solo existe una sombra, mi sombra. En esto la convertí: en María Cavalcanti, en la hija de un hombre que posiblemente odie, de una mujer que no conoce, en la hermana de la hija de su mejor amiga muerta.
En la sobra de un alma casi putrefacta.
No tengo opciones, solo Sam y Jons, y aunque no sean el pez gordo de la pesca, el premio mayor de la cruzada, siguen siendo carne fresca para las fieras que los están rondando.
Solo quiero que Sander hable.
Solo haré que Sam actúe.
Alquilé un taxi para llevarla lo más rápido posible a la residencia, al observarla pareció que había envejecido varios años debido a la palidez de su rostro y el cansancio con el que se manifestaba cuerpo. No me permitió ayudarla a subir en el coche, se sentó ella sola junto a la ventana e hizo el intento de fundirse con el material de la puerta. Me observó, por primera vez en todo el viaje, con rabia. No me quedó más que darle su espacio, sentarme al otro extremo de la cabina y adaptarme a un recorrido lento, con un ambiente pesado, le di la dirección al chofer y nos pusimos en marcha.
—¿Quieres agua?
Dibujó trazos con el dedo en la humedad de la ventanilla y pasó por alto este duro intento de quebrar el silencio. Se encogió más sobre sí misma y siguió en lo que mejor se le daba: huir de absolutamente todo lo que la rodeaba.
—No se frustre, amigo, los hijos adolescentes viven dentro de una burbuja de capricho constante, — interfirió el conductor—, es su hija, ¿no es así?—La respuesta me hizo trizas la garganta antes de salir de ella: sí. Sam observó la escena. Temía de su parte una contradicción delante del conductor, su mirada tuvo un relampagueo momentáneo, como si al fin despertara de un trance y comenzara a pensar.—¡Ah! Yo tengo uno de estos en casa, a veces finge que no existo, pero cuando tiene un problema, ya sabemos a quién llama.
—Hijos adolescentes, eh. —continué la rima para que el ambiente no se tensara delante del hombre. Mil cosas podían salir mal, y la probabilidad de evitarlas me consolaba.
—No soy una adolescente.—la escuchamos decir, se me tensó la mandíbula y mi cabeza gritaba múltiples: cállate, cállate, cállate.—Soy una mujer adulta, así que dejen de hablar de mi como si no estuviera presente.—Me observó, dentro de sus ojos persistía la rabia que sostuvo justo al silencio que terminó por ahogarnos a los tres. Y luego, sin decir nada más, volvió a aislarse para regresar a hacer dibujitos sobre la ventana.
El conductor compartió miradas conmigo, hizo un gesto de resignación y vergüenza con los labios; los mordió y ya no volvió a hablar en el resto del camino.
(…)
A penas entrando por la puerta de la casa en la que viviríamos como una familia amorosa y bien segmentada, Sam tuvo un ataque de nervios. Se le subieron a la cabeza ideas, me acusó de secuestro, de psicópata, me pintó de loco y maldijo a todos mis muertos. Deseó que yo también lo estuviera. Calmarla fue una hazaña en la que Clarisse intervino y que gracias al cielo ganó, pero sola. Se lanzó con voz dulce a apaciguar el desquicio de una fiera, e increíblemente tuvo más resultados que yo. Lo repito: ella me observaba con odio, pero, bajo ninguna circunstancia, dijo que quería irse. Ahora dormía en una de las habitaciones de la casa, Clarisse la convenció.
—Te dije que no era la mejor manera.
—Ella no se opuso—respondí para anular la culpa.
—¡Está fuera de sí!
—No me grites, Clarisse.